En la noche del 15 de abril de 1931, Salvatore Maranzano tenía buenos motivos para sonreír. Le había llegado la gran noticia de que su principal enemigo, Joe Masseria, acababa de ser abatido a tiros en su restaurante favorito de Long Island. El organizador del asesinato había sido el hasta entonces mano derecha y máximo hombre de confianza de Masseria, Charlie Luciano, que había decidido traicionarlo para salvaguardar su propio futuro. Esa muerte cambiaría la faz del crimen organizado en América. Ponía fin al conflicto interno más decisivo en la historia de la Mafia, la “guerra de los castellammarese”, meses y meses de tiroteos y atentados en una lucha sin cuartel para hacerse con el control de los bajos fondos. Salvatore Maranzano se convertía en el gran jefe criminal de Nueva York, la ciudad clave para determinar el futuro de la Cosa Nostra en todo el territorio de los Estados Unidos. En una época en que la Mafia italoamericana había conseguido doblegar a casi todos los demás grupos delictivos que pugnaban por dominar las calles, Maranzano era el nuevo rey.
Poco podía haberlo imaginado durante su infancia, allá en la lejana Sicilia. Al comenzar el siglo XX, el joven Salvatore Maranzano era un niño más que crecía bajo el influjo del cálido sol y la brisa marina de la recoleta localidad costera de Castellammare del Golfo, y también bajo otro influjo, el de las dos principales fuerzas vivas de la pequeña ciudad: la Iglesia católica y la Mafia. En un principio, Salvatore se había decantado por la primera. Siguiendo una temprana vocación por el sacerdocio, el pequeño Maranzano había empezado a estudiar para preparar su ingreso en un seminario, decidido a convertirse en un hombre de Dios. Sin embargo, viviendo en una de las localidades con más actividad mafiosa de la isla y desarrollando un férreo carácter más propio de un líder que de un párroco, pudo más la tentación de la delincuencia. Descartó un futuro como seminarista, aunque nunca dejó de ser un devoto católico, para ingresar en la Mafia. Y en ella no tardó en hacerse notar. Era distinto al prototipo habitual de los mafiosos sicilianos, en su mayor parte individuos movidos por una arcaica mentalidad rural y con escasa cultura, a menudo analfabetos. Sin embargo, Maranzano había estudiado y era un voraz lector, especialmente de libros de Historia. Estaba obsesionado con el periodo de la República y el Imperio Romano, y el ascenso al poder de Julio César; durante su vida terminó acumulando una apreciable colección de libros sobre el tema. Con su inteligencia, su formación y una presencia que imponía respeto gracias a sus naturales dotes de mando, el Salvatore Maranzano que había soñado con ordenarse sacerdote terminó transformado en uno de los miembros claves de la Mafia de Castellammare.

Entretanto, en el lejano bullicio de los Estados Unidos —país que visto desde Sicilia era como otro planeta al que habían emigrado muchos de los suyos, casi siempre para no volver— se decretó la “Ley Seca” y las bandas italoamericanas empezaron a ganar dinero a espuertas, hasta el punto de transformarse en poderosas organizaciones que amenazaban con extender sus tentáculos a diversos ámbitos de la vida civil. Gracias al tráfico de alcohol, Al Capone se convirtió en un potentado de fama internacional y en el mejor ejemplo del enorme favor que la prohibición del alcohol les hizo a los grupos criminales. “Scarface” fue el ejemplo más sobresaliente de este fenómeno durante los años veinte, pero a su sombra también creció el poder y la influencia de sus amigos de la Mafia, organización a la que Capone no pertenecía pero con la que trabajaba codo a codo. Capone había conseguido dominar las calles de Chicago, mientras el siciliano Joe Masseria había hecho lo propio en Nueva York (así como otros paisanos suyos lo habían conseguido en diversas ciudades norteamericanas). El enriquecimiento de los mafiosos sicilianos emigrados a América no dejó de tener resonancia en su isla natal. Los nuevos capos de EEUU acostumbraban a seguir en estrecho contacto con las bandas sicilianas en las que se habían curtido. Se llegaba a todo tipo de acuerdos entre los mafiosos de América y Sicilia; los negocios trasatlánticos beneficiaban a ambas partes. Muchos recordarán la película El padrino II, en la que Vito Corleone monta una empresa de importación de aceite de oliva siciliano; una manera como cualquier otra de blanquear dinero que además conviene a sus contactos en su pueblo de origen. En la realidad sucedían cosas bastante parecidas.
No todos los jefes de Sicilia estaban satisfechos limitándose a recibir las migajas que caían desde América, sin embargo. Vito Cascio Ferro (“Don Vito”) era el respetado —o temido, como prefiramos— patriarca de la Mafia local de Castellammare del Golfo, bajo cuyo mando había ascendido Salvatore Maranzano. Pensaba que Castellammare no estaba obteniendo su parte correspondiente del pastel americano. Muchos paisanos del pueblo habían emigrado y estaban prosperando en Nueva York hasta el punto de constituir uno de los subgrupos mafiosos más numerosos en la ciudad. Pero estaban desperdigados, sin un líder claro ni una organización propia, trabajando para Joe Masseria, que no era de Castellammare, sino de Marsala. Para Masseria, de hecho, los castellammarese no eran más que un grupo de sicilianos de “otro” pueblo. No les guardaba una consideración especial,; si hubiese sido más perspicaz, hubiese entendido que constituían un grupo al que convenía mantener contento. Masseria debía haber previsto que, siendo tantos, podrían suponer un problema en el momento en que decidiesen organizarse.
Don Vito, desde Sicilia, quería poner fin al monopolio de Masseria y ayudar a que los castellammare de Nueva York obtuviesen la parcela de poder que creían merecer; aun estando al otro lado del Atlántico, a don Vito esto no podría reportarle sino beneficios y ventajas. Así, a mediados de los años veinte, decidió enviar a un hombre de su confianza a EEUU para intentar hacerse con las riendas y unificar a todos los castellammare que pululaban en el mundillo criminal. Ese hombre fue Salvatore Maranzano. Se embarcó hacia América y en pocos años logró unificar a los castellammarese para declarar la guerra a Joe Masseria. Aun partiendo de una franca inferioridad, consiguió dar un giro de ciento ochenta grados al conflicto. Finalmente, puso punto y final cuando convenció al lugarteniente de Masseria, “Lucky” Luciano, de que su jefe no podría vencer. Luciano llegó a un acuerdo secreto con Maranzano y desde ese momento el destino de Masseria estuvo sellado.
En la primavera de 1931 Giuseppe Masseria estaba muerto. Y ahora era Salvatore Maranzano quien ocupaba el trono de la Mafia neoyorquina.
No sería por mucho tiempo.
“La Cosa Nostra es como el Imperio Romano y yo seré el emperador”

Tras la victoria, Maranzano exhibió varias de las características más peculiares de su personalidad. Entre ellas estaba una afición al boato más propia de un aristócrata decimonónico que de un criminal en Nueva York. Celebró una particular conferencia de paz en forma de cena multitudinaria a la que invitó a muchos de los mafiosos más relevantes de Nueva York. El acto, que tuvo lugar en un lujoso salón de banquetes bajo el más estricto secreto, tenía que certificar el triunfo total de Maranzano. Era el nuevo jefe y todos los asistentes eran conscientes de ello. Aun así, sentían una enorme curiosidad por las medidas que aquel individuo tan sui generis pudiera anunciar. Y lo de sui generis no era en vano: cuando los invitados llegaron al lugar de la cena, vieron que Maranzano había llenado la entrada al salón con iconos de santos y estatuillas de la Virgen, suntuosa profesión del arraigado catolicismo de aquel siciliano que un lejano día había querido convertirse en sacerdote. Todos se sentaron a lo largo de una larga mesa. A tono con la pomposidad de la ocasión, Maranzano pronunció un solemne discurso anunciando cuál sería el futuro inmediato de la Cosa Nostra. Un discurso en el que, cómo no, hizo referencias varias a la época de la antigua Roma.
Habló ante un auditorio formado por hombres que, en su inmensa mayoría, no habían abierto un libro de Historia en sus vidas, si es que habían abierto un libro sobre cualquier cosa alguna vez. Estos hombres, delincuentes sin formación, escuchaban atónitos una perorata salpicada de citas de Julio César y referencias al pasado imperial italiano. Pero es no importaba, lo que realmente les interesaba, como parece obvio, era el trasfondo del discurso y en esto hubo sorpresas. Maranzano dijo que la Mafia de Nueva York era como el Imperio Romano, una organización cuyo poder debía evitar la dispersión para terminar con el constante conflicto entre bandas y el estado de permanente confusión de lealtades. Aun fue más lejos, afirmando que él mismo se consideraba el emperador, el César de la nueva Mafia; una atrevida forma de reafirmar su autoridad sobre aquellos mismos mafiosos que habían estado muy felices al deshacerse del autoritario Joe Masseria. Sobre todo los más jóvenes que se habían negado a seguir aguantando la constante injerencia en sus negocios de un jefe convencido de que Nueva York podía ser sometida bajo los designios de un solo hombre, como si Nueva York fuera Palermo.
Maranzano los tranquilizó, al menos en parte. Para contrarrestar el arranque de grandilocuencia cesárea, el nuevo jefe afirmó entender que un imperio tan vasto como la Mafia neoyorquina debía ser estructurado en provincias más pequeñas, subdivisiones que disfrutasen de autonomía suficiente para funcionar con fluidez. Determinó que la Mafia neoyorquina quedaría dividida en cinco “legiones”, cada una de las cuales podría tomar sus propias decisiones y hacer sus propios negocios, aunque en última instancia deberían rendir cuentas al Emperador (o sea, a él) mediante tributo. Por lo demás, tendrían libertad de acción y Maranzano prometía no entrometerse en sus cuestiones internas. Aquellas legiones serían conocidas más adelante como las cinco grandes Familias de Nueva York, las cinco organizaciones mafiosas más legendarias de las que tantas veces hemos oído hablar en periódicos, libros y películas, en la realidad como en la ficción. Maranzano, de nuevo inspirado por la antigua Roma, introdujo una estructura de poder que debían adoptar las “legiones”. Cada nueva familia tendría una cúpula de poder distribuida en cargos fijos. Un Capo (jefe o “Boss”), un Sottocapo (subjefe o “underboss”), un Consigliere (consejero), y varios Caporegimi (capitanes o centuriones) que tendrían a su cargo un cierto número de “soldados” (miembros de la Mafia de rango inferior que hacían el trabajo sucio) y de “asociados” (que trabajaban para la Mafia, pero que no eran miembros de pleno derecho). Estos cargos estaban bastante bien definidos, aunque las denominaciones variaban mucho con el uso; por ejemplo, al jefe o Capo de la familia se le dejó de llamar “Capo”, usando las palabras “Boss” o “Don”, mientras que la expresión “Capo” se utilizaba con frecuencia para los Caporegimi.
Una vez establecida esta nueva estructura de cinco familias con sus cargos correspondientes, Maranzano anunció quiénes serían los cinco generales a cargo de los cinco territorios. Una de las familias estaría dirigida por él mismo. Otra por Charlie “Lucky” Luciano, el antiguo lugarteniente de Masseria que, además de haber facilitado el final de la guerra traicionando a su antiguo jefe, contaba con la lealtad de un destacado grupo de mafiosos de la nueva generación (Frank Costello, Vito Genovese, etc.), así como de muchos otros antiguos miembros de la organización Masseria y de la mafia judía. Dándole una familia propia a Luciano, Maranzano no sólo cumplía el pacto firmado entre ambos, sino que reconocía la importancia y reputación que Luciano había adquirido en el mundillo criminal. Entendía que resultaba inevitable tenerlo en cuenta como un importante aliado a quien había que mantener satisfecho.

Las tres familias restantes serían dirigidas por otros gangsters prominentes y el reparto tendría mucho que ver con los servicios importantes que hubiesen prestado a Maranzano durante la Guerra de los Castellammarese, o con la influencia que tuviesen sobre subgrupos mafiosos del núcleo neoyorquino. Otro de los nuevos jefes sería el escurridizo Gaetano “Tommy” Gagliano, un siciliano de aspecto insignificante, nacido en el legendario pueblo de Corleone, que había llegado a América con la recomendación de algunos familiares de la isla. Una vez asentado, había trepado con suma habilidad en la Mafia de Manhattan. Maranzano tenía algún que otro favor que agradecerle a Tommy Gagliano, como su deserción de la facción de Masseria en un momento clave de la guerra o el asesinato de Al Mineo, crucial en la pugna entre los castellammarese y el binomio Masseria/Capone por hacerse con el control del lobby político de la Unione Siciliane. Estos servicios le valieron a Gagliano convertirse en efe de una organización propia.
También obtuvo la jefatura de su propia familia Joe Profaci; había llegado a América tras pasar un año de cárcel en Sicilia, condenado por un robo, y decidido en principio a llevar una vida honrada. Había abierto una tienda de ultramarinos en Chicago, aunque no le fue demasiado bien y terminó cerrando el negocio. Ahí renunció a la vida honrada. Se mudó a Nueva York y, una vez establecido en Brooklyn, prosperó gracias a los contactos que hizo en la Mafia. Pese a no ser exactamente un veterano de la Cosa Nostra, manejó con habilidad sus relaciones y las utilizó, entre otras cosas, para abrir otro negocio —esta vez exitoso— de importación de aceite de oliva siciliano, una tapadera para actividades delictivas que resultaban incluso más lucrativas. Profaci se había enriquecido, pero el dinero lo había transformado en un individuo malgastador y presuntuoso que gustaba del oropel y cuyas muestras de ostentación rayaban a veces en lo ridículo. Con todo, seguía sabiendo cómo cultivar sus contactos y terminó convertido en jefe de su propia organización sin poseer ni de lejos la misma experiencia criminal que muchos de los otros posibles candidatos. El quinto y último jefe mafioso nombrado aquella noche fue un capo de la vieja escuela, Vincent Mangano, un nativo de Palermo a quien apodaban el “Ejecutor”. Mangano era de la vieja generación, un Moustache Pete como Masseria, pero tenía una mente bastante más pragmática. Pese a su concepción tradicionalista de la Mafia, entendió que los miembros de las nuevas generaciones habían crecido en América, adoptando las costumbres de un mundo muy distinto a la medieval Sicilia de finales del XIX donde habían crecido los veteranos como él. Aquella perspicacia le resultaría muy útil para sobrevivir, en el futuro, al ascenso de los capos más jóvenes.
Luciano, Gagliano, Profaci y Mangano salieron de aquella cena convertidos en grandes jefes mafiosos, pero subordinados a Maranzano, que se autodenominó “Capo di tutti capi” (“jefe de todos los jefes”), algo que no sentó bien a los comensales. Los nuevos jefes debieron de sentirse incómodos cuando Maranzano se proclamaba César de la Mafia. Pero había sabido repartir el pastel entre los aspirantes indicados y, pese a lor arrebatos megalómanos del nuevo jefe, todo el mundo decidió darse por satisfecho. Nadie tenía ganas de empezar una nueva guerra, sino de ponerse a ganar dinero cuanto antes. ¿Que Maranzano era más feliz considerándose “Capo di tutti capi”? De acuerdo, todo iría bien mientras se limitase a conformarse con un tributo razonable —al César lo que es del César—, dejando que las demás familias funcionasen sin interferencias. Una Mafia neoyorquina dividida en cinco partes ayudaría a mejorar los negocios: eran facciones lo bastante fuertes como para prosperar por sí mismas, pero no tan numerosas como para que los inevitables roces resultasen difíciles de resolver por medios diplomáticos. Así podía evitarse el caos que tiende a imperar cuando hay demasiadas facciones separadas pugnando por los mismos territorios. En otra medida inteligente, Maranzano propuso la creación de una especie de “fondo común” destinado a resolver los problemas puntuales que pudieran surgir y que afectasen a las cinco “familias”, o a realizar inversiones conjuntas. Pese a sus molestas ínfulas, el nuevo “jefe de todos los jefes” parecía dispuesto a reforzar un concepto más solidario de la Cosa Nostra, en el que todos ganasen dinero y donde no perdiesen el tiempo pegándose tiros entre sí.
Sin embargo, la paz conseguida era frágil, porque los dos mafiosos más poderosos, Maranzano y “Lucky” Luciano, estaban condenados a no entenderse. A finales de ese mismo año 1931, ambos estaban ya pensando en cómo eliminar al otro.
Tu quoque, fili mi!

Pese al prometedor inicio del “reinado” de Maranzano, pronto se puso de manifiesto que aquellas dos generaciones de mafiosos no estaban destinadas a convivir pacíficamente. Maranzano, el “pequeño César” (o “el Papa”, como también se lo apodaba) terminó sucumbiendo a la tentación del viejo paternalismo siciliano y comenzó a creerse más de la cuenta ese papel de emperador que él mismo se había otorgado. Empezó a tratar con frialdad a los jefes de las restantes familias, demostrando que su estatus de “capo di tutti capi” no era tan honorífico como habían pensado. Otro problema surgió cuando Meyer Lansky y su mafia judía volvieron a trabajar codo a codo con Luciano. Maranzano, pese a haber dado el visto bueno meses antes, se mostró repentinamente receloso. No podía evitar sentir el mismo prejuicio regionalista del difunto Masseria y este tradicionalismo excluyente era algo que a Luciano no le hacía ninguna gracia. En otras familias tampoco sentaba bien la actitud del nuevo César. Joe Profaci también se sentía inquieto. Incluso el veterano Vincent Mangano empezó a sacudir la cabeza ante la actitud prepotente de Maranzano. Y en la Mafia, el descontento con un jefe conduce, de manera casi inevitable, a un inmediato afilar de cuchillos.
Maranzano debió de percibir ese descontento, o quizá se identificó más de la cuenta con la historia de los Césares y sus constantes asesinatos políticos, pues no tardó en empezar a desconfiar de todos. Estaba convencido de que conspiraban contra él y de que el cargo de “capo di tutti capi” era un jugoso caramelo del que todos pretendían apoderarse. Sospechaba sobre todo de Luciano, el más brillante de entre la nueva generación de mafiosos y también el más firme candidato a intentar arrebatar el trono. Sus sospechas no eran del todo injustificadas: Luciano, en efecto, estaba decepcionado y no se le escapaba que sus formas de entender el negocio chocaban hasta el punto de que podrían resultar irreconciliables.
No habían pasado ocho meses desde su ascenso a lo más alto cuando Salvatore Maranzano, consumido por la paranoia, decidió que no podía seguir tolerando su existencia de Luciano. Decidió tenderle una trampa. Lo citó a una reunión en su propio despacho, situado en un céntrico edificio de oficinas de la zona financiera de Nueva York. A la reunión estaba previsto que acudiese Luciano con su segundo, Vito Genovese. La cita estaba bien estudiada. Otros jefes mafiosos solían situar su cuartel general en lugares discretos, como pequeños apartamentos o las trastiendas de bares y comercios, pero Maranzano pretendía adquirir la respetabilidad de un adinerado empresario y solía llevar parte de sus asuntos en aquel despacho propio de cualquier profesional exitoso. Además era el lugar menos indicado para recibir (o cometer) un atentado; un céntrico edificio de oficinas donde, ante cualquier problema, acudiría la policía casi al instante. El lugar parecía un escenario tan improbable para tender una emboscada que si citaba a Luciano allí, este seguramente acudiría sin desconfiar. Aun así, en la misma mañana en que había previsto su emboscada y sabiendo que quizá Luciano habría enviado ojeadores para asegurarse de que no había nada sospechoso, Maranzano acudió a su despacho para dejarse ver en la entrada y contestar personalmente al teléfono, si es que algún subalterno de Luciano se preocupaba en llamar para comprobar que de verdad estaba en su oficina. Su plan consistía en pasar allí la mañana y, poco antes de la hora fijada para la llegada de Luciano y Genovese, salir de su despacho. Su lugar lo tomaría Vincent “Perro Loco” Coll, un asesino a sueldo irlandés bien conocido en el mundillo criminal porque no solía fallar en sus encargos. El sonoro apodo de Vincent Coll, por cierto, procedía de una ocasión en que se había visto envuelto en un tiroteo callejero y varios niños fueron alcanzados por el fuego cruzado. Uno de ellos, de cinco años de edad, murió. Aunque Collo salió absuelto en el posterior juicio (su abogado consiguió neutralizar al único testigo que podía incriminarlo) era de dominio público que había matado a un preescolar y el sobrenombre de “Perro Loco” quedó indisolublemente asociado a su tétrica figura. Sería este hombre quien esperaría en el despacho de Maranzano para dar la bienvenida a Luciano y Genovese.
Maranzano no tuvo tiempo de ver ejecutado su plan. Había subestimado a “Lucky” Luciano, quien además de desconfiado, era muy astuto y se había olido la jugada. Luciano decidió utilizar aquella cita que le olía a encerrona, volviéndola en contra del propio Maranzano. En vez de acudir a la reunión, enviaría a cuatro gangsters de la mafia judía a quienes Maranzano no sabría reconocer. Con todo, atentar contra Maranzano en su propio despacho no parecía tarea fácil. Lógicamente, el “Capo di tutti capi” tenía la entrada de su despacho protegida por varios guardaespaldas. Una barrera imposible de franquear sin despertar la alarma. Además, Luciano no quería que hubiese disparos, porque los ocupantes de las demás oficinas de la planta avisarían a la policía y un edificio en un céntrico barrio de negocios no era como un restaurante de la periferia. Allí, los agentes de la ley apenas tardarían unos pocos minutos en aparecer. Pero, ¿cómo llegar entonces hasta su objetivo?
Luciano también había trazado su plan. Había averiguado, gracias a sus contactos en las instituciones, que los agentes del IRS, la agencia tributaria estadounidense, estaban investigando a Maranzano por asuntos de impuestos. Este era un procedimiento habitual para intentar derribar a los más poderosos gangsters, a quienes resultaba difícil cazar por vía penal, pero que solían tener en las finanzas su flanco débil (como había demostrado el caso de Al Capone). Maranzano también había recibido el soplo y sabía que una redada del IRS era inminente; en cualquier momento, los sabuesos de Hacienda iban a presentarse en su despacho para rebuscar entre papeles y archivos, aunque no conocía el día ni la hora exactos. En todo esto, “Lucky” Luciano vio la clara oportunidad para llevar a cabo sus planes.
El 10 de septiembre de 1931, la fecha que había fijado para la reunión-trampa con Luciano y Genovese, Salvatore Maranzano acudió temprano a su despacho, como cualquier otro día. Su intención, como decíamos, era la de esperar hasta muy poco antes de la hora de la reunión. Mientras dejaba pasar el tiempo, alguien llamó a la puerta del despacho. Escuchó a varios hombres que se identificaron como agentes del IRS y que estaban esposando a los guardaespaldas que vigilaban la puerta. Aquella, pensó Maranzano, era la redada que había estado esperando. Abrió la puerta.

Cuatro individuos se abalanzaron sobre él, puñales en mano. No eran agentes del IRS; eran hombres de Meyer Lansky que venían a hacer un trabajo en nombre de Luciano. Maranzano fue golpeado y acuchillado, pero no cayó como sus atacantes esperaban, sino que se defendió como gato panza arriba. Pese a su aspecto elegante e inocuo, pese a su afición a leer libros y pese a la imagen de poco callejero que muchos tenían de él, Maranzano no era de los que venden barata su vida y demostró una asombrosa capacidad de resistencia. Incluso entre varios hombres, el intento de matarlo con armas blancas terminó siendo una ruidosa pelea que amenazaba con llamar la atención de los despachos contiguos. El “César” no pronunció ninguna frase grandilocuente al recibir los espadazos de los legionarios; se limitó a golpear, forcejear y tratar de sobrevivir con toda la furia de la que era capaz un veterano de las reyertas sicilianas. Los agresores estaban asombrados ante la imposibilidad de reducirlo. Maranzano no se moría, así de simple. Al final, contraviniendo las órdenes que habían recibido, no tuvieron más remedio que desenfundar las pistolas y disparar. Solamente con ayuda de las balas pudieron terminar con aquel energúmeno.
Como Luciano había temido, los disparon alarmaron a los ocupantes del edificio. La policía estaría al caer. Los asesinos salieron huyendo escaleras abajo sin utilizar el ascensor. Mientras bajaban, se cruzaron con Vincent “Perro Loco” Coll, que justo en ese momento estaba subiendo para cumplir el encargo de matar a Luciano y Genovese. Los matones de Luciano reconocieron a “Perro Loco” y dedujeron el motivo de su presencia en el edificio, pero, en una curiosa muestra de solidaridad profesional, le pusieron sobre aviso: “Va a venir la policía, tu contrato ha sido cancelado”. Coll no hizo más preguntas. Entendió que el hombre que lo había contratado ya no estaba en este mundo, así que el encargo que lo había llevado allí había expirado. Escapó del edificio junto a los asesinos de Maranzano. Entre hombres que matan por dinero no hay rencores. No es nada personal, sólo negocios.
El 10 de septiembre de 1931, Salvatore Maranzano, el pírrico vencedor de las guerras mafiosas, había muerto por orden de “Lucky” Luciano. También el anterior jefe de la Mafia, Joe Masseria, había muerto por orden de “Lucky” Luciano. Repentinamente, todo cambio en el crimen organizado parecía girar en torno a “Lucky” Luciano.
Él también lo creía así. Había llegado su momento. Salvatore Lucania, aquel niño que pegaba a otros niños del barrio para robarles el bocadillo y el dinero del almuerzo muchos años atrás, estaba a punto convertirse en el nuevo rey de la Mafia. Con ello, la propia Mafia iba a cambiar; también los Estados Unidos de América. Al Capone había modelado la imaginación y la leyenda norteamericana en torno a la figura del jefe criminal; las novelas y las películas se moldeaban en torno a Capone. Pero Charlie “Lucky” Luciano iba a moldear la realidad.




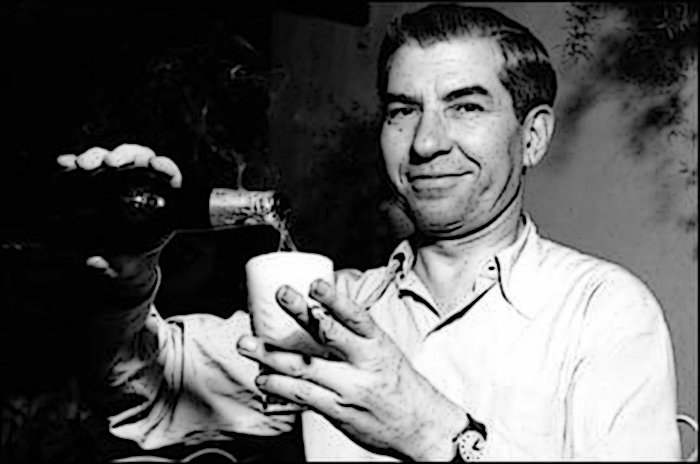









Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (II): La Guerra de los Castellammarese
Pingback: Lucky Luciano (III): Al César lo que es del César
Magnífica historia. Felicidades al autor.
Tenía Boardwalk Empire medio abandonada al principio de la segunda temporada, pero leer esto me ha dado un mono incontenible de volver a atacar la serie y seguir sintiendo aquella época (al menos los años previos).
Justo en el capítulo en el que la retomé, aparecía Luciano teniendo que hacer un encargo para Rothstein y cagándose en Joe Masseria… Brutal! Están siendo geniales estas historias, estoy disfrutando como un enano visualizando todas las imágenes en la cabeza mientras escucho la banda sonora de El Padrino.
Enhorabuena por estas entregas, esperando estoy la siguiente!
Eres muy cruel!!!! Llevo esperando tiempo por la tercera parte y aún quedan más! :D
Mis más sinceras felicitaciones, estos artículos me tienen enganchadísimo, y como enamorado de la historia que soy (cual maranzano cualquiera) disfruto de leer estas cosas en Jotdown.
La mejor de las tres. ¡Esperamos la cuarta!
Aquí seguimos….
Espectacular, pero y las fuentes? Estuviste ahí o qué?
Pingback: JotDown, periodismo del de verdad « Los mundos de []_MoU_[]
y la cuarta parte?!!
¿Todavía estamos cocinando la cuarta parte? ¿Cuándo estará lista?
Hola titotitos:
La estoy cocinando, con el parón veraniego y la preparación el nº ddade papel la dejamos un tanto de lado, pero caerá, no lo he olvidado ni mucho menos. ¡Gracias por tu interés!
Un cordial saludo.
Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (IV): Amo de la tierra y de los mares
Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (IV): Amo de la tierra y de los mares
Pingback: Lucky Luciano. Arquitecto del crimen - Centro de gravedad permanente
Pingback: ¿Qué son las Cinco Familias de Nueva York? – Cinco Familias