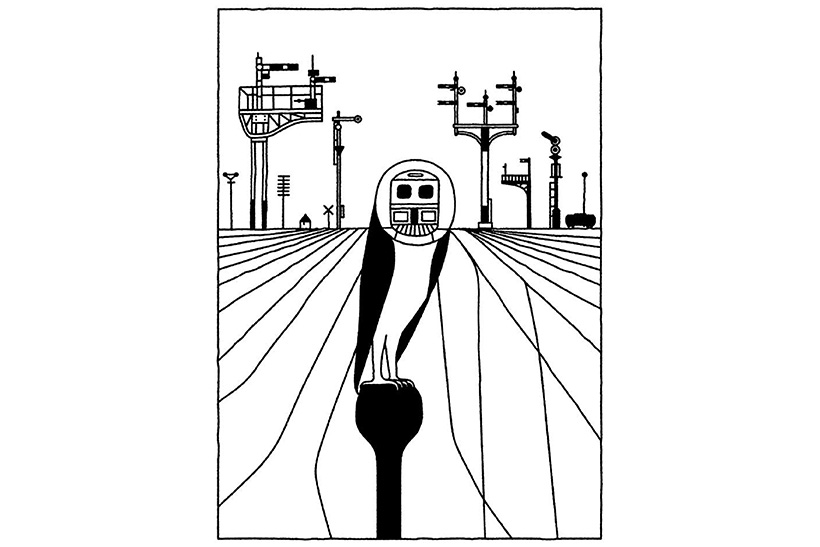
Durante algunos años de mi vida tuve algo (muy poco) que decir en el mundo del ferrocarril español. Fue justo antes de jugar a empezar a ponerme en la piel de David contra Goliat para que los españoles dejemos de tener los precios del autobús más caros de Europa —una situación que tristemente se mantiene desde que la más grande de nuestras actuales empresas monopolistas hacía de chófer y mecánica para el franquismo, ataviada con un mono azul con el distintivo de Falange—.
En esta breve etapa sobre raíles descubrí algo interesante sobre Roger Senserrich. No, no tengo ni idea de por qué nació en Maracay (Venezuela). Pero sí aprendí que Roger, colaborador de esta casa, no solo es uno de los tipos más influyentes en el sector del ferrocarril patrio, sino los motivos fundadísimos por los que es así.
Aunque seguro que se avergüenza de que le mencione en estas líneas e intenta quitarse méritos —porque es un tipo humilde—, Roger es un enorme embajador para el ferrocarril español. Es el hombre que, cada vez que alguien en Estados Unidos habla de los costes asociados con el tren, carraspea y recuerda el caso de éxito que existe al otro lado del Atlántico.
Sus crónicas desde Estados Unidos no solo nos ilustran sobre lo que sucede en una gran potencia polarizada y rara de narices. Para el ciudadano medio de nuestro país, a menudo contagiado de la variante más agresiva de pesimismo, autoinfligida y persistente a través del tiempo y el espacio, la perspectiva de Roger es una máscara de alta concentración que nos llena los pulmones de sana autoestima.
Roger es para el tren español como una abuela que te quiere y te dice siempre lo guapo que estás. Y que lo hace creyéndoselo a pies juntillas, porque tus primos son mucho más feos que tú y ella lo sabe.
Su íntimo conocimiento del ferrocarril internacional, los sistemas de transporte en general, y la historia y evolución de los mismos le han hecho entender cómo y por qué las ciudades estadounidenses son como son. Peores que las nuestras. Casi todas, monstruos enfocados en el coche y nada vivibles que muchos españoles de barrio soportaríamos durante poco tiempo.
Sabe que en España construimos barato, con un coste de los terrenos asequible, sin miedo a movimientos populares y con gran amor por los resultados. Ansia viva, incluso. Las grandes peleas no son por las obras de la alta velocidad. Las peleas vienen cuando los trabajos no avanzan deprisa, cuando no se gasta de más en soterramientos, cuando los trenes que operan las líneas no son tan cómodos como imaginábamos. Pero todos queremos trenes. Mientras escribo estas líneas, intento comprar un billete para ir a Asturias entre semana con cierta antelación. Es una misión imposible digna de Tom Cruise: está todo el pescado vendido.
Siempre dije, cuando mis mayores me explicaban cómo Isabel Pardo de Vera sacó a Adif de la parálisis en la que se sumió tras la crisis económica, que la suya es una maquinaria muy difícil de poner en marcha, pero que, cuando echa a andar, es imparable. Especialmente si no se enfrenta al fenómeno NIMBY («no en mi patio trasero», por sus siglas en inglés) del que tanto nos ha hablado Roger.
Para que el lector entienda su amor por el ferrocarril sirva como ejemplo el «atractivo» viaje de prensa que le propuse cuando yo llevaba la comunicación de Adif y él pasaba unos días en España. Consistía en coger el AVE a Galicia, pasar allí la noche y volverse tempranísimo a la mañana siguiente. Juro que lo único que hizo fue coger el tren y charlar conmigo. Ni siquiera le pude llevar a cenar a un sitio decente. A pesar de estar en una capital gastronómica, terminamos echando unas hamburguesas medianeras en un garito de estudiantes compostelanos. Y él tan feliz, oigan. Porque es feliz subido en un tren, un tranvía o una oscura línea de metro cuya relevancia solo comprende él.
El mundo de Senserrich es el de Joe Biden y el Acela, de Amtrak y el Avelia, desde el Hiawatha hasta la nada triste muerte de Hyperloop —«Como cualquier persona que alguna vez ha visto un tren o ha prestado atención en lo que se tarda en cargar y descargar una atracción de feria habría predicho, el Hyperloop ha muerto»—.
Quizá no sabe hasta qué punto sus artículos son muy seguidos y comentados entre quienes saben de infraestructuras ferroviarias en España. Pero yo sí. Porque, como hemos dicho ya, es la cariñosa abuelita que los quiere. Cuando dice cosas como: «En un país donde saben lo que hacen (léase España, en este caso), el ministerio y Adif no solo tienen ingenieros, sino que además son ellos los que crean gran parte de las especificaciones del proyecto. La California High-Speed Rail Authority es un ente político con apenas ingenieros y con un consejo compuesto por abogados que han visto trenes un par de veces en la tele». ¿Cómo no quererlo? Da igual que a veces se queje de las conexiones de Renfe, de los endémicos problemas de su página web o de los controles de acceso a los andenes —en esto tiene razón, pero se equivoca de ventanilla—. Su impacto neto es muy positivo para el sector. Si no existiera, habría que inventarlo.
Frente a las críticas sobre el gasto en infraestructuras, él entendió mejor que nadie que el problema era de falta de servicios, coordinación, frecuencias y predictibilidad. Cuando la competencia ha incrementado drásticamente el uso de la alta velocidad, dijo algo que en el sector de la construcción de la infraestructura sonó a poderoso espaldarazo: «Me pasé años diciendo que el problema no era de infraestructuras excesivas, era una Renfe que no quería llevar viajeros. Acerté».
Sé que mucha más razón tienen para quererlo los trabajadores de Connecticut —me hace pensar demasiado a menudo en los tramperos del Gran Wyoming—. Gracias a que persigue legisladores con la misma saña que el T1000, acaba de aprobarse una ley que expande el derecho a tener días de baja por enfermedad a todos los trabajadores del estado. Incluso le ha dado tiempo para escribir, entre persecución y persecución, el estupendo Por qué se rompió Estados Unidos. Pero la gente que se ha deslomado para construir y mantener las redes españolas de alta velocidad, y en general todo aquel que adora el modo ferroviario, al menos cuando se explota con sensatez, tienen también algo por lo que estarle agradecidos.
Porque no siempre he estado de acuerdo en todo con él, pero siempre he sabido que todo lo que decía era por el bien común. Aunque en nuestro país es común esperar a que la gente buena se muera antes de decir cosas buenas sobre ella, y que yo sepa goza de buena salud, quede constancia de mi agradecimiento y del de buena parte del tren español. Gracias, Senserrich.











