Al inicio de este libro cuenta su autora que, cuando era niña, su madre le enseñó a respirar. Con conciencia de hacerlo, como vía de acceso al sueño. A sus cinco o seis años de existencia, le preocupaba que por el día se le olvidase ese lento ejercicio de tomar aire, retenerlo lo justo, soltarlo. Gozo (Siruela, 2023), de Azahara Alonso, puede leerse como un manual sobre la respiración, y de hecho contiene varias alusiones a este esforzado hábito. Marcel Duchamp —quien prefería «vivir, respirar, que trabajar»— contradecía la asunción de que no se puede vivir del aire en su obra Air de Paris, que inspira a la escritora a fabricarse un souvenir de arte encontrado en su lugar de destino: «Algo así como contener la respiración para regalar el cielo de un espacio lejano». Se habla en estas páginas del pneuma estoico, el soplo vital, el aliento poético, y se cita a Roland Barthes, quien decía que la literatura no permite andar, pero permite respirar. Mientras leemos aquellas primeras menciones a la función pulmonar en su infancia, nos viene a la mente el título de Janice Galloway: The trick is to keep breathing.
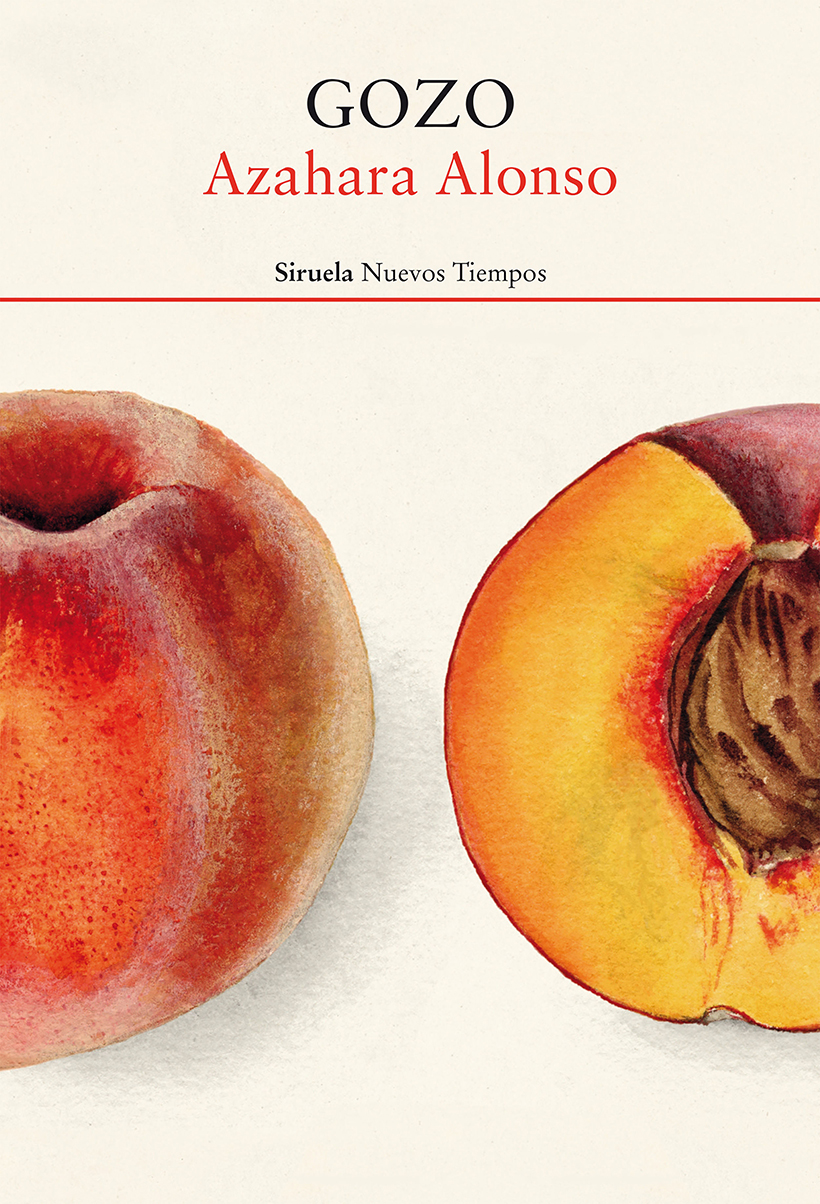
Recién terminada la carrera de Filosofía, a principios de 2010, Azahara Alonso (Oviedo, 1988) viajó con una beca de idiomas —en su caso, inglés— a la isla de Gozo, en el archipiélago de Malta. Un espacio en medio del Mediterráneo, de apenas sesenta kilómetros cuadrados, y del que por entonces no sabía nada. Salvo lo que le sugería su nombre encantador. Allí pretendía darse un respiro, pasar un año «de experimentos», de vivir «sin red ni plan». Aquel «paréntesis de tierra firme» en que aterrizó se antojaba el escenario perfecto, y aunque de dimensiones tan reducidas que podría insinuar una especie de confinamiento —sobre todo para alguien de su juventud—, la escritora asegura que con el tiempo ha ido respondiendo a su idea de opulencia. La felicidad condensada en aquel recuerdo, distinta de lo que solemos entender por nostalgia, choca de forma violenta con su presente: «En la ciudad grande soy eficiente, el estrés resulta ameno (ya se sabe lo que se elige entre el dolor y la nada). En la isla, en cambio, vivía de mirar el cielo, que era más grande que en cualquier otro lugar».
El primer (pre)juicio social al que se enfrenta viene formulado en la pregunta que todo el mundo le hace desde el minuto uno de su estancia, desde incluso antes: qué va a hacer allí, de qué piensa subsistir, a qué se dedicará «oficial y asalariadamente». En una generación —un país— cuyo estado natural es la precariedad, su objetivo secreto de improductividad se considera un delito. Su decisión, que supone más bien el derecho a la indecisión, se convierte en la constatación de que es imposible no hacer nada. Como reacción, la autora se une a la defensa de la pereza y la ociosidad —nada de ocio activo, aterrador oxímoron— que llevan a cabo Bertrand Russell y Paul Lafargue. Sueña con abolir el trabajo mientras evoca cuántas veces dimitir ha sido una conquista para el arte. Dibuja un acto de rebeldía y utopía (como otra isla, la de Thomas More) en maniobras pasivas como quedarse en la cama, no comparecer donde se la espera, no dejarse definir por un empleo. Ni siquiera anhela un año sabático, que implica una interrupción momentánea del salario, sino una experiencia «bajo el signo de la inutilidad».
Dice Clara Serra que la filosofía defiende descaradamente el valor de lo inútil, por eso es una disciplina tan antisistema. Lo que Azahara Alonso combate, en el fondo, durante su dilación en Gozo es esa plaga por la que todo el mundo se siente provechoso —o sea, rentable—, abanderando cualquier causa para llenar la agenda y sospechando de quienes pierden el tiempo sin remordimientos. En La enfermedad del aburrimiento (Alianza, 2022), Josefa Ros Velasco muestra cómo a lo largo de la historia el tedio ha sido «el castigo de la humanidad, la dolencia a erradicar»; desde la acedia como pecado capital del medievo al ennui romántico, hasta desembocar a finales del XIX en ese mal del siglo al que Miguel de Unamuno llamó «licor agridulce» y que hoy sigue representando, señala la investigadora murciana, «la negación de la ética capitalista del trabajo». Pero aburrirse no es la afección, sino el síntoma de que algo va mal en esta sociedad, en la que hoy día ni a los niños se les permite la desgana. La autora de Gozo echa de menos las vacaciones de su infancia y desearía «ejercer el ocio de los niños hasta hurgar en la tierra de pura curiosidad o aburrimiento». Frente a la sociedad hiperacelerada, encuentra «un placer atávico en todo lo que se demora». Una cuestión de tomarse su tiempo, de nuevo.
Con el italiano Franco Berardi coincide en que los trabajadores han sido reducidos a horas, minutos, segundos. El tiempo se nos expropia y solo lo recompramos con más trabajo, postergando para nunca la libertad horaria: «Y de libertad hablaré con cuidado, porque me sentí dichosa atrapada en una isla ínfima», concede la escritora ovetense. Literata y pensadora como ella, Yun Sun Limet reflexionó Sobre el sentido de la vida en general y del trabajo en particular a partir de una convalecencia (periodo de lucidez en que se detiene la maquinaria de los días, como señalaba Daniel Ménager en un reciente ensayo). También recurre Azahara Alonso a las enseñanzas de Séneca para recordar el valor del tiempo más allá de su monetización. Y toma como lema el poema De vita beata, de Jaime Gil de Biedma, que inspirado en la idea de felicidad del sabio cordobés, se conformaba con «poseer una casa y poca hacienda / y memoria ninguna. No leer, / no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, / y vivir como un noble arruinado / entre las ruinas de mi inteligencia».
Imágenes como disparos de bala
En Todo lo que se mueve (Comisura, 2022), la antropóloga social Valeria Mata escribe que «estar fuera-de-lugar puede operar como una estrategia de resistencia». Según ella, no es lo mismo simplemente trasladarse, acarreando nuestro bagaje, que viajar con la guardia baja, abiertos a la transformación. Este «gesto crítico» se parece bastante al que narra Azahara Alonso en Gozo. La suya es opuesta a las experiencias en serie del turista contemporáneo, «un trabajador ejerciendo su labor de días libres». Ella no se mueve por ese registro rutinario de los lugares ya anticipados y la habitual «tiranía de lo uniformemente bello». Su lugar ideal sería uno que a la entrada advirtiese: «Nada que ver aquí». [Un breve inciso. Yo también estuve en Malta y en aquella pequeña isla, aunque algunos años más tarde, en 2018. Fue allí donde le dije a M., mi pareja, que a partir de entonces solo buscaríamos destinos mediocres, pero no atestados. De momento el propósito se ha quedado en eso].
Más allá de la «curiosidad adiestrada» por otros usuarios o por guías que sancionan lo que debemos admirar, cómo debemos disfrutar, a la autora asturiana le mueve el genuino interés por sitios que le proporcionan momentos relativamente normales y por el tipo de persona que, como Eileen, «jamás funcionaría como personaje» —aunque funciona—. Escribe sobre fotografía, religión, las colas, la comida rápida y todo lo que es rápido, los mendigos y la calle («eso que pensamos que no nos ocurrirá a nosotros»), el tráfico, el idioma, los cementerios, las apuestas… en breves apuntes como fogonazos de memoria o inspiración. «Ojalá narrar una imagen fuese como disparar una bala», y me doy cuenta de que no estoy preparado para un símil a la altura de ese; solo diré que su forma de contar es sorprendentemente certera. Las vivaces descripciones salpican de belleza el relato, aun cuando riegan un suelo estragado por el desencanto.
Azahara Alonso imparte a su escritura aplomo y traslucidez. Su habilidad de orfebre aforista, que ya cultivó en Bajas presiones (2016), se filtra en varios pasajes con frases rotundas y contradictorias, ocurrentes e irónicas. Su prosa destila el ritmo y la poesía que ya practicó en Gestar un tópico (2020), como al describir las vistas en la Ciudadela fortificada de Victoria desde donde «todo es paisaje a pesar de saber su fractura». Se notan sus manos versadas de tallista que labra con celo el mármol de la palabra, cincelando su fisicidad compacta y accidentada. En su autoconciencia del lenguaje («algunas cosas están solo a una preposición de distancia»), para ella es tan importante lo que escribe como lo que tacha, es decir, lo que calla. Su estilo apuntala una estructura abierta, indefinida, sin red ni plan argumentales y en la que, pese a todo, sus diversas zonas dialogan, se enredan en un hilo coherente que después de un tiempo se hace reconocible: una cartografía bien trazada, colorida y no exenta de relieve. Con Georges Perec como faro, los fragmentos de Gozo yuxtaponen datos y lecturas personales, descubrimientos y aprendizajes, sensaciones y meditaciones. El libre discurrir de ideas parece encajar con su comparación de la isla a un libro que, «con más volumen que tamaño, contiene dentro de sí tantas capas como cruces de tramas».
En este libro-isla, al igual que en el viaje del que hace crónica, se evidencia la importancia de las escalas; el nivel de detalle y de distanciamiento, alternativamente, con que observa la autora. Llegado un punto de su estancia, la protagonista y su pareja juzgan natural instalarse en el punto geográfico «más grande y más artificioso» del archipiélago maltés. Pero pronto se dan cuenta de que la opción decrecentista de Gozo es más saludable —o no tan lesiva— para el día a día. Esa idea de vivir mejor con menos es una de las reivindicaciones de este cuaderno de viaje. Salvo en cuestión de libros, según la autora, que da fe de la vehemencia bibliófila de los escritores: «Confunden, felizmente, la pertenencia de un libro: ¿es más suyo el que han comprado o el que han escrito?», se pregunta. De igual modo ella modela su Gozo a partir del despiezado de otros textos a los que da una nueva vida, optando por la manera más gloriosa de procurarse libros que se le ocurría a Walter Benjamin: escribirlos.
Salir de la isla
La viajada escritora francesa Vernon Lee describe en Genius loci (Athenaica, 2023), libro de 1899 inédito hasta hace poco en nuestra lengua, esos lugares que «nos emocionan como si fueran criaturas vivas», atrayendo de forma obsesiva nuestros pasos y cavilaciones. No siempre es una cualidad del paisaje, sino más bien una realidad espiritual, la búsqueda de un ideal que ella compara a la amistad porque genera «una perenne sensación de gozo». De vuelta a la isla de Azahara Alonso, aquel lugar significa también, para ella, algo intangible y conectado al alma. Una manera de estar en el tiempo —y no solo en el espacio—. Dicho de otro modo: en su narración el espacio se torna medida de tiempo. Como Józef Wittlin, no echa de menos la localidad, sino a la persona que ella misma fue allí. La misma que en su rutina diaria sentía un placer culpable por dejar pasar el día sin haber hecho nada nuevo. Pero era placer, al cabo, pues todo lo hallaba más o menos en su sitio, y de nuevo evocando la infancia se permitía repetir compulsivamente sus acciones por el gusto de saber el resultado.
No hay tanta añoranza del pasado como ese innominado pero constante deseo de estar en otro sitio, que ya admitía en Gestar un tópico («mi único vicio es el de verme siempre en otra parte») y que recuerda al concepto malayo de berjauhan definido en el citado libro de Valeria Mata como «el eterno estado de estar lejos». ¿Lejos de qué?, habrá quien se pregunte. Para empezar, de las obligaciones. La etapa de Gozo conlleva para Azahara Alonso una transformación, sí, pero también un reingreso a las responsabilidades y los deberes adultos; es decir, a tener empleo, porque «escribir no es un trabajo. Un trabajo es aquello que hacemos por dinero, que tiene horarios y límites, y que si a la larga disfrutamos es por pura casualidad». En tal sentido, este libro es también la crónica de un proyecto que parecía destinado a irse a pique, gestado como idea durante años y que ahora por fin ha logrado llegar a buen puerto, conformando algo palpable en estas páginas.
O quizá para su autora el proyecto, justamente porque no existía, se convirtió en otro: el de buscar su lugar en el mundo —de forma casi literal, y no tanto—, incluso si se trata de uno no muy llamativo. Incluso si ella ya tiene el don de la ubicuidad mental y el de la desubicación, el de tomar distancia con la realidad de nuestras inercias serviles desplegadas a lo largo de cuarenta horas semanales. Gozo es conciencia, reflexión, inspiración, respiración (ya se ha dicho). Podría haber sido paraíso o prisión, albedrío o destierro. Quizá acabe siendo la porción de tierra justa para quien ha naufragado. Pero, ojo: nadie en su sano juicio querría que lo rescataran de esta isla, este libro.












Pingback: Recomendaciones veraniegas: Gozo | Club de Lectura
Pingback: El tiempo en sus manos - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: (De aeropuertos, estaciones y otros lugares paréntesis) - Jot Down Cultural Magazine