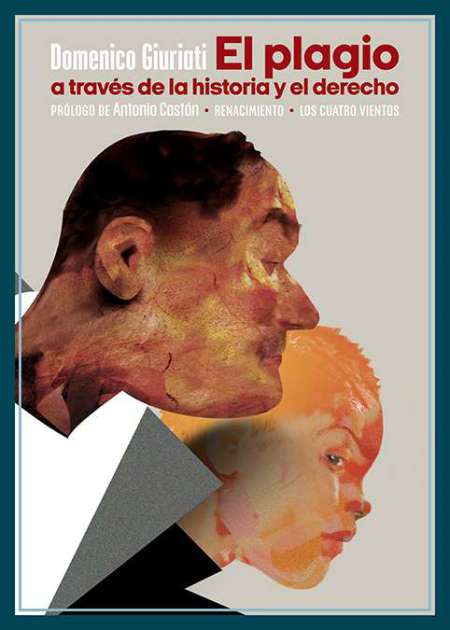
Los mejores escritores plagiaron a los más oscuros, a los más ignorados, a los peores. Y al plagiarlos les dieron honor y quizá los hicieron conocidos. Pues visto así, plagiar no está tan mal, después de todo. Si no fuera porque esta afirmación vertida por Domenico Giurati en El plagio no es sino una burla irónica. Este libro fue escrito en los tiempos en que Victor Hugo, al igual que tantos otros, luchaba por algo universalmente reconocido, los derechos exclusivos del autor sobre su obra. Giurati, jurista, dejó aquí una serie de claves para legisladores y jueces, a fin de que supieran fijar mejor los límites de la originalidad artística e intelectual. Pero hizo algo más, mucho más, algo que iba a ejercer una enorme influencia sobre la cultura europea: fijó las claves del estilo de los libros de divulgación.
El autor no solo defendía la protección de las obras literarias a través del por entonces recién creado Convenio de Berna, 1886, más tarde revisado. En este alegato a favor del mismo señaló las incoherencias y similitudes legales entre los distintos países occidentales. Pero sobre todo defendió que se endurecieran las penas por falsificación, piratería intelectual y plagio. Traducido en su momento a varias lenguas, el volumen tuvo especial repercusión en Europa, con especial incidencia entre los anglosajones. Pero no tanto por el tema que aborda, sino sobre todo porque para elaborarlo conjugó anécdotas, apreciaciones subjetivas y recuerdos en primera persona. Convirtiéndose en uno de los primeros especialistas que rebajaron la dificultad de su lenguaje profesional —en este caso, el del derecho— para hacer sus obras amenas y accesibles al gran público. Lleva siendo imitado desde entonces.
El plagio es una verdadera cascada de ejemplos donde se airean las vergüenzas de creadores de nombre bien conocido. Unos copiones. Lo mismo Wagner que Teófilo Gautier, Gabriel D’Annunzio, Edmundo de Amicis, Flaubert, Tolstói, Nietzsche, Ignacio de Loyola o Dante abusaron del plagio. Cada una de sus vergüenzas nos despierta una sonrisa, a veces por lo evidente de la copia, a veces por lo puntillosos que llegaban a ser nuestros antepasados. Claro que si contemplamos la sociedad de hoy, y esa condena a la apropiación cultural considerada atentado contra el derecho de propiedad intelectual de una cultura, podemos concluir que este libro vuelve a ser muy relevante. Por no hablar de escritoras a quienes se les afea a diario en las redes, inmunes al reproche, o premios nobel que lo hacen cuando realmente ya no tienen más gloria ni dinero que alcanzar.
Giurati escribe un yo acuso contra los creadores que, habiendo alcanzado fama y grandeza con su propio ingenio, tuvieron momentos de debilidad. O quizá solo de morro, poniéndose a fusilar lo de otros. Su primer ejemplo tiene además mucho que ver con nuestro país y con aquella imagen romántica construida por los viajeros europeos. De hecho después de leer El plagio uno acaba sospechando que solo vinieron uno o dos, y el resto simplemente les copiaron, sin necesidad de viajar hasta aquí.
Es la España de Edmundo De Amicis, el autor de Corazón o En el océano que aquí tradujo Francisco Giner de los Ríos. No es que sea un plagio, es que con los ejemplos que nos da Giurati resulta ser casi una transliteración del Viaje por España de Teófilo Gautier. Para corroborarlo la comparación entre párrafos de ambos está en galeradas paralelas y leyéndolos acaba uno con los ojos como platos. Porque cómo es posible que en Burgos, en Sevilla o en Cádiz los dos viajeros se fijen exactamente en lo mismo, charlen con el mismo tipo de mujer, de hombre, y que en dos corridas de toros asistan a la misma lidia y al mismo comportamiento de los banderilleros. Qué necesidad tenía un autor como De Amicis, que escribió hasta trece obras, de plagiar enteramente una. Peor aún, cuántas otras no plagió sin que lo sepamos.
Giurati no solo recoge casos famosos de plagiarismo, sino que descubre vergüenzas poco conocidas, y lo hace de forma ligera y con un punto de ironía que es, indudablemente, una burla. Advirtiéndonos, eso sí, que esto no rebaja un ápice el valor de la obra de un autor, y tal vez ni siquiera de la copiada. ¿Habla en serio? Nunca se acaba de estar seguro en la lectura de esta obra, pues a una encendida defensa de cómo la copia puede poner en valor ideas peor expresadas por otros autores le sigue a veces un refrán chusco. «Para ladronzuelo horca grande, para ladronazo gran reverencia», y esto aludiendo nada menos que a D’Annunzio. El autor juega a la contradicción para aumentar el humorismo y con él sus críticas. Es uno de sus rasgos más propios, y también uno de los que más claramente fija el estilo de los libros de divulgación anglosajones que le plagiaron. Quiero decir, que se han inspirado en él. Fue capaz de escribir, con toda su cachaza, que cuando uno identifica un plagio debe tener la delicadeza de guardarlo para sí. Y lo dice después de haber llenado cien páginas de ejemplos de plagios identificados por un lector voraz y de memoria prodigiosa como él.
A veces consigna un listado tan prolijo que deja al lector preguntándose si esto de crear no se reduce a encontrar un tocho poco conocido que copiar, o uno bien conocido que imitar sin que se note. Alejandro Dumas padre plagia a Walter Scott, el Dumas hijo una obra que un escritor desesperado vendió al padre, Jorge Sand copia noveluchas del XVIII, Gustave Flaubert toma Salambó de una obra del XVII. Y a José Zorrilla, que no le encuentra pegas, le cita para asegurar que el propio autor aseguró haber contado cosas ya sabidas en el pasado pero olvidadas y recuperadas.
Son algo más que meras anécdotas. Hay una clara intención de discernir dónde está el límite entre influencia, inspiración en una fuente determinada, repetición de claves culturales que se comporten en un determinado momento, y pura y abierta copia ilícita. Cita los congresos más importantes de su tiempo en que derechos de autor y de traducción quedan delimitados. Para acabar discerniendo si es admisible, y hasta dónde, la imitación, la paráfrasis, la simulación, la variación, la recreación, la cita, el homenaje, la intertextualidad. Guardi no es taxativo ni dogmático, pone el acento es distinguir, y admite que no siempre es fácil.
La reflexión es compleja, no puede reducirse a una cuestión legal, que para mayor dificultad ni siquiera ha sido entendida de la misma forma en todas las épocas históricas. Nuestra propia cultura lo sabe bien, la segunda parte del Quijote firmada por Tomás de Avellaneda es una de las cumbres de esa costumbre tan del Siglo de Oro español de robarse entre autores, pisarse los argumentos, burlarse de las ideas del otro, y copiar, copiar, copiar hasta la extenuación en un conflicto permanente. En palabras de Cervantes, «que cada uno hurte de quien quisiere». El autor italiano reconoce también el mismo fenómeno en la tradición literaria de su idioma, remontándose hasta el mismo Ovidio. Y nos trae también a colación el ejemplo del poeta español Francisco Rodríguez Marín con unos versos que no pueden seguir más vigentes, desde el mismo Cervantes, que se quejaba de pobreza y de lo mal que le pagaba su editor. Afirmando en sus estrofas que robar ideas a un artista no es cosa, dada la retribución que tiene el arte, que enriquezca.
¡Oh ladrón de poquito! ¿Qué doblones
conquistarás? ¿Qué gloria? ¿Qué mujeres?
Pues propendes a hurtar, hurta millones:
No versos, no cigarros, no alfileres…
¡Sólo así alcanzan honra los ladrones!
La editorial Renacimiento ha recuperado en esta edición la traducción original de Luis Marco, contemporáneo del autor, lo que no solo nos permite disfrutar del lenguaje novecentista y algunos de sus arcaísmos, como obscuro, sino entrar de lleno en la polémica. Porque Giuardi acusó a España de no haber trasladado a su legislación los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual que había firmado. Poniendo el acento en llamar a los traductores de obras extranjeras bandoleros. Marco, que acababa de traducirle, se sintió personalmente aludido, y le escribió en respuesta una airada carta.
El tratado concluye con una definición de plagio que bien pudiera ser letra de ley: «plagio es la apropiación de pensamientos o trabajos ajenos para disfrutarlos en trabajos propios; apropiación que, para ser tal, ha de efectuarse en condiciones de grado y de extensión tales que pongan seriamente en peligro la propiedad ajena hasta el punto de hacer posible un verdadero lucro indebido».
¿Queda así claro? Seguramente no. «Todo es arcilla para el escritor», aseguraba Borges, y hasta qué punto puede tomarse el barro del otro sin abusar. Difícil decirlo. Pensemos en uno de los escritores más grandes del mundo, y que más influencia ha ejercido sobre la cultura, y sobre cada uno de nosotros incluso sin haberlo leído. Alguien que encontramos en Stephen King y en el cine gore, en los culebrones familiares y las comedias románticas: me estoy refiriendo a William Shakespeare, autor que posiblemente jamás escribió una obra original, ni lo pretendió. Plagiaba como sello personal porque la idea de que ser original valía algo para él no valía. Pero su obra valió, y vale. En cuanto a esta reseña, en este punto final, solo queda decir una cosa: ya puede ser plagiada. Y que Giurati nos perdone.












«El autor italiano reconoce también el mismo fenómeno en la tradición literaria de su idioma, remontándose hasta el mismo Ovidio». Vaya, Ovidio escribía en italiano, qué cosas.
Que por un lado agradezco que leas con tanto interés y por otro desfallezco al pensar que el latín no forme parte de la tradición literaria italiana.
no cuela…
En el caso de Chile, las denuncias de plagio que en contra del Nobel Pablo Neruda, reclamó en su momento otro grande, como fue, Vicente Huidobro, es una página de nuestra historia literaria que vale la pena conocer