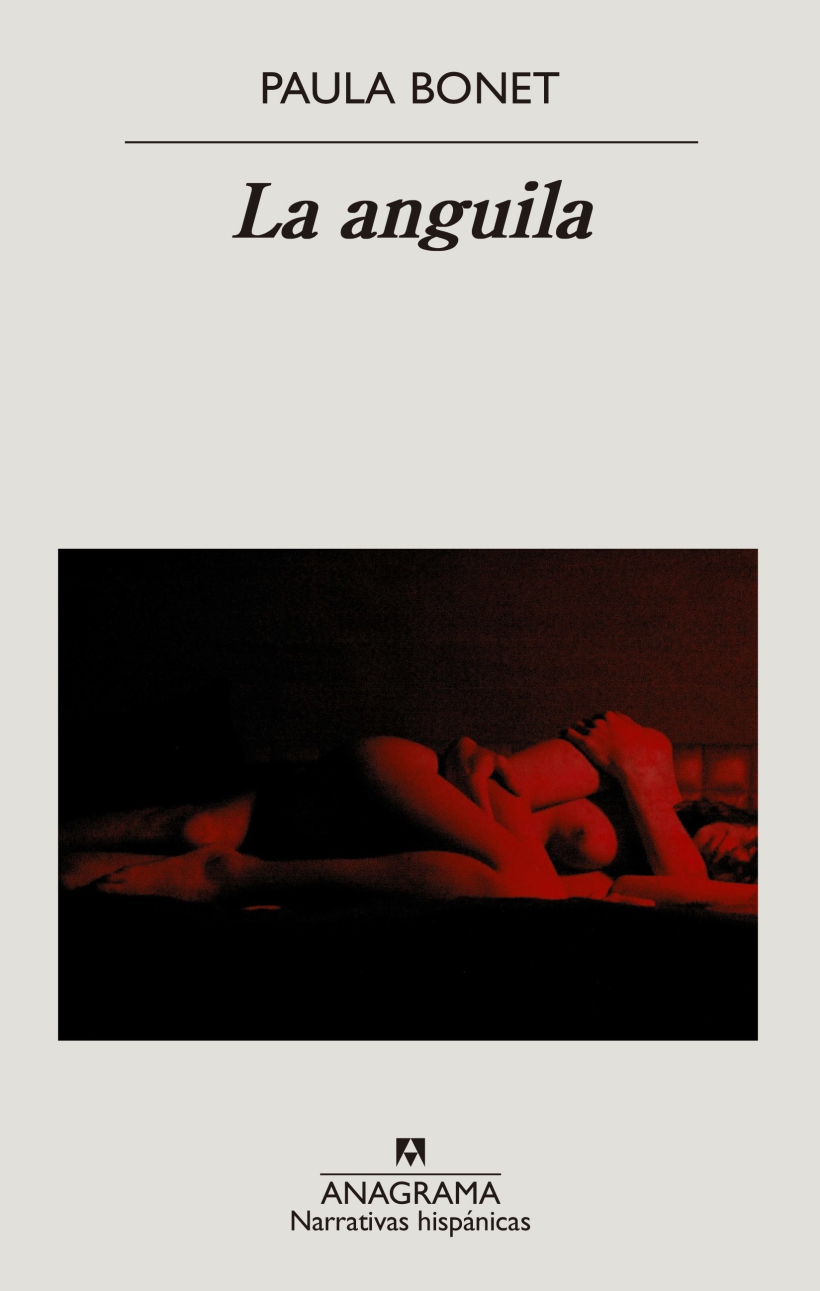 En el prólogo a la edición española del libro de Dacia Maraini Isolina. La mujer descuartizada (Altamarea, 2020), Paula Bonet escribía: «Ahora mis vísceras son cetrinas y danzan como anguilas». La autora valenciana se expresaba en primera persona como representante del cuerpo-cadáver de aquella joven veronesa que, en el año 1900, fue arrojado en pedazos al río Adigio —el mismo lugar donde se torturó y decapitó a los santos Fermo y Rústico, para más señas— en un hórrido e ignoto caso de violencia de género. Esa imagen de los órganos desarraigados que adquieren apariencia de anguila parece haber acompañado a Bonet en los últimos años, que coinciden con la escritura de su novela La anguila (Anagrama, 2021) y, casi al mismo tiempo de su lanzamiento, la exposición Esto es un cuadro, no una opinión, que acoge el centro cultural La Nau de la Universitat de València. Artista plástica e ilustradora que ha ido ganando repercusión en el último lustro con un puñado de libros donde lo gráfico aún era axial, para su primera novela se entrega a la autoficción como forma de renacer a los cuarenta años, de darse nombre ella misma y decidir, como autora, cuál es su historia personal.
En el prólogo a la edición española del libro de Dacia Maraini Isolina. La mujer descuartizada (Altamarea, 2020), Paula Bonet escribía: «Ahora mis vísceras son cetrinas y danzan como anguilas». La autora valenciana se expresaba en primera persona como representante del cuerpo-cadáver de aquella joven veronesa que, en el año 1900, fue arrojado en pedazos al río Adigio —el mismo lugar donde se torturó y decapitó a los santos Fermo y Rústico, para más señas— en un hórrido e ignoto caso de violencia de género. Esa imagen de los órganos desarraigados que adquieren apariencia de anguila parece haber acompañado a Bonet en los últimos años, que coinciden con la escritura de su novela La anguila (Anagrama, 2021) y, casi al mismo tiempo de su lanzamiento, la exposición Esto es un cuadro, no una opinión, que acoge el centro cultural La Nau de la Universitat de València. Artista plástica e ilustradora que ha ido ganando repercusión en el último lustro con un puñado de libros donde lo gráfico aún era axial, para su primera novela se entrega a la autoficción como forma de renacer a los cuarenta años, de darse nombre ella misma y decidir, como autora, cuál es su historia personal.
Para ello, primero ha de pasar por un quíntuple duelo que se empieza a deslizar pronto en estas páginas: las muertes sucesivas de su abuelo, de su abuela y de sus tres hijas abortadas. Esta última pérdida trina, especialmente, funciona como desencadenante: «Amo a las monstruas que descansan en mi vientre con el corazón parado. Les agradezco que hayan matado en mí toda esa sangre que me mantenía presa en la más absoluta ignorancia». Frente al tono de reportaje sobrio que Maraini (quien también perdiera un hijo durante la gestación, y lo contase en Cuerpo feliz) adoptó en su día para levantar acta de aquel proceso judicial, Bonet escribe desde lo emocional, aunque con similar crudeza y también con cierto distanciamiento. Ya en esos primeros compases, a la hora de describir los hechos físicos, su mirada es clínica y sin paliativos. Menciona La pianista de Jelinek, otra obra concentrada en el dolor. Pero en La anguila no hay desequilibrios mentales ni tal grado de sequedad; no hay tanta luz de fluorescente como de cortinas descorridas. Y todo nace cuando la autora, tras ese conato de maternidad, conjura su miedo pintando embriones. Tal vez afronta un sexto luto: la pérdida de su propia inocencia.
La herencia (una de las partes de la citada exposición, junto con otras dos que comparte el arranque de este libro: La carne y La pintura) es uno de los temas capitales de la novela, en la que el relato se desenvuelve a saltos, como la memoria de cualquiera de sus lectores, y la escritura a veces parece impelida por el flujo de pensamiento más que por una lógica cronológica. Su estructura, no obstante, resulta impecable: nunca se achata, de golpe acciona un resorte que te deja del revés y atado al siguiente pasaje. Tiene que ver con algo que la autora dice heredar de uno de los hombres que ensombrecen su figura durante la narración, «la obsesión por fragmentar mi obra y fragmentarme». Bonet se despieza —voluntariamente, a diferencia de Isolina— para que seamos otros quienes armemos su puzle. Las cartas de amor y desamor entre sus abuelos, que por momentos asemejan coplas populares, se van salteando con sus propias escenas de sumisión. En aquella correspondencia observa la escritora a su abuela como mujer-cabra necesitada de un pastor, pero ella misma conoce lo que es vivir a merced de alguien.
Ese constructo que es la feminidad, sustentado en gran medida por la mirada masculina, apresa a la autora en la dialéctica puta/virgen que han enfrentado obras recientes como las de Amaia Nausia Pimoulier y Amarna Miller. La anguila es el libro que todos los hombres deberíamos leer sin apartar la vista, sin aburrirnos, sin dejar de estremecernos y de mirar de otra manera a las mujeres de nuestro entorno. Esta novela de iniciación al trauma nos sitúa delante de novios maltratadores, profesores marranos («cerdos abusadores de poder»), artistas babosos y violadores. No es una rueda de reconocimiento: lo de menos es su identidad real. Importa el hecho de que existen, vaya si existen, y que casi todos hemos conocido a alguno e incluso hemos adoptado algunas de sus tácticas, siendo o no conscientes del todo. Y podría cuestionarse el lugar prominente que ocupan estos tipos en el relato, pero más que nada es la exposición de su comportamiento lo que revuelve el estómago y nos haría preferir otra trama. Pero esta historia es así.
La cosa empieza a ir mal cuando la violencia se diluye y se mezcla con el deseo propio de la juventud de la autora, que asocia a «un ovillo de serpientes» que va anidando en la boca del estómago. El resultado de ambas experiencias es el temor, erigido en guía de sus pasos. A partir de ahí, la protagonista soportará otro tipo de vejaciones mucho mejor urdidas, el de esas musas atenazadas por la atracción hacia las pasiones-abismo, mujeres recipiente que nacen en la cabeza de un cierto tipo de hombres (aunque, como observa Bonet gracias a su encuentro con Nell Leyshon, somos nosotros quienes nacemos del vientre de ellas), muchachas vampirizadas por señores que no aceptan su propia decadencia:
Algunos piensan que, lamiendo las heridas luminosas de las jovencitas, mamando de todos los orígenes del mundo posibles de mamar, alimentándose de toda la carne cruda que pueda presentárseles bien fresca, también su carne con suministro sanguíneo deficiente, su carne colgante con piel seca y arrugada, rejuvenecerá.
No espere el lector de La anguila una obra de denuncia con depredador de fondo —que también—, sino algo más sutil y menos habitual: un retrato de lo que el Roto dibujó como «el compañero sentimental». Un conquistador a la antigua usanza, que es en rigor un curtido manipulador y que aquí está encarnado por el «Hombrecito», profesor de pintura que dobla la edad (y la vida, bajo su yugo) de la protagonista y al que la autora ni siquiera muestra el rencor o las ansias de venganza que cabría esperar. No va de eso la novela de Bonet. Trata más bien de la decepción, del vacío que queda después de la caída de los mitos; como el de Neruda, «poeta casamentero». Y a pesar de esa crónica de los peligros de la lírica artera y de las palabras muy sentidas pero nada sensibles, la escritora valenciana no desdeña la fuerza de la poesía, como si se rebelara a que esos cargantes narcisistas se apropiaran de ella. No le interesa ya pintar las nubes porque se lo sugiera al oído un tutor; aquel universo creativo que envidiaba en sus parejas es ahora suyo. Una vez más, el padecimiento la hace avanzar, pues no volverá a ser la misma.
No en vano, Bonet ha dicho que usa la ficción como revelación, y en este libro se ilumina como la mística teutónica Hildegarda de Bingen, a quien cita: «Habla y escribe lo que ves y escuchas […] Tu honda clarividencia no la tienes por los hombres». Llegado un punto, entre sus referentes halla mayormente a mujeres, porque son o fueron grandes creadoras, pero también porque son o fueron mujeres. Bonet tiene ganas de citarlas, de pintarlas y de sentirse ella misma plasmada en el folio-lienzo: Duras, Ernaux, Bombal, Yourcenar, Del Carril, su amiga Nell Leyshon (quien la anima a ser dueña del mundo y de su carne) y tantas otras que se han revelado a través de las letras y las artes. Acomete leves homenajes a quienes le muestran el camino y repara en que, pese a la presencia constante de la muerte en sus vidas, ninguna de ellas es reemplazable. Entre esas nuevas deidades a las que se encomienda, ocupa un lugar central la pintora y grabadora chilena —aunque barcelonesa de origen— Roser Bru, quien se acerca al siglo de edad. Aprende de ella, sobre todo, a apreciar el cuerpo de «la mujer que aguanta».
Sobre el propio cuerpo emprende la autora de La anguila un proceso de descolonización, como si su manera de verse reflejada en el espejo fuera un arma más de su conciencia ganada. Cuenta que, cuando comenzó a buscarse en la autorrepresentación, la acusaron de vanidosa (como si quien se expone tuviera que estar forzosamente orgulloso de lo que muestra); pues aquí la tienen, en este libro carnal y descarnado. Bonet testifica la tiranía ejercida sobre los cuerpos y la carnicería estética a la que se rendían muchas de sus compañeras de estudios, estragadas por la exigencia primero y el repudio después de los que se asomaban a sus formas como quien reseña un cuadro. De base, ciertas teorías del arte fundacionales y rancias como la de Cennino Cennini, pero también en eso estamos ante una novela de des-formación, una anti-Bildungsroman en la que su protagonista es capaz de aislar las pautas que la hacían despreciar su figura para, de un brochazo, empezar a abrazarla como aquello que la une al mundo: «Averigüé que el movimiento de la pintura respondía a la carne, que tenía un vínculo físico con ella», escribe. A partir de ese momento será su propia sustancia biográfica la que impregne el lienzo.
La pintura se expande por toda la novela como proceso de investigación, químico y alquímico, que discurre en paralelo al work in progress que es la toma de conciencia de Bonet. Lo plástico le sirve para pensar y, a la vez, dejar de hacerlo. Para construir y deconstruir su percepción de las personas que han dejado una impronta rotunda en su obra: «Yo observaba la paleta de ocres, tierras y violetas en la piel vieja del abuelo. ¿Qué motivo tenía mi pintura, cualquier pintura, después de contemplar la superficie más bella?». Como en la ya comentada exposición simultánea a esta publicación, su libro parte del expresionismo tenebroso y transita hacia el blanco en un esplendente fundido. En ese movimiento de desplazamiento y de búsqueda constante de la verdad pictórica («Quiero que la pintura se funda con el medio y desaparezca»), podrá distinguir el lector un vaciamiento de la escritora, que no quiere ser ya papel regalo. Me viene a la mente aquí María Zambrano cuando afirmaba que pensar es arrancar algo desde las entrañas. La anguila es ese proceso de extirpación; así de gráfico.
La anguila (el pez) es carnosa, repulsiva, temida, apreciada y muy icónica. En esta novela hay anguilas silenciosas que se escabullen de su abusador, anguilas que serpentean en torno a otros hombres, las omnipresentes pollas-anguilas y también las anguilas-vísceras de Isolina Canuti, flotando en el Adigio. Aquel suceso de principios del siglo XX fue contado por Dacia Maraini en 1985 como un caso de violencia sistémica, más allá del componente enfermizo del asesinato. La prueba de que la escritora italiana está en lo cierto es que se hizo desaparecer incluso la tumba de la joven y su nombre en los registros del cementerio. Ni rastro de ella, y así nadie se preguntará cómo acabaron allí sus trozos. Quizá por eso Bonet, que sigue viviendo amenazada y duerme con un botón de pánico en su mesita de noche, ha querido contarse en este libro. Para rescatarse a sí misma del olvido y dejar constancia por escrito de todo lo que no se puede decir cuando se está bajo el agua.












Felicito a Bruno Padilla por este magnífico artículo. Me invita a rascarme el bolsillo y pagar una suscripción al medio.
Genial querido Bruno.
Pingback: La anguila: un viaje íntimo a través de la carne y la pintura de Paula Bonet - Revista Mercurio