
El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. (…) La cicatriz llevaba diecinueve años sin dolerle. No había nada de qué preocuparse.
Se trata de la primera y de las últimas frases de la saga Harry Potter. Entre los paréntesis, contenidas en los puntos suspensivos, quedan todas las peripecias que el joven mago vive hasta que, en definitiva, salva su mundo (que es también el nuestro). Se trata de unas frases que apenas nadie —ni siquiera los muy fanáticos— conseguiría citar de memoria, de un comienzo ya plenamente funcional (ninguna vocación de posteridad, ninguna aliteración) y de un cierre que adapta las fórmulas convencionales: esa que en nuestra tradición asocia la felicidad con un plato de perdices o aquella que sirve de remate para los cuentos en alemán —«y si aún no han muerto, es que hoy viven todavía»—.
A pesar de tantos desmayos y heridas, después tantos sustos hasta el último capítulo, finalmente, Harry, Hermione y Ron han sobrevivido y, como indica Fernando Savater en su ensayo La infancia recobrada, siendo los protagonistas de un cuento que termina, disponen aún de toda su vida por delante; seguirán preparados para que el lector haga con todo derecho la pregunta «¿y cómo sigue?», y para que su autora (e incluso otro escritor o guionista) les imponga —le sucedió al pobre Bilbo Bolsón tras El Hobbit— unas cuantas aventuras más. Puesto que Voldemort —la muerte— no ha triunfado, la vida sigue y la narración podría retomarse en cualquier momento.
Savater, por cierto, pertinaz defensor de la obra de Rowling, distingue en su libro entre novelas y narraciones, dos categorías tomadas de «El narrador» (un artículo de Walter Benjamin) cuyas diferencias expone. Así, la novela sería ese género burgués en el que se innova mediante el lenguaje, un delicado dispositivo que serviría para explorar las «convenciones secundarias» (las que se relacionan con la intimidad), en el que cobra más importancia la conciencia de los personajes que sus actos; y serían «narraciones» o «historias» todas las obras que trabajan con «formas consolidadas de la memoria», se centran tan solo (perspectiva antropocéntrica, la novela recogería otras fuerzas) en lo que les ocurre a los héroes, y podrían ser reproducidas (como los romances recitados por distintos juglares) por cualquier narrador (la voz del autor y su punto de vista son irrelevantes —salvo por su mayor o menor eficacia—). En resumen: la ya clásica distinción entre libros en los que «no pasa nada» y libros de «piratas, basiliscos y naves espaciales».
Es evidente que las siete entregas de Harry Potter a las que, si acaso, se les podría reprochar un exceso de acción —yo echo de menos más burocracia: desearía más rutina en Hogwarts, y menos interrupciones molestas por parte de Voldemort y sus secuaces—, pertenecen a la segunda categoría (historias, narraciones o cuentos) y quizá por eso y porque «el éxito es imperdonable, siempre implica alguna forma de derrota artística» (Damían Tabarovsky), han sido despreciadas sistemáticamente por el sector más canónico de la crítica literaria.
Incluso más duro que el artículo que Harold Bloom publicó en el año 2000 contra la saga, con un título muy explícito («¿Pueden treinta y cinco millones de consumidores de libros estar equivocados? Sí»), fue el de la novelista inglesa A. S. Byatt. En 2003, la autora de Posesión quiso explicar todo el «fenómeno Potter» mediante su relación con el «romance familiar», uno de los complejos psicológicos descritos por Freud, que afecta a niños que fantasean con un origen noble secreto, con una compensación imaginaria para sus vidas y sus padres demasiado convencionales y vulgares. Así, los verdaderos enemigos del mago serían los Dursley, y no Voldemort, puesto que en el mundo mágico hasta los malvados reconocen la singularidad de Harry. Byatt continúa diciendo que, si bien los niños leen los libros de Rowling debido a esta fantasía tan común, los adultos que los disfrutan lo hacen porque en Hogwarts no hay lugar para el verdadero misterio o lo insondable (como sí lo habría en Lovecraft), sino que todo está construido a la medida de imaginaciones «confinadas en los mundos especulares de la telerrealidad y el cotilleo».
Sin embargo, escritores tan exquisitos como Rodrigo Fresán o el sabio George Steiner sí que reconocieron el valor literario (e instructivo) de la saga, al menos a priori. Fresán, que es autor de Jardines de Kensington, una novela alucinada sobre Peter Pan y la literatura infantil, empezó comparando la saga con las obras más importantes de Tolkien y C. S. Lewis, frente a las que además encontraba la virtud de que un lector de Rowling podría asistir al crecimiento de su protagonista y a la evolución de su mirada. Un lustro después, sin embargo, ya con la industria del entretenimiento a toda máquina, se mostraba preocupado porque veía a «los potterlectores como seres que solo quieren llegar al final para salir corriendo y comentarlo con alguien que indefectiblemente hará lo mismo y de ahí a la película, al videogame y a volver a leer de nuevo el mismo libro en un loop enloquecido». Algo parecido le sucedió a Steiner, que empezó defendiendo la complejidad del vocabulario y la gramática presentes en la heptalogía, para terminar decepcionado al cabo de los años: «un niño que ha leído todos los volúmenes de Harry Potter, ¿leerá luego La isla del tesoro, Los viajes de Gulliver, Oliver Twist, los clásicos? Mis colegas que han estudiado este fenómeno dicen que no, que los niños que hayan leído a Potter no leen después a los grandes clásicos. Y eso es triste».
En cualquier caso, Harry Potter es hoy, en palabras de Terry Eagleton, uno de los críticos que siguen intentando desentrañar el fenómeno sin despreciarlo —considera que se trata de libros «notables»—, «el huérfano favorito de la literatura inglesa» (y eso que, desde «la invención de la infancia» durante la época victoriana —antes los niños eran tratados como pequeños adultos—, la competencia es feroz). Así que, siendo tan popular en todo el mundo, necesariamente ha tenido que protagonizar algunos de los mejores recuerdos («la literatura es la infancia al fin recuperada», dijo Bataille) de varias generaciones que, por edad, hoy empiezan a asomarse al mercado editorial.
Harry Potter y la piedra filosofal se publicó en Reino Unido en junio de 1997, y en agosto de 1999 se convirtió en el primer libro infantil que encabezó (luego lo harían el resto de entregas, a veces varias de ellas coparían los primeros puestos simultáneamente) la lista de bestsellers del New York Times. En España, la fiebre llegó algo más tarde y coincidió con la publicación del tercer volumen en el año 2000. Desde entonces, y hasta el lanzamiento de la última entrega, Harry Potter y las reliquias de la Muerte, en 2008, el tiempo en el que vivimos los lectores fue prácticamente simultáneo al tiempo que se desarrollaba en los libros, y también nosotros podríamos decir que, al terminar la saga habíamos madurado, como Harry, alrededor de ocho años (y de paso, habíamos aprendido algo de inglés, comprando las ediciones originales para salvar los pocos meses que tardaba en aparecer la edición traducida en Salamandra).
Precisamente esto último es lo que destaca el periodista y crítico Noel Ceballos (1985) que, en el alegato a favor de Harry Potter que me envía, explica: «El ciclo estaba diseñado, además, para acompañarnos a medida que íbamos creciendo con los personajes, o para pasar del cándido sentido de la maravilla que recorre La piedra filosofal, donde el trío protagonista contaba con unos once años, a la épica tenebrosa y la angustia adolescente de Las reliquias de la Muerte, pensada para ser leída a las puertas de la mayoría de edad, cuando ya hemos entendido que el mundo tiene dientes y puede morder».

La escritora Alba Carballal (1992) es otra de las figuras recientes de la literatura que se han mostrado entusiastas acerca de la saga y coincide con Noel en que crecer al mismo tiempo que sus protagonistas dotó a la experiencia lectora de una intensidad especial: «Hace unos años, durante el mes que siguió a la compra de mi eReader, hice dos cosas: la primera, que me llevó sobre tres minutos, volcar en él la saga completa de Harry Potter; la segunda, que ocupó los treinta días siguientes, volver a leerla del tirón. A mis ediciones físicas de Harry Potter, por otra parte, hace tiempo que se les caen las páginas. La explicación corta es muy sencilla: para quienes, como yo, crecimos casi al mismo tiempo que lo hacían Ron, Hermione y Harry, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería sigue siendo casa».
Marina Casado (1989), filóloga y escritora, también se dice fanática y destaca la variedad y la profundidad de los personaje: «Aunque estemos hablando de un superventas de la literatura juvenil, no me avergüenza confesar que el universo de Harry Potter me cautivó desde el principio y que lo sigue haciendo, porque, de algún modo, la historia no terminó con Las reliquias de la muerte. Lo que J. K. Rowling logró, en mi modesta opinión, fue crear un universo vivo en el que cada personaje, más allá del propio protagonista, tiene su propio devenir y nos interesa. Pienso, por ejemplo, en los Merodeadores: James Potter, Sirius Black, Remus Lupin; la historia de amor entre Lily Evans y Severus Snape… Como escritora de narrativa, más de una vez me he sorprendido al descubrir que uno de mis personajes se parece, en mayor o menor medida, a otro de Harry Potter, porque de algún modo los he interiorizado, he pasado con ellos mi adolescencia —tenía diez años cuando leí La piedra filosofal—».
De nuevo Savater afirma que «la narración exige para darse una comunidad; en cambio, el novelista entona más bien el lamento por la comunidad perdida», una idea que refuerza —otra vez la saga encaja a la perfección en la idea de narración del filósofo donostiarra— la seguidora Esther Miguel Trula (1989), periodista y crítica que aporta el siguiente párrafo:
«Como mínimo, el efecto Potter nos aportó algo muy valioso al conjunto de mi clase, al conjunto de todas las clases del mundo: podías comentar la jugada. Hablar con los compañeros a medida que entre todos avanzábamos las páginas, hacer grupo de debate (aunque sea uno cuyos debates impliquen cosas tan profundas como si es mejor ser de Gryffindor o Ravenclaw) y comprender que el universo de los libros no empezaba y terminaba en tu habitación y tu mente, y esto me temo que en la era predigital era imposible de conseguir sin que hubiera un fenómeno comercial masivo detrás. Para mi generación en concreto, solo Harry Potter y tal vez más tarde El Señor de los Anillos fueron las únicas oportunidades para comprender que la literatura también tiene la capacidad de obrar comuniones, una motivación extra para saber que la lectura, si te atrae, no es necesariamente un acto solitario y que en la universidad o donde sea también encontrarás a los tuyos».
Vuelve a haber unanimidad entre los escritores jóvenes en cuanto a la idoneidad de la saga como primer peldaño (o peldaño intermedio) en el camino hacia lecturas más complejas. Así, Adrián Grant (1988), autor de Nada ilegal, nada inmoral, aporta: «Entiendo que se puedan ver como una «vía muerta», ya que muchos chavales de mi colegio que nunca leían solo se engancharon a Harry Potter y no volvieron a leer nada más, pero sí que pueden abrir la puerta a un género enorme como es el de la fantasía (y este a su vez podría llevar a otras cosas)». A continuación, Noel, detalla ese posible proceso: «Por el camino se cuelan tantas referencias a otras tradiciones literarias que sería un desperdicio quedarse solo con esos recuerdos juveniles, negándonos a salir del circuito cerrado del fandom y perdiéndonos, por ejemplo, a Jane Austen, el ciclo artúrico, Homero o Roald Dahl, por citar cuatro elementos que forman parte del ADN potteriano. Si estabas destinado a la literatura es imposible imaginar una droga de entrada más potente que esta». Y Marina profundiza en esa relación con otras grandes obras: «Por poner un ejemplo: el boggart es un ser de apariencia desconocida que toma la forma de aquello que más tema la persona que tenga enfrente. Por eso, nadie conoce su verdadero aspecto: este resulta un auténtico e insondable misterio. Nos encontramos ante el recurso de lo desconocido para configurar lo monstruoso, el mismo recurso que utiliza Lewis Carroll para su enigmático Jabberwocky o Michael Ende en la Nada, ese misterio que destruía el mundo de Fantasía. Tras leer Harry Potter, fui consciente de esas conexiones y traté de llevarlas a mi propia literatura».
Uno de los criterios más habituales para distinguir si un libro es «tan solo» un bestseller, es decir, un producto de consumo, o alcanza el campo de la literatura lo propone el argentino César Aira: será un bestseller si es autónomo y no conduce (necesita) a otras lecturas; será literatura si se relaciona con la totalidad de una biblioteca. La crítica y periodista Berta Gómez Santo Tomás explica que, en su opinión, en este caso tal distinción no tendría sentido, puesto que «fue un libro relevante para una generación y más allá de si fue la puerta para otras lecturas más «elevadas», el hecho en sí mismo, disfrutar leyendo los libros de Harry Potter en la cama, ya es suficientemente valioso». Berta añade su interesante caso, condensado en las siguientes palabras: «Fueron lecturas que hice con mi madre: muchos días y muchas noches una de las dos leía mientras la otra escuchaba. Nos íbamos turnando el libro. A veces yo la cortaba para preguntarle qué significaba una expresión que acababa de leer, y otras veces ella era la que me cortaba a mí para comentar la escena que acababa de ocurrir. No me hace falta más para defender la saga. Aunque ahora mismo no volvería a leerlos, les tengo un cariño muy resguardado en un lugar de la memoria, junto a mis propios detalles y me costaría enfrentarme a la lectura con los conocimientos que tengo ahora. Me ha pasado con las películas: tenía el recuerdo de gustarme muchísimo, las he revisionado últimamente y fue un error. Al lugar donde has sido feliz no deberíamos tratar de volver, o algo así dicen y es verdad».
Berta señala en el párrafo anterior dos cuestiones muy interesantes. Por un lado, reconoce el vértigo que podría aparecer al volver sobre una obra que teníamos idealizada, al descubrir que, puesto que el libro es inevitablemente el mismo, si la recepción varía, tendremos que haber cambiado nosotros: algo que no siempre estamos dispuestos a reconocer. En este sentido, el niño es el productor perfecto (hace un trabajo cinematográfico) de las narraciones, porque es capaz de leer a la vez que, en su imaginación, representa lo leído. Desde que la conciencia —y la certeza de que el mundo interior y el exterior se despliegan con velocidades y sentidos distintos, a menudo contradictorios— aparece en la adolescencia, cambia nuestra relación con el lenguaje. De pronto estamos sometidos a un sorprendente monólogo interior que nos asalta con elaboraciones inconfesables o con ideas extravagantes, y que todo lo tritura y somete a crítica. A partir de cierta edad y/o de cierta acumulación de lecturas, es imposible ver cómo salta el personaje que «salta», y ya no podremos tampoco mirar a través de sus ojos o descansar junto a él. Así que, puesto que el adulto ya no será capaz de leer de una manera inmersiva, sino que lo hará de forma analítica (se deshace el encantamiento, se sustituyen unos gozos —los de la identificación— por otros —los estéticos—: quedan párrafos donde antes había mundos), quizá sea mejor evitar el mal trago. Si nos arriesgamos a releer, el juicio negativo sobre aquello que nos deslumbró y ahora nos espanta podría terminar por alcanzarnos a nosotros.
Por otro lado, Berta recuerda con especial cariño la atmósfera que dominó los ratos de lectura junto a su madre. En esto coincide con lo que recoge Marcel Proust en Sobre la lectura, uno de los ensayos más brillantes que existen sobre la condición de lector. El texto del francés, que comienza —este principio sí que es plenamente subrayable— así: «Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un libro favorito», defiende que las lecturas de infancia funcionan como un ancla que nos coloca en el lugar y el tiempo en que las leímos, es decir, que de ellas, al crecer, recordaremos antes las circunstancias que las rodearon que su contenido. O, en otras palabras mejores: «Si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño, serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo».
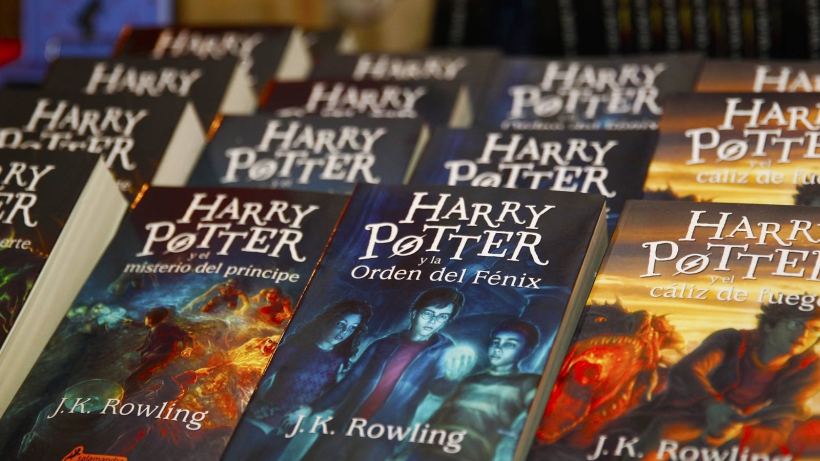
Siempre ocupado por la memoria y por la disección de los juegos y operaciones del pensamiento, Proust insiste más adelante: las lecturas infantiles «dejan sobre todo en nosotros la imagen de los lugares y los días en que las hicimos. No he podido librarme de su sortilegio: queriendo hablar de ellas, he hablado de cosas que nada tienen que ver con los libros porque no ha sido de ellos de lo que ellas me han hablado».
Aunque, en el caso de Proust, la tendencia a irse por las ramas es consustancial a su escritura elevadísima, el efecto del que habla es universal: si él recuerda «aquella triple superposición de cortinillas de estameña, grandes cortinas de muselina y otras mayores todavía de bombasí, siempre resplandecientes en su blancura de majuelo demasiado expuesto al sol», yo conservo en mi memoria con la misma precisión la imagen de mi persiana un poco amarillenta y del estor que filtraba la luz mientras leía Harry Potter en mi habitación infantil.
No desvelo nada a quien haya llegado hasta aquí si recuerdo que, al final de la saga, el séptimo libro se cierra con un epílogo titulado Diecinueve años después. En él aparecen Harry y Ginny, ya casados y padres de tres hijos; Ron y Hermione, también casados (entre sí) y con hijos, e incluso Draco Malfoy por quien todavía sienten una antipatía que el tiempo (esos casi veinte años) no ha suavizado del todo. Los hijos se suben al Expreso de Hogwarts y la saga concluye definitivamente, dejando al pobre lector con la vieja pregunta en los labios: «¿y ahora qué?».
Cuánto habría sufrido el joven y sensible Marcel de haberse enfrentado a este epílogo. Ya en su ensayo, el autor de En busca del tiempo perdido se queja de estas interrupciones tan abruptas, de la falta de tacto —es inevitable y parte de su trabajo, el embrujo consistió en que creyéramos que podríamos quedarnos en su mundo para siempre— con la que los autores resuelven el final de sus narraciones. El análisis de Proust es de una precisión sorprendente (año arriba, año abajo) y confirma que estas estructuras —¡y, por tanto, la naturaleza de los jóvenes lectores que las disfrutan!— apenas han cambiado en un siglo: «No volveríamos a ver a aquellas personas por las que habíamos temblado de emoción y sollozado, no volveríamos a saber ya nada de ellas. El autor, desde hacía ya algunas páginas, en el cruel epílogo, había tomado buen cuidado en «distanciarlas» con una indiferencia inusitada en quien sabía con qué interés se les había seguido paso a paso hasta aquel momento. El empleo de cada hora de su vida nos había sido narrado. Y al final, súbitamente: «Veinte años después de estos acontecimientos…»».
La industria del entretenimiento se ha empeñado en explotar la marca todo lo posible (en este momento se debe de estar rodando una película más basada en el «Universo Potter», ya sin la referencia de ninguno de sus libros) y, como dice Berta Gómez, «no se sabe cuándo acabó el fenómeno literario y empezó la nostalgia, si es que ha sucedido»; pero la realidad fundamental relacionada con Harry Potter (y con Stevenson, y con Tolkien, y con Julio Verne) es la de una lectura apasionada, acelerada, imaginativa y finalmente truncada por un final que llega demasiado pronto (precipitado incluso después de 3665 páginas). Es la de una lectura inolvidable y —aquí disentimos de las opiniones de algunos sabios como Bloom y Byatt, incluso de las observaciones más recientes de Fresán— fértil. Es la inyección de una sustancia quizá no suficiente, pero sí imprescindible para que se desencadenen todos los procesos que forman a un buen lector y, con el tiempo, puede que también a un buen escritor.
Cada generación ha tenido a su Rowling, a su Agatha Christie o a su Stephen King (otro valedor de los libros de Potter), y solo una mirada interesada o un oído insensible a las voces de los jóvenes encontraría marginal, despreciable o directamente perniciosa la influencia de estos autores. Los demás —quienes hemos participado del encantamiento— tenemos claro que no existe ninguna incompatibilidad entre los libros de Harry Potter y las novelas de Proust. Al fin y al cabo, son las dos heptalogías más importantes de la historia de la literatura y, si bien la una y la otra representan y proporcionan experiencias tan distintas, resulta más habitual de lo que parece —yo mismo estoy pasando por ello— empezar disfrutando de los hechizos de la primera para terminar fascinado por el lenguaje hipotáctico y las profundidades de la segunda.













De hecho, ya existe un epílogo después del epílogo: «HP y la herencia maldita», en forma de obra de teatro. Algún día quisiera verla representada sobre las tablas. No es lo mismo que leerla en notación teatral, digan lo que digan.
Y dos apuntes más; uno: cuando releo » Los tres mosqueteros» que leí en mi ya lejana infancia, siempre encuentro cosas nuevas. Como el libro no ha cambiado, debo haberlo hecho yo. Y «Veinte años después» me resultaba aburrido e inabordable hasta que alcancé la edad adulta.
Dos: es curioso que pongan al creador de pesadillas que fue Lovecraft a la altura de la «Gran Literatura». Lo cierto es que él mismo se tenía por un simple narrador, por usar el término que emplea el artículo. Nunca pensó dejar su estremecedora canción en la memoria de los hombres.
Como decía Borges: «Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad.»
Fco_mig, eres un hermano de lecturas, es la primera vez que veo a los Tres Mosqueteros, a Veinte Años Después y a Borges en un mismo párrafo, cosa que
me parece maravillosa. En lo que mi experiencia se aparta un poco de la tuya es que yo leí Veinte Años Después en mi adolescencia, 16 o 17 años, y me atrapó de entrada. Creo que es el libro de la saga donde más se desarrollan las individualidades de los mosqueteros, y donde desarrollé un gran cariño por D’Artagnan y Porthos, una admiración que rebasa cualquier medida razonable por Athos, y donde también me distancié definitivamente de Aramís.
Volviendo a Harry Potter. Aunque se demostrase que muchos lectores de Rowling no han leído más nada. ¿No es algo bueno que gracias a ella, personas destinadas a no leer nada en su vida, hayan sabido lo que es el placer de la lectura?
Justamente. En cada generación nace gente que acabará dando culto a los libros, y esos necesitan una puerta de entrada. Harry Potter es mejor que muchas.
El resto, al menos, conseguiremos que no les resulte extraño el hábito de la lectura. Con eso ya habremos hecho mucho.
Desde luego, hay otras puertas, como Tolkien o Lovecraft o Verne, o incluso Salgari (aunque este no está aguantando tan bien el tirón). A partir de ahí, está el mundo que contiene mundos incontables… Y al que no todos desean el acceso. Es su decisión. Pensar por uno mismo cuesta, es más fácil que te lo den todo masticado.
Y aquí quiero romper una lanza por gente como Silver Kane (Francisco González Ledesma), Marcial Lafuente Estefania o A. Thorkent (Ángel Torres Quesada). También ellos son puertas, quizás menos brillantes, pero ofrecen otro acceso al que, para mí, es uno de los placeres más grandes al alcance de todos.
Quien tocó las puertas de mi imaginario y las abrió, o mejor, las abatió como ningún otro fue Tolkien. Aún hoy estoy por encontrar ese libro de fantasia épica que vuelva a inundarme de imágenes.
Recuerdo que los símbolos que evocaba el relato iban acompañados de las ilustraciones creadas por los hermanos Hildebrandt o Angus McBride, y esto, para un alma por entonces joven, constituía un refuerzo en la lectura sin parangón.
Cuando vi las portada (si, las portadas son importantes al menos en la preadolescencia) de Harry Potter, con ese trazo simple y para mi vacío (en cuanto que no hacía que mi imaginación se estremeciera) supe que esa saga no era para mi.
Carecía de algo «feo», de algo, digámoslo, sucio. Soy consciente de que en la saga de Potter hay gente que muere asesinada, que existe un malo malísimo muy feo… Pero no es lo mismo, y no sabría como explicar de forma satisfactoria qué es para mi lo que los diferencia. Quizá, y sólo quizá, sea que el mundo de Harry Potter está ubicado en una estación de tren, y el de Tolkien en ningún lado (y en todos).
Para terminar, me gustaría que el lector que esté leyendo esto y sea aférrimo de la saga del profesor de Oxford, vea el cuadro llamado «the fellowship» de los Hildebrandt brothers. A lo lejos, bajo un sol cálido que está por expirar, se intuyen las que podrían ser las montañas nubladas.
Quiero pensar que detrás de ellas (míralas bien), a lo lejos, en la más remota lejanía, donde el trazo del pincel de los hermanos pintores no ha llegado a manchar el lienzo, es donde nacen todas las grandes historias; donde vivimos.
Y allí, y lo se bien pues es mi alma quien me exhorta a decirlo, no hay ni una estación.
Sin entrar a comparar bondades (Tolkien es uno de mis favoritos, y entra en cualquier selección personal por breve que sea, junto a Borges), quiero hablar bien de Rowling, y resaltar algo que me parece un grandísimo acierto. En sus libros, a pesar de que la magia siempre está presente, esta nunca permite solucionar los problemas. Jamás hay soluciones mágicas. No hay atajos. Los niños magos tienen las mismas dificultades que los que no lo son.
Harry Potter consiguió que millones de niños y adolescentes leyeran libros de 500 páginas. Y no uno ni dos, sino siete. En una época en la que la televisión y los videjuegos ya era el pan de cada día de la juventud.
Ya sé que lo que voy a decir suena raro y hasta parece que busco polémica, pero lo digo como lo siento: JK Rowling merece el Nobel de Literatura mucho más que varios de los galardonados en los últimos 20 años, que serán muy cultos, pero no los conoce nadie. La calidad es importante, pero también lo es la exposición y el beneficio general que se le ha dado a la propia literatura.
Entonces según tú Paulo Cohelo también debería ser Premio Nobel, y hasta uno póstumo habría que dar a Corín Tellado. De risa. Por cierto, que tú no conozcas a esos autores cultos que mencionas no significa que nadie más lo haga: habla por ti.
Paulo no escribe para niños ni sus libros son de 500 páginas. Ni ha conseguido que millones de niños de 12 años lean varios de esos libros gordos, y sin dibujitos. Ponme un listado de autores que han hecho eso. Ya sólo por eso, lo merece.
De todas formas, para mí los premios Nobel que no son de ciencias (es decir, los que son más subjetivos) llevan años de capa caída. ¿Dylan o Ishiguro antes que Murakami en Literatura? ¿Obama, el que junto con la Clinton arrasó el norte de África y ahí los abandonó a su suerte, Premio Nobel de la Paz? Algo se me escapa…
Estoy totalmente de acuerdo; la arbitrariedad de los Nobel es hiriente. Si bien Dylan e Ishiguro me encantan, es cierto que no acabo de entender la base para otorgarles el Nobel, e incluso estoy de acuerdo con tu razonamiento: lo de JK Rowling es más meritorio (aunque en tal caso J R R Martin también merecería el Nobel al haber conseguido lo mismo, que millones de no-lectores-habituales se hayan calzado 5 tochos grandes como cajas de galletas campurrianas). Aunque el comentario sobre el Nobel de la Paz ya lo encuentro más sesgado. Tampoco lo comparto, pero la auténtica blasfemia es haberle dado ese premio a Henry Kissinger, por ejemplo. Eso sí que es escupirnos a todxs en la cara y decir a gritos «hey! este premio está en venta!». Y ojo que el de Ciencias también merece una mirada más atenta porque se han dado Nóbeles a trabajos «robados» a lo largo de su historia