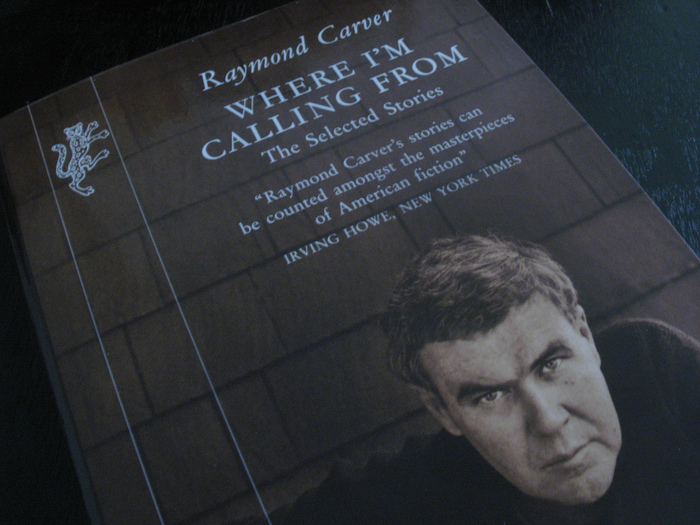
Recuerdo la primera vez que leí algo de Hemingway. Era un librito de cuentos que había en casa de mis padres. Ni siquiera recuerdo el título. Por aquel entonces yo estaba entusiasmado con los laberintos de Cortázar, con la exuberancia de Vargas Llosa, con la minuciosidad de García Márquez. Apenas comenzaba a asomarme al abrumador universo de Borges. La literatura, durante aquellos años de adolescencia satisfecha, comenzaba y terminaba en América Latina.
En las páginas de Hemingway encontré un desierto. Nada me fascinaba. Nada me sobrecogía. Sus relatos no eran más que palabras colocadas en orden, una detrás de otra, tediosamente fieles a las normas de la sintaxis y la gramática. Avanzabas por sus párrafos en estado de tensión, esperando los fuegos artificiales, el estallido repentino, pero entonces el cuento comenzaba a languidecer poco a poco, como si la pólvora se hubiese mojado en algún punto impreciso de sus líneas, y finalmente se apagaba. Su parecido con la literatura —o eso creía yo— era el mismo que el de un pabellón industrial y un edificio de Gaudí: sus mimbres eran los mismos, pero eso era todo.
Creo que si hubiese leído a Raymond Carver en aquella época me habría sucedido algo similar. Mi torpe sentido del gusto era incapaz de diferenciar una habitación pobremente decorada con tres o cuatro cosas de una habitación estudiadamente decorada con tres o cuatro cosas. No reparaba en la importancia de la precisión. En la oportunidad de la palabra exacta. Pero, sobre todo, nunca me había detenido a valorar su eficacia. Un texto sencillo, carente de grandes recursos literarios, parco en adjetivos y adverbios, era ante mis ojos un texto escasamente labrado. Fruto de la más neutra redacción. Tardé algún tiempo en comprender que a veces en literatura, como en tantas otras cosas, menos es más. Y es muy posible que aún no lo haya comprendido por completo.
Un par de años después, a pesar de que Borges lo inundaba ya todo y cualquier comparación con su prosa resultaba injusta, comencé a entender qué veía el mundo en Hemingway. Allí donde parecía no haber nada, a la fuerza tenía que haber algo. Quizá se tratase del ritmo. Quizá de la contundencia. Cada vez que volvía a él me parecía más difícil permanecer indiferente. Adiós a las armas o Después de la tormenta no podían ser los textos de un escribano con suerte, sino la obra de alguien que sabía qué quería escribir y, especialmente, qué no. Donde otros llenaban escenas con palabras, él las completaba con silencio y profundidad. Era una austeridad arrolladora que pronto comencé a ver en algunos que vinieron después, como J. D. Salinger o Norman Mailer, pero también en otros que vinieron antes, como Sherwood Anderson, Ring Lardner o Stephen Crane —«Pensaba que su prosa era perfecta; hasta que leí a Stephen Crane y me di cuenta de dónde lo había sacado», escribiría al respecto Gore Vidal—. Sin embargo, no volví a tener la sensación de hallarme ante semejante dominio de la contención hasta que cayó en mis manos Catedral (Anagrama, 1986), de Raymond Carver.
«Escribir tiene que ser fácil». Osvaldo Soriano explicaba hace años que ese pensamiento lo invadía cada vez que leía los relatos de Hemingway, por oposición a lo que sentía cuando leía a Faulkner. En Carver uno puede apreciar lo fácil, la belleza de lo simple. Pero al mismo tiempo es imposible no percibir lo difícil. La complejidad de tan elevado grado de concisión literaria. Suele decirse que fue su mentor, el escritor y profesor John Gardner —a cuyas clases de escritura creativa en la universidad estatal de California asistió Carver a finales de los años cincuenta, recién cumplida la mayoría de edad—, quien lo invitó a reducir a la mitad las palabras de cada frase que escribiese. Un singular ejercicio de depuración estilística que se aprecia ya en su primer libro de relatos, ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, en el que Carver trabajó durante quince años hasta su publicación en 1976 —aunque en España Anagrama no lo editaría hasta 1997— y en el que se contienen, en mi opinión, varios de los textos más brillantes del autor, como «Señales», «Los patos», «Vecinos», «Gordo» o «No son tu marido».
Aunque puede que su mejor relato, por el que recibió en 1983 el premio O. Henry de relato breve y en el que la sobriedad llega a rozar por momentos lo inverosímil, sea «Parece una tontería», incluido en Catedral. Según un artículo publicado en 1998 por el escritor y periodista de The New Yorker D. T. Max, el editor de Carver en aquella época en Esquire, Gordon Lish, fue el responsable de que su prosa se volviese todavía más austera. Arthur F. Bethea transcribe unas palabras del propio autor en Technique and Sensibility in the Fiction and Poetry of Raymond Carver: «[John] Gardner decía que no usases veinticinco palabras para decir lo que puedes decir en quince. Gordon [Lish] creía que si podías decirlo en cinco palabras en lugar de quince, usases cinco palabras». La polémica que suscitó el artículo de D. T. Max se derivó, no obstante, de la afirmación de que Lish no solo terminó de pulir el estilo de Carver, sino que se atrevió a recortar y reescribir párrafos enteros de sus relatos. De hecho, «Parece una tontería» ya había sido publicado dos años antes bajo el título «El baño» con un final distinto y el doble de extensión en el libro De qué hablamos cuando hablamos de amor. Según D. T. Max, en esa colección Gordon Lish redujo unilateralmente el número total de palabras a la mitad y modificó el final en diez de los trece cuentos, sembrando la correspondiente duda sobre cuánto hay de Carver y cuánto de Lish en los mismos.
Es algo que ocurre, por ejemplo, con «Dile a las mujeres que nos vamos», otro de los relatos contenidos en De qué hablamos cuando hablamos de amor —publicado por Anagrama en España en 1987— y, personalmente, uno de mis favoritos de Carver, sobre el que Lish también fue acusado de aplicar la tijera suprimiendo de la trama el detonante que provoca que uno de los dos personajes principales, Jerry, asesine brutalmente a las dos chicas que Bill y él acaban de conocer. En mi opinión, si el cuento es excelente es precisamente por eso. Porque nada parece motivar semejante reacción. Porque ocurre de repente, sin que el lector pueda preverlo. Porque, a excepción de algunos indicios sobre su personalidad agresiva e impredecible, en ningún momento se refleja qué mueve a Jerry a terminar con la vida de las dos ciclistas. No hay un nexo que oriente la escena anterior hacia la del crimen salvo un punto y aparte. Y la sospecha de que la elipsis pudo haber sido idea de Lish reduce la aportación de Carver a la concepción global de la historia. La genial historia de una reacción desproporcionada, en todo caso. De un crimen sin causa. Cometido porque sí. Un planteamiento que, sea como fuere, nos dice mucho de la naturaleza de Carver como narrador.
Porque, a pesar de lo extraordinariamente útil que resulte la austeridad descriptiva para imprimir velocidad e intensidad al relato, es un error creer que Raymond Carver es solamente economía. Su gran virtud es la forma de contar las cosas, por supuesto, pero también el fondo de las mismas. Si es que ambas mitades, en el caso de Carver, pueden disociarse. A veces, la mera especificación de un gesto o una acción, como la escena que rompe la presión narrativa en «Parece una tontería» cuando de pronto leemos «»He rezado», dijo. Él asintió», es suficiente para ofrecer todo el contexto que requiere la escena. A Carver le basta una pincelada de realidad para lograr que el lector evoque al instante la estampa de los personajes, el lugar en el que se hallan, su vestimenta, su condición social, su relación con el mundo que los rodea. Sus relatos no son habitaciones pobremente decoradas con tres o cuatro cosas, sino habitaciones estudiadamente decoradas con tres o cuatro cosas. Todas ellas colocadas en el lugar preciso. En el momento exacto. Con cinco palabras es capaz de concretar la clase de información para la que otros necesitarían veinticinco. No es solo sobriedad. No es solo Hemingway. También es geometría. Es condensación. Es eficiencia. Es literatura.
Sus relatos parecen comenzar en ninguna parte. Un poco a la manera de Roberto Bolaño en Llamadas telefónicas (Anagrama, 1997), el primer libro de cuentos del escritor chileno. Cuando uno empieza a leer, la historia ya ha comenzado. Tal vez en algún lugar de la anterior página en blanco. Uno tiene la sensación de haber llegado a la película cinco o seis minutos tarde. La extraña impresión de que se ha perdido el primer párrafo del relato y ahora debe prestar atención si quiere hacerse una composición de lugar y entender a qué altura de la trama estamos. Esa forma de contar las cosas, esa técnica narrativa, engrana perfectamente con aquello que el autor quiere contar. Y lo que Carver quiere contar no es otra cosa que lo extraordinario de la mediocridad. La trascendencia de lo insustancial. La insondable y aplastante inmensidad del universo personal e insignificante de un individuo cualquiera, casi extraído al azar de cualquier rincón de la clase media.
Carver es la voz de las tragedias mundanas. De las pequeñas desgracias privadas e invisibles que ocurren en cualquier casa, al otro lado de una puerta cerrada. Escribía sobre la gente común. Sobre su cotidianidad. Sobre sus dramas silenciosos perdidos en un océano de dramas silenciosos. En sus relatos no se plantean interrogantes. No hay juicio ni condena. Tan solo una perspectiva cenital. Ajena a la escena. Vacía. Parca en palabras. Una perspectiva desde la que poder percibir el mundo en toda su deformidad. Y para ello le bastaba con fotografiar. No precisaba de filtros. Por eso sus historias no comienzan por el principio ni terminan por el final. Se mueven en ninguna parte. Sencillamente vienen y se van, inmortalizando un momento concreto en una vida corriente, que en realidad podría ser cualquier otro momento en cualquier otra vida. Todos sus personajes, en cierta forma, son el mismo personaje. Y eso, para los que alguna vez hemos sido inconscientemente fotografiados, tiene algo de aterrador.
Los años, el contexto, las tendencias o la equidad —honestamente, lo ignoro— quisieron que muchos de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX repudiasen en mayor o menor medida a Ernest Hemingway. Vladimir Nabokov lo despreciaba pública y manifiestamente. Ricardo Piglia ha calificado los textos de sus últimos años —especialmente El viejo y el mar— como «mala literatura»: «No conozco un ejemplo más patético (salvo, quizás, el de Salinger) de autodestrucción de una escritura que el de Ernest Hemingway». Jorge Luis Borges, que era brillante hasta para ser un cabrón desalmado, dijo de él tras su muerte: «Hemingway se dio cuenta de que era un mal escritor y se disparó un tiro en la cabeza. Ese hecho de alguna manera lo redime». De Raymond Carver, por ahora, uno no acostumbra a leer más que elogios. Sin embargo algo me dice que, con el tiempo, cuando el viento vuelva a cambiar y escribir ya no tenga que ser fácil —una vez más—, serán muchos los que carguen las tintas contra su estilo.
Solo espero que en ese momento recuerden que alguna vez Roberto Bolaño dijo que Carver era el mejor escritor de relatos del siglo junto con Chéjov. Vaya usted a saber a qué siglo se refería, eso sí. Pero llevarle la contraria a Bolaño en cuestiones literarias, en cualquier caso, es posicionarse voluntariamente en contra de la razón.












Carver me flipa, Parece una tonteria es la ostia, lo leo 500 veces y cada vez es mejor… lo veo todo, los perfiles de los protagonistas, el dolor, la tensión, la distensión… es Hopper en literatura. A ese nivel solo he disfrutado con Disgrace de Coetzee y The Wire (serie). Me flipa esa capacidad de analizar los patrones de comportamiento rutinarios y repetitivos en entornos sociales concretos. Un grande, el más grande. En euskera Eider Rodrigez va muy en esta linea también, por supuesto me flipa también.
Para Piglia, que dedicó su vida entera al estudio de la literatura, Hemingway siempre fue uno de los mejores, eso sí, uno de los mejores escritores de relatos cortos. De Carver me chiflan muchos relatos, el que más, El compartimento. Es uno de esos cuentos que pueden ser interpretados de miles de formas y que puedes leer cientos de veces y descubrir siempre algo nuevo.
Dejé a Hemingway dormir por años después de leer en una entrevista a Ray Bradbury: «nos hacían leer por quien doblan las campanas, como un martirio, lo recuperé mucho antes del prólogo prodigioso de García Márquez a sus cuentos, se mató por perder su biblioteca y sus pinturas en Cuba no por saberse mal escritor que no lo era, sus cuentos son lo máximo, en consición y profundidad, agregaría belleza. De Carver recuerdo aquel de un enfermo que toma fotografías, el de la gata con un raton (como el marido) en la boca, la ahogada, en fin.
En materia de cuentos, no me atrevería a ponerlo por encima de escritores como Borges o Cortázar, pero Carver tenía lo suyo. Sí señor…
Carver es totalmente esteril, vacio. Es mentira que tiene una racionalidad extrema de palabras. Hay relatos donde los parrafos son inmensamente largos y tediosos.
Nada que comparar con «Colinas Como Elefantes Blancos» de Hemingway, donde hay un estilo literario tremendamente simbolico y penetrante.
Quizas lo que Carver trajo a la literatura fue aquello de las historias insignificantes, de esas que nada importan. Ademas, aquello de no rematarlas, de dejarlas abiertas.
Creo que Carver despreciaba en extremo al lector y por eso le servia bistec de frazada de trapiar. Carecia de humor como para reirse de este animalito roedor escritos.
No se trata de austeridad y de la racionalizacion de recursos literarios e idiomaticos. Se trata de no importarle nada de nada. Si no fuera porque despues de leerlo, hace como diez años, confirme una idea vieja ya, de que los lectores no nos merecemos otra cosa que no sea que nos tiren a mondongo.
Carver representa para la literatura, lo que el honor para Benito Perez Galdos: «un magnifico producto para abonar las matas».
Cuando se quiera indagar sobre estilo y racionalidad, asi como sobre historias sacadas de las visceras sociales, hay que leer a Raymond Chandler. «Estare Esperando» parece ser una pieza muy buena para empezar o rematar.
Pingback: Asfalto y letras
Pingback: Gregory Crewdson, de antiguo miembro de una banda juvenil de pop a fotógrafo con mirada y métodos de cineasta – Cartier-Bresson no es un reloj
Pingback: Gregory Crewdson, de antiguo miembro de una banda juvenil de pop a fotógrafo con mirada y métodos de cineasta | Cartier-Bresson no es un reloj
Pingback: Misterio y fragilidad entre cantos rodados; David Gambarte - Remontando Rios
Me preocupa que lo juicios literarios no indaguen antes del contexto del autor, para una crítica creíble…Si no, sería como comerse un hot dog, sólo discriminado en su calidad por el gusto del comiente.
Pingback: «El festín del amor»: el amor es lo primero. - Revista Mercurio
¡Qué belleza de reseña!