
Viene de «Futuro Imperfecto #24: La inteligencia artificial, y no la sequía, nos matará de sed (1)»
Nuestras zonas de sacrificio para la IA
En 2012 el MIT publicó Sacrifice Zones, zonas de sacrificio, del periodista Steve Lerner, donde analizaba doce áreas de los Estados Unidos con unas características comunes: ciudades medianas y poblaciones rurales remotas, con elevado índice de pobreza, paro alto, y con gestores políticos dispuestos a cualquier sacrificio con tal de atraer industria, empleo e impuestos. Y por cualquier sacrificio hay que entender, demostraba el texto con reportajes, entrevistas y visitas a los lugares, daños al medioambiente, a la salud de las personas, y el secuestro de territorios para dedicarlos a la actividad de una única empresa. La que dejaban instalarse allí con todas las facilidades por su gran inversión, puestos de trabajo y recaudación de impuestos, y que acaba desplazando a todas las demás.
El concepto tuvo su origen en la Guerra Fría, referido a las zonas que quedarían inhabitables tras una guerra nuclear, las fallout zones, la misma idea que inspiró Fallout. Del desierto postnuclear al postindustrial, y real, el término en su concepción moderna ha sido ampliamente estudiado, y hoy Google Scholar arroja medio millón de resultados en estudios sobre el impacto de las sacrifice zones, alrededor de la mitad si buscas el término en español. Todos los estudios coinciden en sus conclusiones: son territorios que pretendieron estimularse con la industria y acabaron aún más empobrecidos al destruir el modo de vida de la población local. Pero lejos de esa preocupación, la actividad política estimula su implantación con un discurso optimista: la llegada de industrias contribuye a combatir la despoblación, los altos índices de paro, atrae inversiones, y proporciona futuro a la región. Esta narrativa impera hoy en dos regiones de nuestro país para transformarlas, o convertirlas en zonas de sacrificio para la inteligencia artificial: Talavera de la Reina en Toledo y la totalidad de Aragón.
Talavera de la Reina, el reino de Meta
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…) construirá en Talavera su cuarto centro de datos en el continente europeo. Tendrá la categoría de hipercentro por su consumo de agua, al superar los 600 millones de litros anuales. Inicialmente pedían más, pero la Confederación Hidrográfica del Tajo les avisó de que no hay tanto caudal disponible en el río. Emiliano García Page, presidente de la Junta, hizo estas declaraciones al respecto: «No voy a permitir nunca, no podemos permitir, que una sola empresa deje de establecerse en esta tierra porque le falte agua. Solo faltaba».
Pero si el proyecto ha venido a Talavera ha sido precisamente por la falta de agua. Su ubicación estaba prevista para Hollands Kroon, en Países Bajos, municipio holandés paradigma de las zonas de sacrificio para centros de datos, donde ya se han instalado sesenta y cuatro. Su disponibilidad a admitir más terminó durante la prolongada sequía de 2022, mientras los agricultores locales veían reducido su caudal disponible para riego. En ese momento una investigación del periódico Noordhollands Dagblad reveló que el hipercentro de datos de Middenmeer, de Microsoft, no consumiría 20 millones al año, como se había anunciado en el proyecto oficial, sino 84 millones. Y esta revelación disparó las protestas, no solo contra ese centro en concreto, sino contra todos. Los pobladores de Hollands Kroon vieron concretarse una amenaza largamente temida: ante la escasez la agricultura saldría perdiendo, mientras los centros de datos seguían abasteciéndose de agua por ser una industria estratégica para el país.
Las protestas escalaron lo suficiente como para que el gobierno central tomara medidas concretas. Como ya había ocurrido antes en Irlanda, y en Singapur, por razones similares, Países Bajos estableció una moratoria para la construcción de nuevos centros. También les retiró la categoría de «proyectos de importancia nacional», lo que significa que ya no tenían suelo público reservado en exclusiva para ellos. Ni agua asegurada en caso de escasez. Ante el nuevo panorama Meta decidió retirar su proyecto —aunque no le afectaba la moratoria por estar ya en proceso— y buscar otra ubicación: el lugar elegido resultó Talavera de la Reina.
Lo primero que consiguió la empresa fue que la Junta de Castilla-La Mancha declarara el centro Proyecto de Singular Interés, PSI, lo que significaba recuperar la «categoría de importancia nacional» que había tenido en Holanda. Alfonso Escudero-Gómez, de la Universidad de CLM, publicaba hace un año en la Revista de Estudios Regionales EURE cómo esta figura legal ha servido en la autonomía para que las empresas puedan construir cualquier cosa, en cualquier lugar, y secuestrando cualquier recurso, en aras de la utilidad pública. Es decir, para convertir algunas de sus regiones en zonas de sacrificio.
Dejando aparte los beneficios, lo que va a sacrificar Talavera es su agua. Tras la reducción de consumo exigida por la Confederación Hidrográfica, y la obtención del estudio de impacto ambiental favorable en marzo de este año, el consumo del hipercentro será finalmente de 511 millones de litros de agua potable y 7 millones de aguas subterráneas, es decir, el 8 % del total de consumo del municipio. No es mucho, pero deja menos de un tercio de reserva de agua para otras actividades industriales o agrícolas, las que ya están en marcha allí. Cumpliendo uno de los criterios de las zonas de sacrificio, cerrar el paso a cualquier otra actividad económica.
Tenemos que suponer que la legislación española y los trámites establecidos por las administraciones públicas para este tipo de proyectos nos aseguran la veracidad de este consumo. Pero los centros de datos arrastran un largo historial de falta de transparencia respecto al agua. Además del citado caso holandés con Microsoft, tenemos el caso de Google en Uruguay. Allí intentaron esconder su consumo bajo la calificación de «secreto comercial», y solo lo hicieron pública cuando les obligó una sentencia judicial. Después de eso rediseñaron el proyecto para enfriar los servidores con aire, ya que el uso de agua hubiera supuesto restricciones a la población. En Chile también la justicia les ha paralizado otro proyecto de hipercentro que requeriría 2744 millones de litros anuales.
Según los documentos oficiales publicados del proyecto de Meta en Talavera, y los datos remitidos a la Junta, el consumo punta del centro será de 120 litros por segundo para los servidores del centro de datos, y otros 33 para el resto del complejo. Eso significa que para respetar el consumo aprobado, solo podrá funcionar a toda potencia 34 días al año. Si lo hiciera los 365 días, necesitaría 4800 millones de litros de agua, más de la mitad del consumo total de Talavera.
Pero el problema de consumo de agua del centro de Meta no es local. Un centro de datos funciona como un embalse, retiene agua, la consume, y la resta al caudal que hay por debajo de ella. En 2017, tras una sequía prolongada, el conjunto de embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) quedó al 10 % de su capacidad. Hubo que interrumpir el trasvase Tajo-Segura que alimenta Alicante, Murcia y Almería, y que se hace desde ahí. La agricultura de regadío en esas regiones se vio perjudicada. También más abajo en el curso del río, en Talavera, se vieron en mínimos, porque a la falta de lluvias se sumaba que estos dos embalses ya no aportaban agua al caudal. La pregunta es cómo operará un hipercentro de datos tan importante como el de Meta, para cuya refrigeración el agua es imprescindible, en una situación de sequía grave, con el Tajo en mínimos.
Desde la empresa, Meta asegura que su proceso de gestión en Talavera devolverá tanta agua como consuma el centro. Son declaraciones en su línea oficial, sin detalles técnicos concretos, casi copiadas de este documento descargable en internet donde explican sus políticas. Documento que a su vez traslada los principios de la Alliance for Water Stewardship (AWS) una organización que emite certificaciones del uso responsable del agua por las empresas, en la que participa activamente la ONG ecologista WWF.
En el colectivo ecologista y social Tu Nube Seca Mi Río, que estudia y difunde el impacto de los centros de datos, y que se organizó hace apenas un año movido por el anuncio de la ubicación del hipercentro Meta en Talavera, son escépticos. Su portavoz, Aurora Gómez, usa la palabra sobrecogidos para definir cómo fue su comprensión del alcance internacional de los centros de datos en todo el mundo. Actualmente viajan por toda la península invitados por otros colectivos, han hecho llegar propuestas a la Unión Europea y estarán este verano en el seminario anual de la Universidad de Cambridge sobre resistencia a centros de datos. Su dedicación topa con la cruda realidad: se necesita tiempo para que el problema sea conocido por la ciudadanía, y más aún para encontrar una respuesta institucional. Nuestro país lleva retraso en Europa, porque aún no ha vivido una situación como la holandesa o la de Irlanda. En cuanto a la respuesta de Meta, la consideran puro greenwashing para justificar la destrucción de la flora y fauna del humedal en que se asentará el centro. En eso coinciden con muchas otras voces críticas, que apuntan a que las certificaciones de la AWS son solo un lavado de cara para que las corporaciones puedan declararse medioambientalmente sostenibles.
Estas corrientes críticas con los centros de datos ponen el foco, de momento, en la computación en la nube, que supone de momento el 72 % de uso de sus instalaciones. Pero la inteligencia artificial ocupa el resto de su capacidad, en un crecimiento constante y con la consiguiente demanda de agua. En su último informe de impacto ambiental, Microsoft declaró que había necesitado consumir un 34 % más de agua debido a las investigaciones con inteligencia artificial, es decir, al entrenamiento del modelo. Eso ocurrió en el mismo período de tiempo en que se asoció con OpenAI. Y este incremento en el consumo de agua solo puede seguir escalando, como acaba de demostrar el lanzamiento del nuevo ChatGPT-4o.
España es el quinto país por número de centros de datos en Europa, solo desde 2020 se han incorporado treinta y seis nuevos, y en Aragón, que ya cuenta con tres hipercentros de Amazon, se proyectan otros diez. A este paso seremos uno de los países con más demanda de agua para estas instalaciones. Y eso, siendo también uno de los que más sufrirá las megasequías que los climatólogos anuncian para Europa.
Y mientras el centro de Talavera está en desarrollo, toda la comunidad autónoma de Aragón es ya una enorme zona de sacrificio condicionada por el otro gran recurso que la inteligencia artificial demanda en cantidades desproporcionadas: la electricidad.



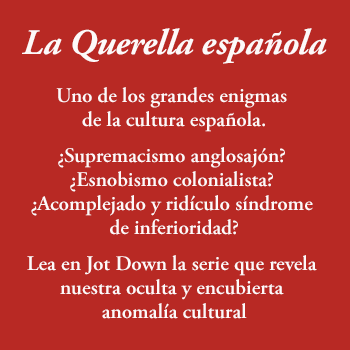
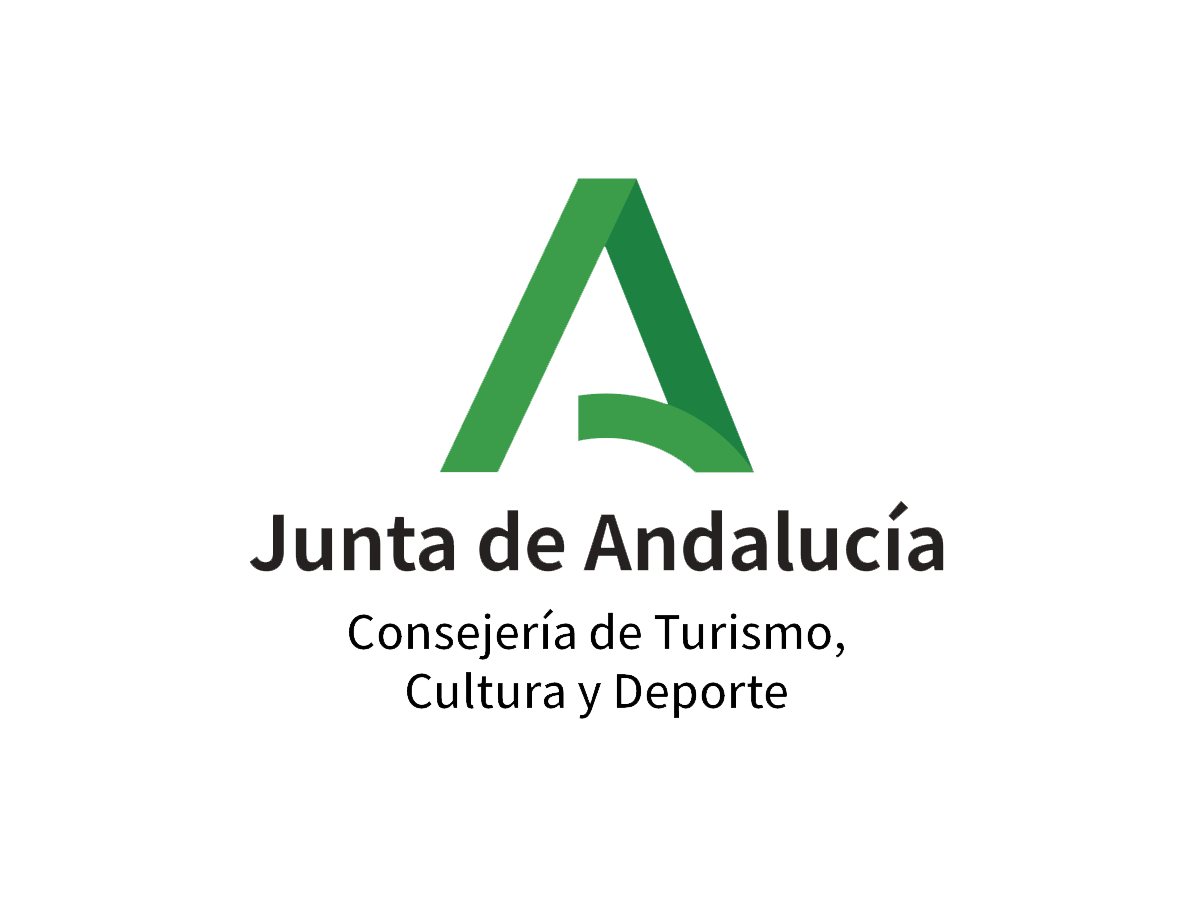






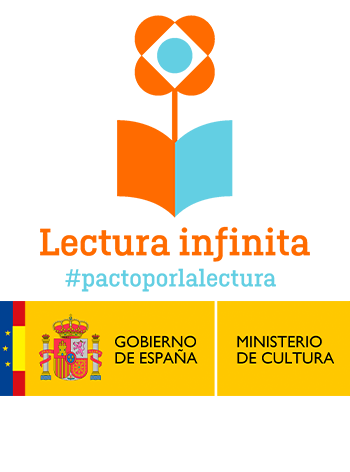
Pues yo creo que la Inteligencia Artificial que todavía está en pañales podría salvar la sanidad pública.
Ahora mismo hay unas listas de espera terribles que sólo se pueden saltar los que tienen dinero para ir a la privada. Hay escasez de médicos, no exceso, pero tenemos el presupuesto que tenemos y Bruselas tiene que dar el visto bueno a cualquier aumento de gasto.
Contratar muchos más médicos es inviable: he leído que el mayor gasto de la sanidad pública es precisamente pagar a la plantilla y en cuanto a bajarles el sueldo…los médicos ganan más que la media pero si comparamos a los médicos españoles con los de nuestro entorno están mal pagados. Ya hay médicos que nada más terminar su formación se van a otros países. Bajarles los sueldo sería quedarnos con menos médicos todavía.
Bueno, pues históricamente los aumentos de productividad y la reducción de costes en otros sectores productivos se han conseguido a base de máquinas. La medicina ha sido siempre uno de esos sectores en que no había máquina que pudiera hacer las veces de médico, pero yo creo que la IA podría cambiar eso.
Incluso los japoneses han creado robots para cuidar a ancianos que son muy simpáticos y los ancianos les cogen cariño. Esto es muy importante en la sanidad pública porque sus principales usuarios son los ancianos que suelen no adaptarse a las nuevas tecnologías aunque tampoco hay que exagerar. Espero que acepten que les atienda un robot muy simpático en vez de un médico humano.
Por otro lado he leído que ya hay IA que pueden mantener una conversación con un ser humano sin ningún problema. Esos robots sanitarios también podrán dialogar con los ancianos, no habrá necesidad de poner un teclado que sí que iba a ser rechazado por muchos.
Sé que habrá médicos que inmediatamente temerán perder su trabajo como ha pasado en otros sectores. Yo creo que lo que necesitan los gobiernos incluido España es reducir las listas de espera sin disparar el gasto sanitario, y yo creo que acaba de surgir la innovación tecnológica que lo permita. Al menos por mucho tiempo habrá necesidad de médicos humanos para suplir deficiencias que no sepan resolver los robots o que la puedan resolver pera a un alto coste.
Por lo menos a corto plazo no se despedirá a nadie: lo que se hará será reducir las listas de espera. Un robot podrá ser caro de comprar, pero por lo menos no habrá que pagar un dineral todos los meses en salarios e impuestos. Yo creo que se podría amortizar en no mucho tiempo.
Talavera pasó del centralismo franquista al autonómico; y el asunto, aunque parezca increíble, fue aún mucho peor.
El autor debería informarse de la situación. Si conociese la realidad de la ciudad no habría escrito un artículo tan simplista como éste.
Si falta agua, que se la pidan a quienes la roban al Tajo desde el Mediterráneo desde hace más de 40 años para sus parques de golf y cultivos, que esquilman el Mar Menor entre otras cosas. Y luego, los culpables son los de la «España vaciada» por su poca concienciación ¿ecológica?.
Por lo general, en una situación de desesperación económica y marginación política, la gente prefiere a un corrupto capitalista que a un pobre «muertodehambre» idealista.
Por otro lado, aquí va una breve lista de las «catástrofes» que nos han vendido en los medios de comunicación con informes de expertos y científicos, desde que tengo uso de razón, y con la que han tratado de atemorizar y amedrentar a la población y dirigir sus opiniones e ideas:
– ¿Quién no ha padecido durante décadas las teorías catastrofistas, y alabadas por organismos internacionales, de Malthus? Íbamos a ser tantos, que la Humanidad acabaría colapsando por falta de alimentos y recursos. Ahora resulta que el problema es que la población mundial puede acabar extinguiéndose porque no se reproduce todo lo que debe…
– La armas nucleares acabarían con el mundo desde mediados del siglo pasado. Las centrales nucleares, también.
– Después de la crisis del 73, nos hicieron creer que ya no habría petróleo antes de que terminase el siglo XX (se publicaban profesionales estadísticas sobre las limitadas reservas que quedaban en el planeta) para poder así justificar la subida de precios. (Mad Max en un buen ejemplo de ese terror que nos vendían).
– A mediados de los 80, el SIDA fulminaría en el siglo XXI a media humanidad o más.
– También, por aquel entonces, se nos vendía que ya no habría bosques tropicales. (¿Alguno recuerda a los tostonazos de Sting y demás cantantes/grupos pop concienciados?)
– A finales de los 80, el nuevo terror era el agujero en la capa de ozono. Todos refritos y tumorosos perdidos cuando empezase el siglo XXI.
– Si nos atenemos a los «informes» de sesudos expertos de los primeros 90, la mitad sur de España debería ser ya un auténtico Sáhara.
– Con los PVC intentaron atemorizarnos con algo que no recuerdo, pero se ve que la idea no tuvo mucho éxito y no se volvió a hablar del asunto. Ahora creo que dicen que tenemos en los testículos algunos de sus «microfamiliares».
– El efecto 2000 iba a acabar con las comunicaciones de tres cuartos del mundoy colapsando la economía.
– Lo del cambio climático ya no tiene nombre: nunca los poderes fácticos habían extorsionado económicamente tanto a la ciudadanía apoyándose en una ciencia que presume de ser siempre certera…
Después de todo esto, no entiendo por qué no asimilan que haya muchos ciudadanos que se comporten como los incrédulos pastores de aquella historia moralista que nos contaban de pequeños y que llegaron a esa situación porque previamente tuvieron que sufrir las constantes burlas y mentiras de su compañero Pedro diciendo «que venía el lobo» una y otra vez.
Aunque puede que alguna vez acabemos estando realmente equivocados, después de habernos atemorizado tantas veces y sin los resultados catastrofistas anunciados, permítannos el derecho a ser felizmente escépticos de vez en cuando.
Sin estar completamente de acuerdo con el fondo de tu comentario, lo cierto es que me ha parecido muy interesante. Yo he vivido gran parte de eso que mencionas, y recordarlo y verlo recopilado es clarificador respecto al hartazgo de mucha gente respecto a los discursos sobre el cambio climático y otros apocalipsis presentes y futuros.
Yo soy de la opinión de que, por decirlo muy resumidamente, “vamos mal” en cuanto a las cuestiones ecológicas y de sostenibilidad del rumbo actual. Al mismo tiempo, veo que en los entornos preocupados por estos temas, hay una tendencia a querer acelerar las conclusiones de sus teorías, lo por un lado tiene sentido (no vas a esperar a que llegue el punto de no retorno para tomar cartas en el asunto), pero por otro es contraproducente, ya que si anuncias el apocalipsis para mañana, y después de una semana no ha llegado…
Sobre los ejemplos que planteas matizaría algunas cosas. En algunos casos, la exageración de esos problemas viene más de los medios de comunicación tradicionales y sus intereses económicos, por sensacionalismo; más que de intereses políticos de parte. Eso ocurrió con el Efecto 2000, que vendía mucho.
En otros casos, el problema era real, y fue precisamente el darse cuenta de ello y darle mucha visibilidad lo que lo evitó. Es el caso del agujero de la capa de ozono, para mí es un ejemplo de éxito y no de engaño. Lo que ocurrió es que fue relativamente fácil y barato sustituir los CFCs por otros productos menos dañinos, evitando así una “catástrofe” concreta que quizás no era tan “el fin del mundo para mañana mismo”, pero que era necesario atajar. Y una vez atajada… puede parecer que no era para tanto. Hay otras que no son tan sencillas de solucionar.
El caso del SIDA yo no lo incluiría en esta lista. Fue algo de lo que se habló mucho claro, era un tema de interés y preocupación, una enfermedad nueva, sin cura, de transmisión sexual (con todo lo mediático y preocupante que es eso para cualquiera)… pero no lo veo como algo que se llevara demasiado lejos y por lo que estemos pagando un precio. Nunca tuve la sensación de que nos vendieran que iba a aniquilar a la mitas de la población. Y, al igual que con la capa de ozono, si no se le hubiese dado esa atención… a saber cómo de extendido estaría. No digo que fuese un apocalipsis, pero quizá sí lo tendríamos mucho más presente, en nosotros mismos o en nuestro entorno.
El tema nuclear: respecto a las armas nucleares, aquí la amenaza es auténtica. Una cosa es que no se han utilizado aún (me refiero a desde que hay miles, no a Hiroshima y Nagasaki), pero su potencial de destrucción global es real y no hay que perderle ojo, porque es un todo o nada. Otra cosa es la energía nuclear, y esto es un ejemplo de algo que se ha llevado tanto al extremo, basándose en inocular ideas falsas en la opinión pública, que en este aspecto estoy de acuerdo contigo, y ha sido contraproducente. La radiación tiene sus peligros, como tantas otras cosas, pero no como la mayoría de la gente piensa, y los movimientos antinucleares han fomentado esa desinformación.
Yo considero que el cambio climático y las crisis de recursos como el petróleo son reales; y que el aprovechamiento del mismo como palanca de políticas y extracciones no viene de quienes, justamente, los denuncian, sino de aquellos que causan dichas crisis. Precisamente porque saben que van a haber esos problemas de suministro de materias primas, por sobreexplotación y daños ecológicos, tratan de limitar su uso a la ciudadanía para seguir acaparándolos; pero los problemas están ahí. Sí, a veces los ecologistas los exageran: igual el petróleo no se acaba mañana o en 10 años; pero igual sí en 50, y en todo caso, va a ser un declive lento, al que el statu quo nos irá acostumbrando poco a poco.
En general las cosas son más acumulativas y graduales (el petróleo, el bosque tropical, los microplásticos… pero sobre todo, la suma de todos los frentes), y a veces se toma la decisión más o menos consciente de generar urgencia, de acuciar, de preocupar, porque como masa solo nos preocupa lo que ocurrirá hoy, mañana, y quizá en un par de días. Pero no dejemos que eso nos haga negar los problemas reales, hay que separar el grano de la paja.
Pingback: La inteligencia artificial, y no la sequía, nos matará de sed – Tu Nube Seca Mi Río
Pingback: Futuro Imperfecto #26: La inteligencia artificial, y no la sequía, nos matará de sed (y 3) - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Emiliano García-Page Sánchez, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – El último que apague la luz