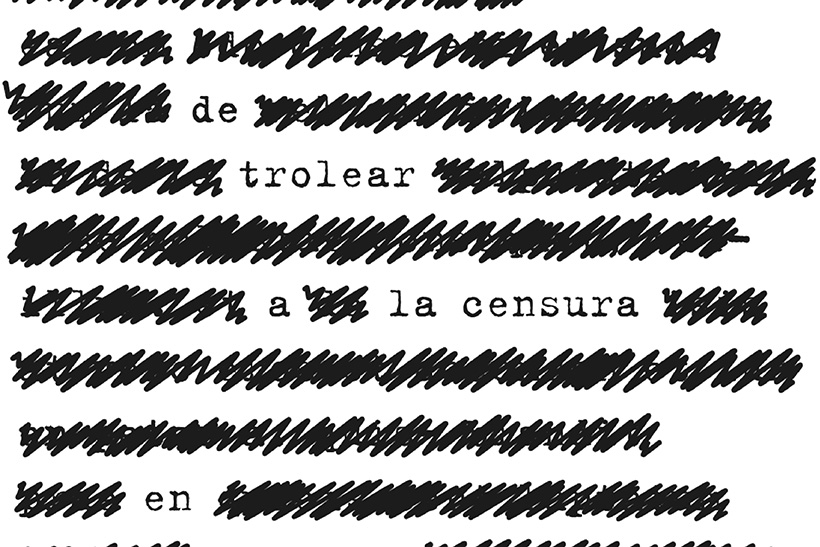
En 1922, el crítico Shane Leslie, también conocido como Domini Canis, escribió en The Dublin Review que ningún católico debería siquiera poseer un ejemplar de Ulises, pues en él se describe y comete un pecado contra el Espíritu Santo. El «perro del Señor» temía que ese «caviar podrido» que era para él la novela de Joyce, y que sin duda debería incluirse en el Index Expurgatorius, pudiera acabar corrompiendo a las personas inocentes de Irlanda. Por suerte, como la edición era reducida y el precio del libro se estaba poniendo por las nubes, su potencial para corromper las almas del pueblo irlandés sería limitado.
En contra de lo que se suele pensar, Ulises nunca fue prohibido en Irlanda, al menos de forma oficial (hasta más de cuatro décadas después de su publicación era imposible de encontrar en las librerías y bibliotecas irlandesas). No obstante, la reseña del Domini Canis refleja bien el ambiente de censura de la época. Ese mismo año, el Estado Libre Irlandés había empezado su andadura tras independizarse del Gobierno británico. Interesaba crear una identidad irlandesa pura, apuntalada en buena medida en las convicciones católicas, y libros como Ulises, donde se unían peligrosamente «lo espiritualmente ofensivo y lo físicamente impuro», suponían, a su entender, un claro peligro. Para salvaguardar la moral del pueblo irlandés se creó en 1926 una especie de comité contra la literatura nociva (Committee on Evil Literature). Poco después, se aprobaría la ley de la censura (Censorship of Publications Act). Un consejo formado por cuatro católicos y un protestante fue nombrado para velar por su cumplimiento. Los funcionarios de aduanas, la policía o incluso los lectores les hacían llegar los libros sospechosos, y todo el que tuviera una «tendencia general a ser indecente u obsceno», hiciera referencia al aborto, fomentase de algún modo la anticoncepción o dedicara demasiado espacio a algún asunto delictivo (como lo era entonces la homosexualidad) pasaba a engrosar la lista de libros prohibidos.
Este intento de «proteger» la moral de la gente corriente de Irlanda, que diría el gran Flann O’Brien, no solo era paternalista, sino también muy clasista. Por descontado, las personas con medios seguían teniendo acceso a la cultura. Podían hacerse con los libros que querían en sus viajes a Gran Bretaña o Irlanda del Norte, igual que se hacían con los anticonceptivos. El sistema era también muy sexista. Se daba por hecho que las más susceptibles de ser corrompidas eran las mujeres. La escritora Anne Enright contó en una entrevista que, si un hombre leía Ulises, se convertía automáticamente en alguien inteligente, pero, si lo hacía una mujer, se transformaba en una persona sucia. Por supuesto, eso no era exclusivo de Irlanda. En el famoso juicio «los Estados Unidos de América vs. un libro titulado Ulises», celebrado en 1933, el fiscal se negó a pronunciar en voz alta todas las palabras «indecentes» que contenía la novela por la presencia en la sala de una sola mujer. Por suerte, el juez encargado de pronunciarse sobre la legalidad de Ulises supo ver más allá de esas palabras presuntamente corruptoras y fue directo al quid de la cuestión: «Cuando un gran artista de las palabras, tal como Joyce sin duda lo es, busca pintar un retrato genuino de las clases medias y bajas de una ciudad europea, ¿debería ser imposible para el público estadounidense ver legalmente dicho retrato?»1. Para él, la respuesta era clara. Sin embargo, eso exactamente, privar al pueblo irlandés de leer legalmente los libros que retrataban su vida, era lo que, de forma extraoficial, con Ulises, y de forma oficial, con tantas y tantas novelas, se estaba haciendo en Irlanda.
Para Samuel Beckett, la clave de la ley de la censura era la prohibición de cualquier forma de anticoncepción. Lo señaló en Che Sciagura de forma encriptada y de una forma más clara en su ensayo Censorship in the Saorstat. En este venía a decir que la de los censores era una lectura obsesionada con el sexo y su carácter represivo podía acabar siendo contraproducente. Se produciría una «esterilización de la mente y una apoteosis de las camadas», el paraíso se llenaría «de vírgenes y la tierra de paridoras descerebradas». Un efecto conocido de la represión es que hace ver sexo por todas partes. Hay una anécdota muy ilustrativa en este sentido que contó el escritor Frank O’Connor. Cuando trabajaba como librero, un hombre muy angustiado se quejó de una palabra indecente que figuraba en un libro: la palabra era ombligo.
A este «sucio censor» obsesionado con el sexo le dedicó Beckett unas cuantas pullas en algunas de sus obras (buena parte de ellas fueron prohibidas en Irlanda). Tal vez una de las más conocidas sea la que aparece en Murphy: «El párrafo precedente está cuidadosamente calculado para depravar al lector culto», le advirtió. El fragmento en cuestión describía un beso en el que no faltaban los «jugos salivares del amor». Sin embargo, la verdadera afrenta venía a continuación: «Para ser una chica irlandesa, miss Counihan era excepcionalmente antropoide. Wylie no estaba seguro de que le acabara de gustar la boca, que era grande. La superficie besable era mayor que la de un capullo de rosa, pero las tonalidades no eran tan agradables» (traducción de Gabriel Ferrater, cursivas mías). Evidentemente, el capullo de rosa es un eufemismo de otra cosa que el tal Wylie prefería estar besando, pero lo más controvertido es el adjetivo antropoide. Para Lloyd (Meadhbh) Houston, el término alude a los rasgos simiescos que empleaban los caricaturistas británicos en el siglo XIX para ridiculizar a los nacionalistas irlandeses2. A su entender, sería una muestra del antinacionalismo de Beckett. Para otros expertos, como Seán Kennedy, sin embargo, esta interpretación pasa por alto el tono paródico característico del premio nobel. Un humor de raíz swiftiana, en cierto modo, muy irlandés.
Es posible que, aunque viviera en el exilio, el objetivo específico de Beckett fueran los censores irlandeses, como señala Houston; no obstante, el escritor tuvo que bregar también con la censura en el extranjero. A finales de los cincuenta, tuvo que «suavizar» el lenguaje de Final de partida si quería que la obra se estrenase en Londres (lo curioso es que, al cambiar bastard por swine [‘cerdo’] para referirse a Dios, se la dieran de paso). Alguna frase de Esperando a Godot fue eliminada antes de representarse en el West End londinense, y lo mismo ocurrió con Embers antes de emitirse por radio en la BBC4.
Desde dentro del país, Flann O’Brien troleaba a los censores en esa genialidad que es En Nadar-dos-pájaros (1939). A través de un divertido entramado de libros dentro de libros, narradores dentro de narradores y sueños dentro de sueños (la novela trata de un joven que está escribiendo una novela sobre un hombre que, a su vez, está escribiendo una novela en la que planea introducir «una gran profusión de indecencias»), O’Brien se las ingenia para colar una erección y una alusión a la penetración. También habla de los «juegos de pelotas» que se practican en algunas universidades y se las arregla para hacer pensar a los lectores en los prohibidísimos condones sin necesidad de nombrarlos3. El mayor órdago lo lanza al citar un fragmento de The Athenian Oracle en el que una mujer se pregunta si es ilícito poner medios para evitar el crecimiento de un embrión concebido en sueños. En un par de líneas, utilizando como escudo un libro del siglo XVIII, el escritor dispara a dos pájaros (sagrados) de un tiro: el tabú del aborto y el dogma de la Inmaculada Concepción. No sabemos si a los censores se les habría levantado la ceja al leer la novela: se vendieron tan pocos ejemplares que En Nadar-dos-pájaros siempre voló bajo el radar de la censura.
O’Brien siguió por la senda del doble sentido en El tercer policía, una novela en la que se habla mucho de bicicletas. Para entender a qué viene tanta pasión ciclista hay que tener en cuenta que bicycle significa también «mujer fácil». Solo así se entiende la «completa unión» del narrador con su «compañera» de «sillín suave». Sin embargo, puede que las cosas no sean tan sencillas. Basándose en las reglas establecidas en la propia novela, la escritora Andrea Bobotis llegó a la conclusión de que la bicicleta con la que el narrador alcanzó el clímax pertenecía en realidad al género masculino. La novela no fue prohibida, pero no encontró editorial hasta 1967. Para entonces, el autor ya había fallecido y la censura vivía sus horas más bajas.
Así las cosas, con varias novelas publicadas pero escasamente leídas, y siendo más conocido como columnista que como escritor, Flann O’Brien decide cambiar de táctica. Si quería llegar a ser alguien, tenía que ser incluido en la lista negra. Al fin y al cabo, cualquier escritor que se preciara (Beckett, Greene, Mann…) lo estaba. Con esta idea en la cabeza se sienta a escribir La vida dura (1961). Como cuenta Hopper en su artículo3, O’Brien cree que el simple nombre elegido para uno de sus personajes, el padre Fahrt (sospechosamente parecido a fart, ‘pedo’), justificaría la prohibición. Por si no bastaba, le recordaría a la Iglesia católica sus vergüenzas: los papas que sembraron Europa de hijos ilegítimos, las personas quemadas por la Inquisición, los casos de incesto que se describen en la Biblia… Su idea, dice Hopper, era apelar después la prohibición en los juzgados. Hasta entonces, la única que lo había hecho (y había ganado) fue Kate O’Brien, cuya novela The Land of Spices había sido prohibida por una sola frase en la que se mencionaba que dos hombres fueron descubiertos en el «abrazo del amor». Fue en los años cuarenta, pero desde entonces, tal vez para no reconocer la legitimidad del sistema, ningún escritor irlandés había seguido esa vía. No obstante, lo más probable es que Flann O’Brien tuviera en mente la defensa que hizo D. H. Lawrence de El amante de lady Chatterley en el juicio que se celebró en el Reino Unido un año antes (aunque Lawrence jugaba con ventaja: a diferencia de la legislación irlandesa, la británica tenía en cuenta el mérito literario de la obra). Pero no funcionó. La vida dura no fue prohibida y nosotros nos quedamos sin saber si su defensa ante el tribunal habría sido tan brillante como el resto de su obra.
Con todo, ser censurado no tenía nada de divertido. El caso más conocido en este sentido fue el de John McGahern, autor de La oscuridad, prohibida en 1965. La intención de McGahern con esta novela no era trolear a nadie, sino contar algo que al parecer había vivido en primera persona. Además de las escenas de masturbación adolescente, a los censores les escandalizó que describiera los abusos físicos y sexuales que sufre el protagonista por parte de su padre. Fuera de Irlanda, la novela fue muy aplaudida; dentro, fue criticada por falta de verosimilitud. McGahern perdió su trabajo (era profesor), tuvo que exiliarse y pasó muchos años sin poder escribir. Aun así, lo peor fue el rechazo que sufrió su familia, que permaneció en Irlanda. Aunque ser censurado era considerado un honor entre los escritores, de cara a la sociedad, sobre todo en la Irlanda rural, era un motivo de vergüenza. Anne Enright contó en un artículo sobre la censura que John Broderick no lo tuvo fácil en su pueblo tras escribir sobre la homosexualidad. También causaron mucho revuelo las novelas de Edna O’Brien por su retrato de la sexualidad femenina. La escritora vivía en Londres y nunca temió a la censura, pero sí la asustaba cómo podría afectar a su madre, que vivía en un pequeño pueblo del condado de Clare, el hecho de que el mismísimo arzobispo de Dublín se hubiera pronunciado contra ella.
Por suerte, la lucha contra esta mordaza acabó dando sus frutos. Desde los años cuarenta, Seán Ó Faoláin arremetió contra los censores desde su tribuna en la revista The Bell. Poco a poco empezó a ser evidente que la censura, además de perniciosa, paranoide e injusta, era ridícula. Cuando, en una lectura en Limerick a mediados de los sesenta, Edna O’Brien preguntó a los asistentes cuántos habían leído sus novelas prohibidas, buena parte del público levantó la mano. A esas alturas, hasta algún miembro de la Iglesia católica, como el padre Peter Connolly, firme defensor de la escritora, había sucumbido ya a su innegable calidad literaria. Todo ello, unido al revuelo que causó el caso McGahern, que acabó debatiéndose en el Senado5, hizo que en 1967 se aprobase una nueva ley de la censura. Desde mediados de los setenta, ningún escritor irlandés volvió a ser censurado en Irlanda.
Aunque el objetivo inicial de la censura era blindar al país contra las publicaciones procedentes del extranjero, especialmente las británicas, las autoridades irlandesas acabaron privando a sus ciudadanos del acceso a una parte importante de su propia cultura. Escritores como John McGahern o Edna O’Brien publicaban en el Reino Unido y eran más conocidos y valorados allí que en su país. Pese a la censura, y tal vez en parte también gracias a ella, Irlanda se convirtió en una de las mayores potencias literarias del siglo XX. Poco importaron las trabas con las que trataron de impedir que todo lo que sonara a extranjero, a modernista, «contaminara» el alma irlandesa (para las autoridades, las novelas realistas que ensalzaran los valores de la Irlanda rural siempre serían preferibles a esas novelas experimentales que se publicaban fuera). El posmodernismo logró abrirse paso vía Flann O’Brien y hoy por hoy la literatura irlandesa es una de las más innovadoras y fascinantes del mundo. Colm Tóibín, Paul Murray, Anne Enright o Eimear McBride son la prueba.
Notas
(1) Birmingham, K. El libro más peligroso. James Joyce y la batalla por Ulises. Madrid: Es Pop Ediciones, 2016.
(2) Houston, L. «“Sterilization of the mind and apotheosis of the litter”: Beckett, Censorship, and Fertility». The Review of English Studies 2018; 69(290): 546-564.
(3) Hopper, K. «“The Dismemberment of Orpheus”: Flann O’Brien and the Censorship Code». BELLS: Barcelona English Language and Literature Studies 2000; 11: 119-132.
(4) Gontarski, S. E. «Bowdlerizing Beckett: The BBC Embers». Journal of Beckett Studies 1999; 9(1): 127-31.
(5) Ó Drisceoil, D. «“The best banned in the land”. Censorship and Irish Writing since 1950». The Yearbook of English Studies 2005; 35: 146-160.












Hoy por hoy la literatura irlandesa es una de las más innovadoras y fascinantes del mundo…
Qué cierto.
He disfrutado mucho leyendo este artículo. Enhorabuena.
En la película Noche de verano (1962), Barcelona, en un parque de atracciones, de repente todos dejan las atracciones, se bajan de los coches de tope y se van corriendo a mirar al cielo a ver los fuegos artificiales. Me recordó a los bombardeos de Barcelona.
Pingback: Placeres y pesares de trolear a la censura en Irlanda - Multiplode6.com
Pingback: Jot Down news #14 2024 - Jot Down Cultural Magazine