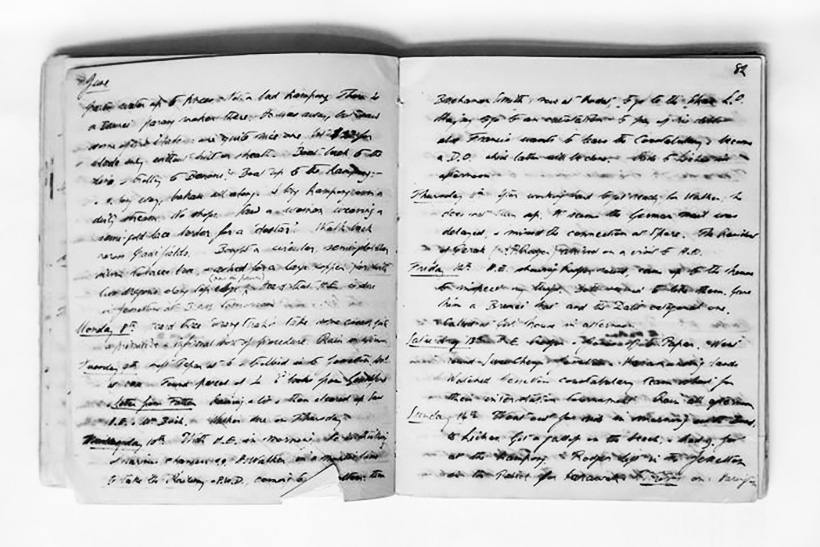
Este artículo está disponible en papel en nuestra tienda online
1
Tuve miedo al nacer: me horrorizaba decepcionar a mis padres y no estar a la altura de sus expectativas. Quizá por eso no tardé en sufrir una meningitis que tuvo la virtud de trasladarles mi miedo y tenerlos asustados hasta que, milagrosamente según cuenta la leyenda, me curé. Su miedo compensó el mío, o puede que, gracias a un instinto prematuro, intuyera que ellos, que tanto habían sufrido a lo largo de su vida de comunistas eternamente expuestos a los azares de la revolución proletaria, la guerra civil, el exilio y el antifranquismo, estaban más preparados que yo para enfrentarse al miedo.
2
Cuando me parió, mi madre ya había tenido cuatro hijos. Estaba sobradamente preparada para combatir cualquier tipo de miedo. Siempre fue valiente y nunca presumió de serlo porque, aunque le costara admitirlo, sabía que a veces esa misma valentía se había vuelto en su contra y había degenerado en precipitación o temeridad. «No se puede tener todo», solía decir (a veces a los valientes les asalta un momento de lucidez y deben conformarse con no ser cobardes). Mi padre, en cambio, tuvo que esforzarse para que no le consideraran más valiente de lo que era en realidad. En su época de líder clandestino, le detuvieron y fue torturado por expertos profesionales del sector. Nunca quiso presumir de resistencia al dolor e insistió en subrayar que no hizo más que limitarse a seguir el protocolo de confesar su pertenencia al partido de sus amores, identificarse y negarse a dar los nombres de sus camaradas.
3
La interpretación más fácil de aquel episodio desató una campaña internacional con un poema incluido de Rafael Alberti en el que Juan Panadero le cantaba unas coplas sospechosamente parecidas a las que les había cantado a otros (luego descubrí que aquellas coplas seguían la disciplina del partido y se iban aplicando, con ciertos retoques, a distintos héroes en función de las necesidades políticas del momento). Mi padre tuvo suerte: gracias al ruido exterior y a la solidaridad internacional de sus camaradas se libró de las peores condenas y le expatriaron a México, un gesto que en aquella época (1955) era más un premio que un castigo. Como líder liberado, aprendió a convivir con su aureola y arrastró toda su vida la leyenda de ser valiente aunque intentó quitarle importancia. Es más: en sus memorias cuenta que lo que más miedo le daba es que sus torturadores tuvieran un método especial para hacerle hablar y que por eso rechazaba el agua del botijo que le ofrecían.
4
Ese miedo a decepcionar a sus camaradas fue, sospecho, el combustible más eficaz de su valentía. Durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, él ejercía de diputado electo del PSUC y asistía al famoso pleno interrumpido por Tejero y sus alcoholizados secuaces. En aquellos días yo estaba haciendo el servicio militar en Vitoria, así que, cuando sonaron los primeros disparos, él, que estaba en el lugar de los hechos, sintió miedo por mí y yo le correspondí con todo el miedo del mundo en mi calidad de soldado de infantería movilizado y a la espera de órdenes. Fue una noche muy larga. Lo primero que hizo él para combatir su miedo fue comerse todas las páginas de su agenda de teléfonos para que la autoridad militar y totalitaria que fuera a salir de todo aquello no pudiera perjudicar a sus camaradas. Agachado en el escaño, tuvo tiempo de considerar que estaba preparado para sufrir otra tanda de torturas pero no para decepcionar a los suyos. Yo, en cambio, pasé un miedo a granel, mucho menos mental, y, aunque si quisiera podría hacerme el interesante y elaborar algunas teorías sobre aquellas horas, debo admitir que el cortocircuito emocional fue tan intenso que no me acuerdo de casi nada (cómo estará mi memoria que creo recordar que los soldados nos juntamos en la sala de televisión y que vimos un episodio de la serie Dallas).
5
Desde que murieron mis padres he ido descubriendo que los pasajes más aparentemente valientes de sus vidas siguen un patrón lógico: nunca dejaron de tener miedo pero siempre encontraron motivos más importantes para superarlo. Todo era cuestión de prioridades. De tanto practicar esta gimnasia de no amedrentarse, desarrollaron una musculatura anímica que, ante una situación propensa a producir pánico, activaba su ironía, su sentido del humor o, en momentos más delicados, su compromiso con un tipo de responsabilidad a prueba de bombas. A mi madre solo la vi asustada en sus últimos meses, cuando le costaba distinguir lo imaginario de lo real y ya no controlaba sus propias decisiones ni los dictados de su carácter, marcados por una combinación de tozudez, convicción, franqueza y autoestima. Mi padre, en cambio, sabía torear los miedos y tenía un gran talento para transferirlos a otros. Ejemplo (lo contaré utilizando el presente histórico, que mola más): después de encontrarse mal durante meses, vamos al médico para que nos informe de los resultados de distintas pruebas. El médico, que lleva unas sospechosas gafas de montura blanca y que manosea un teléfono móvil en el que no deja de sonar la melodía de Tubular Bells, le informa de que tiene, entre otras cosas, cáncer de próstata. Mi padre es un personaje conocido y suele provocar en sus interlocutores una mezcla absurda de simpatía, paternalismo y admiración que les hace parecer menos inteligentes de lo que son. Como no es indiferente al halago, también le gusta dejarse querer, incluso en una situación tan teóricamente desagradable como que te convoquen para comunicarte que tienes, entre otras cosas, cáncer de próstata. Además, mi padre es moderadamente sordo y, para no enterarse de las muchas cosas innecesarias que le rodean, suele olvidarse deliberadamente de su audífono o dejar que las pilas agonicen y se gasten hasta producir extraños y psicofónicos acoplamientos. Hoy se ha olvidado el audífono en casa así que recurre al plan A: fingir que escucha atentamente a quien apenas oye y sonreír con su prestigiosa y ya mítica sonrisa de valiente que resistió la tortura, el exilio, la clandestinidad y blablablá. Yo ejerzo de lo que mejor se me da: de escudero especializado en acumular, con generosa entrega, todos los miedos que los valientes desatienden y desprecian. Para que no haya dudas, pido al Doctor Tubular Bells que hable más fuerte y a mi padre que le escuche con atención. El médico repite su diagnóstico pero lo hace quitándole importancia e insistiendo en que a esa edad (cerca de los noventa años) nadie se muere de cáncer de próstata y que solo hay que someterse a un tratamiento a base de hormonas. Viendo la sonrisa de mi padre, el médico siente la intrépida necesidad de continuar por la vía del optimismo y, poniéndose estupendo, sigue quitándole hierro al cáncer de marras. Yo le escucho horrorizado, consciente de lo que se avecina (los cobardes siempre somos muchos más visionarios que los valientes), hasta que mi padre, fiel a su diplomática capacidad para el sarcasmo, le dice: «Por la manera como me lo cuenta, pues, deduzco que debería alegrarme». Y luego, sin darle posibilidad de réplica, añade: «Dele todas las instrucciones del tratamiento a mi hijo. Él se encarga de estas cosas».
6
No se trata de un acto de cinismo sino de respeto. Los que sí estamos preparados para soportar todos los miedos que nos echen y hemos vivido siempre de terror en terror y de pánico en pánico somos adictos a la sensación de inminencia de la catástrofe y a las preocupaciones (si son inconcretas y abstractas, perfecto; si son concretas y reconocibles, mejor). La responsabilidad de un cáncer de próstata vivido en calidad de enfermero ayudante y asesor permanente es un privilegio que mi padre me concede y que yo acepto encantado. (Nota para el lector: aquí abandono el presente histórico y recupero un modo más convencional de referirme al pasado). Él tenía experiencia: su padre había sido un hombre jovial, valiente y de apetito insaciable pero a su madre, mi abuela Timotea, se la conoce porque, cuando las cosas iban bien, solía suspirar dramáticamente y decir: «¡Ay, qué desgracia más grande debe estar a punto de pasarnos con el tiempo que hace que no nos pasa nada!».
7
Como paciente, mi padre fue extraordinariamente disciplinado. Siguió todas las instrucciones que le di (siguiendo al pie de la letra las sabias y eficaces instrucciones del doctor Tubular Bells) y, en efecto, pocos meses más tarde los indicadores de los análisis ya revelaron que el índice de PSA había descendido. Mi padre nunca habló de la enfermedad, nunca le tuvo miedo y cuando le preguntaban cómo estaba, respondía con su sonrisa-franquicia y con una especie de mantra de humor aragonés: «Muy bien dentro de la gravedad». Con los años, he ido asumiendo la evidencia de mi propensión a acumular los miedos que mis hermanos intrépidos eran incapaces de experimentar, los miedos de mis padres, los miedos a que pudiera ocurrirles algo a mis novias o a mis amigos, los miedos de la humanidad en general y de mi país en particular y, sobre todo, los miedos a que pudiera pasarles algo malo a mis hijos (definición de algo malo: la suma enciclopédica de todos los peligros que uno es capaz de imaginar y que siempre se ven superados por los peligros que uno no ha sido capaz de imaginar). Ahora que mis padres han muerto, sigo sintiendo miedo por novias que se cansaron legítimamente de mi tendencia a pasar miedo y mis hijos, que ya son mayores de edad, han encontrado el modo de hacerme entender que intente no darles demasiado el coñazo con mis patológicas angustias. En estas circunstancias, he tenido que acostumbrarme a practicar un miedo individual y solitario, sin ondas expansivas ni daños colaterales. Se trata de un daño que, depende del día, puede ser líquido, mineral, gaseoso y que, en el mejor de los casos, puedo convertir en escritura. Es como un zumbido permanente en el alma que resultaría doloroso e insoportable si le diera demasiada importancia y que, en los días de sol, parece una broma absurda e inofensiva. Sé que quitarle importancia no conduce a nada, pero nos llevamos bien y se ha ido convirtiendo en el sentimiento humano que mejor conozco y en mi vínculo más sólido con esa abuela Timotea a la que apenas conocí, pero con la que me siento plena e impotentemente identificado.












¿El primero para hacerle la ola al Señor Pàmies? ¿Yo?, pues cuando quieran.
¡No sabe usted hasta qué punto le comprendo, Sr. Pàmies! Tengo un conocido cuyo suegro tiene enmarcada en su despacho, la sentencia que asegura: «Pasé casi la totalidad de mi vida temiendo por cosas amenazantes que nunca llegaron a materializarse». No está mal, pero creo que le hubiera faltado añadir a la frase: «En cambio me sucedieron cosas terribles que nunca hubiera llegado a sospechar».
Bravo!
Y bravo a Funestini.