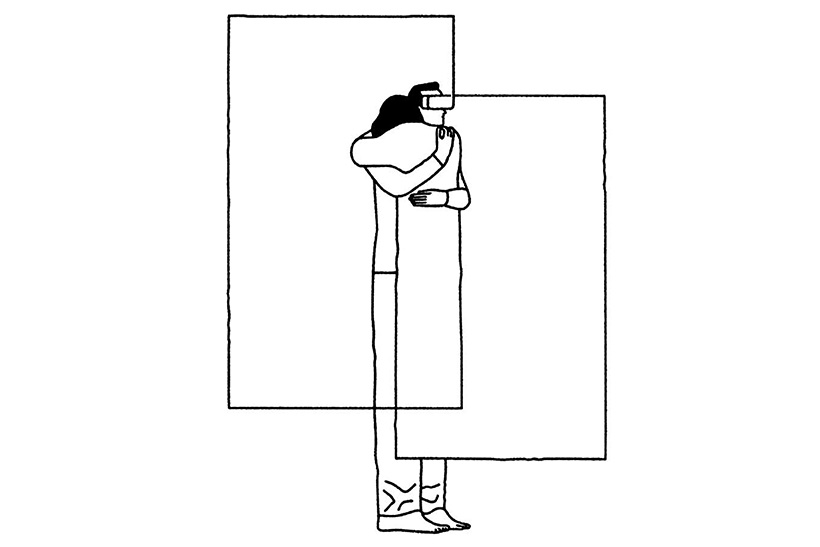
Siglo XVI. Tomás Moro es un funcionario de la Corona británica. Se encuentra en una misión diplomática en Amberes, Bélgica. Allí le da forma a una obra literaria que lo consagrará para toda la eternidad: Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Moro construye una comunidad ficticia que vive en paz y bajo preceptos basados en la filosofía helénica y el cristianismo. «Cuando miro esas repúblicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades», escribe. Años después, en 1535, el rey Enrique VIII crea la Iglesia anglicana y se erige como autoridad máxima. Tomás Moro se niega a aceptarlo, es acusado de alta traición y condenado a morir en la guillotina.
Siglo XX. Luego de dos guerras mundiales y el avance de los totalitarismos, proliferaron relatos que intentaron, también, imaginar un futuro. Esta vez, menos armoniosos y más aterradores que los imaginados por Moro. Escritores como Aldous Huxley (Un mundo feliz), Ray Bradbury (Farenheit 451) y George Orwell (1984) advirtieron del peligro de la censura, de la vigilancia y del control. A esto le sumaron hipotéticos escenarios donde el desarrollo tecnológico intervendría en casi todo ámbito de la vida humana. Surgen nuevos miedos, como las amenazas nucleares o las invasiones extraterrestres, en tiempos de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, algo que el cine también se encargaría de explotar. Así crecen las distopías, el anverso pesimista de aquel sueño del mártir inglés.
Siglo XXI. Casi todo ámbito se encuentra atravesado por la digitalización. El teletrabajo, la educación a distancia y las reuniones sociales por videollamada dejaron de ser patrimonio de la ciencia ficción y se hicieron cotidianidad. Filósofos como Jean Baudrillard o Gianni Vattimo —que advertían sobre un mundo cada vez más inmaterial, simbólico y simulado— pudieron ver sus profecías hechas realidad. Se habla de posverdad y poshumanismo. Los miedos se actualizaron. Las guerras permanecen y se agregaron otros: pandemias, tecnodependencia, cambio climático.
Mientras tanto, en una bóveda de la iglesia de San Dunstan, bajo condiciones de preservación cuestionables, reposan los restos de la cabeza de Tomás Moro.
***
El escenario es perturbador. «Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo», le atribuyen la cita a Slavoj Žižek, otro filósofo muy leído en estos tiempos. El futuro se vislumbra como un cataclismo inminente o una suerte de profecía autocumplida. Aquel arrogante eslogan punk de No Future parecería haberse adelantado unas cuantas décadas.
El estreno de la nueva temporada de Black Mirror, que solía causar revuelo con sus futuros apocalípticos que provocan reflexiones profundas sobre el uso que le damos a la tecnología, pasó sin pena ni gloria. Sagas como Divergente o Los juegos del hambre triunfan entre el público adolescente. Ya no solo proliferan los relatos distópicos sino que incluso algunos pensadores describen el presente como una realidad distópica. El sociólogo Alejandro Galliano escribió en ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?: «La caída del comunismo fue la estocada final al pensamiento utópico. Incluso la ciencia ficción cedió a entender el futuro como exacerbación del presente, como puede leerse en la obra de J. G. Ballard o el ciberpunk. El futuro parecía haber llegado a su fin».
¿Esto es así? ¿No hay futuro posible más allá de una inevitable devastación? La distopía parecería haber desplazado a la utopía como usina creadora de mundos posibles.
La literatura, como máquina generadora de relatos, se abre paso en medio de estas preguntas cada vez más inquietantes. En particular, dentro de la literatura latinoamericana, esto se viene explorando hace ya varias décadas. En los últimos años se fue gestando un diverso abanico distópico que imagina desde mundos devastados hasta plagas zombis o cíborgs con vida eterna. A continuación, un recorrido posible.
Un futuro imaginado al sur de la frontera
Más allá de autores canónicos como J. C. Ballard o Philip K. Dick, las plumas latinoamericanas le dieron su impronta a las distopías cargándose de sus propios demonios, escenarios y miedos. No se podría trazar una cartografía distópica del siglo XXI sin antes examinar sus más destacados antecedentes a mediados y fines del siglo pasado al sur del continente.
La invención de Morel (1940), de Adolfo Bioy Casares, se destaca como uno de los más intrigantes. La vida en aquella isla, en aparente estado de vacaciones permanentes, sacudirá a los lectores al presentar un mundo que juega con el concepto de la repetición y la existencia más allá de los límites físicos. En 1968, el escritor uruguayo Mario Levrero —uno de los raros según su coterráneo, el crítico Ángel Rama— publicaría el cuento «Gelatina». Allí cuenta una distopía derruida, con mal olor, seres que viven en túneles como topos y conviven con sus propios excrementos. Casi al mismo tiempo, en 1974, se lanzó Zero, del brasileño Ignácio de Loyola Brandão. Publicada primero en Europa antes que en su país de origen, construyó una distopía totalitaria en donde José, el protagonista, se rebela ante un sistema que amenaza con aniquilarlo. Se convirtió en un bestseller.
Otras obras argentinas notables fueron La ciudad ausente (1992), la distopía narrativa escrita durante una década por Ricardo Piglia en donde lanza sendos dardos contra el Estado, y Los sorias (1998), secreto a voces y obra maestra de Alberto Laiseca. El autor tardó diez años en escribirla y más de veinte en publicarla. Le fue difícil encontrar editorial que la aceptara, en gran medida por su extensión, 1342 páginas, y lo complejo de su trama, una suerte de universo tecnocrático delirante. Finalmente lo lograría gracias a la ayuda de sus amigos escritores Fogwill, César Aira y el propio Piglia, quien escribió el prólogo. Allí se lee: «Laiseca muestra lo que significa un uso de la lengua en condiciones de peligro extremo».
¿Sueñan los escritores latinoamericanos con distopías eléctricas?
Las primeras décadas del nuevo milenio fueron forjando un mosaico muy diverso de nuevas distopías en la literatura latinoamericana. Muchas fronteras entre géneros se entremezclan. Beben de las mismas aguas para darle vida en esa mixtura a nuevas voces. Algunos ahondaron en la posibilidad de derrotar de manera definitiva a la parca. El avance tecnológico fue tal que la posibilidad de una existencia cíborg, que combinara piezas de hombres y máquinas, dejó de sonar tan descabellada. Esto se trabaja en dos novelas argentinas: Los cuerpos del verano (2016), de Martín Felipe Castagnet y Cría terminal (2014), de Germán Maggiori, esta última más vinculada a la eugenesia y la clonación.
Otros indagaron en la posibilidad de que una suerte de software pudiese almacenar la conciencia generando una vida eterna digital. Ese fue el caso de Sinfín (2020), la más reciente novela del argentino Martín Caparrós. Se lee allí: «Alguien dijo que la historia del mundo es la historia de los intentos de los hombres por esquivar la certeza de la muerte. Lo dijo hace décadas o siglos, cuando equivalía a decir que, entonces, la historia del mundo era la historia de un fracaso. Quién sabe qué diría, ahora. Qué importa qué diría ahora». Aquí también aparece otro rasgo de las distopías posmodernas: el vínculo entre el paisaje de Tokio, Japón, con un posible futuro urbano. Algo que ya se vio en Blade Runner (1982), la adaptación al cine de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Dick, y que otros escritores latinoamericanos también lo trabajaron, como el peruano Santiago Roncagliolo en Tan cerca de la vida (2010).
Otra figura recurrente en las distopías latinoamericanas actuales es la devastación. Escenarios arrasados, personajes solitarios huyendo de alguna catástrofe o que contemplan la destrucción irreversible desde las ruinas. Dos novelas argentinas, tal vez muy influenciadas por las crisis sociales y económicas del país en las décadas recientes, contaron historias en este tono. Una es Plop (2002), novela de culto de Rafael Pinedo. Ganadora del prestigioso Premio Casa de las Américas de Cuba, cuenta la historia de personajes que viven en pozos embarrados dentro de un mundo en constante descomposición. La otra, que también parece ser un emergente más de un caldo social en ebullición, es El año del desierto (2005), de Pedro Mairal. Esta vez, se posiciona en los bordes suburbanos y narra la completa y paulatina desaparición de todo rastro de civilización. Una metáfora de la crisis perpetua.
El insoportable paso del tiempo (2016), del chileno Francisco Rivas, se imagina un Santiago de Chile destrozado luego de un terremoto y una erupción volcánica. Aquí también se mete con la historia reciente de su país, más precisamente con la dictadura de Augusto Pinochet.
La distopía se transforma en un dispositivo que habilita reflexiones que, tal vez, el realismo no podría realizar.
El día después de la devastación, el personaje que intenta entender cómo llegamos a este desastre es otra recurrencia dentro de estas literaturas que abren paso a la nostalgia. Alejandro Galliano escribió: «La clausura del futuro parece hoy tan severa que la sociedad instintivamente comienza a buscar sus alternativas en el pasado». Esto se lee en No tendrás rostro (2013), del mexicano David Miklos. Aquí, el protagonista, Fino, llega con su nueva amante, la Rusa, a una playa en apariencia paradisíaca luego de la destrucción de su ciudad natal y de su familia. Decidirá recorrerla por última vez para tratar de recuperar un pasado inasible. En otra novela mexicana —Tejer la oscuridad (2020), de Emiliano Monge— también se cuenta la historia de un grupo de jóvenes que intentan migrar en medio de escenarios desérticos en busca de reinventar su propio pasado y a ellos mismos, en un guiño a los propios pobladores originarios latinoamericanos.
«No se puede pasar por alto la alarma de una extinción inminente», afirmaba el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky en Cooperación o extinción (2020). Ese apocalipsis fue imaginado de diversas maneras por diferentes autores latinoamericanos. Mugre rosa (2020), de la uruguaya Fernanda Trías, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021, imagina un virus que acaba con el grueso de la población mundial y se esparce por el viento. La brasileña Ana Paula Maia vislumbra, en De cada quinientos un alma (2022), un mundo devastado por una epidemia. La argentina Agustina Bazterrica también creó un mundo asolado por un virus que afectaba a los animales y obligó a que las personas dejaran de comerlos: ese es el plot de Cadáver exquisito (2017), una distopía vegana que legaliza el canibalismo y plantea una división, donde entrará en juego la clase social, entre humanos consumidores y consumibles.
En Iris (2014), del boliviano Edmundo Paz Soldán, la toxicidad del ambiente se debe a la violencia desenfrenada en tiempos de guerra constante y experimentos nucleares sin freno. El colombiano Juan Álvarez en Aún el agua (2019) se imagina un mundo asediado por la falta del líquido vital que, muchos dicen, puede ser el detonante de las guerras futuras.
Los escenarios desolados producto de conflictos bélicos o enfermedades son tan solo algunos de los colores que muestra el caleidoscopio de distopías latinoamericanas. Las hay también de zombis —como las argentinas Un futuro radiante (2016), de Pablo Plotkin, y Los que duermen en el polvo (2017), de Horacio Convertini— o de amor gay en tiempos de redes sociales —Sudor (2016), del chileno Alberto Fuguet—.
Otra variante es la ucronía, reescrituras de historias reales en clave de ciencia ficción, como la ya célebre Synco (2008), del chileno Jorge Baradit, donde se narra una alianza entre Pinochet y el derrocado Salvador Allende que evita el golpe de Estado y busca crear el primer Estado cibernético de la historia. Un delirio.
Una última rareza: los cuentos de la boliviana Liliana Colanzi, que entrecruzan el imaginario del altiplano con la cultura pop, el ciberpunk y la ficción weird. Claros ejemplos son Nuestro mundo muerto (2016) y Ustedes brillan en lo oscuro (2022). Su compatriota Maximiliano Barrientos también incursionó en este género con Miles de ojos (2022), una suerte de road movie distópica ambientada en Santa Cruz de la Sierra con una banda sonora de black metal.
Mañana tendremos otros nombres
En 1971, el escritor uruguayo Eduardo Galeano publicó Las venas abiertas de América Latina, un ensayo que sería clave durante varias décadas para pensar la historia del continente en relación con la época colonial. Allí denunció el saqueo de la conquista imperial europea. Se lee: «No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo». Remataba: «En la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación».
El escritor uruguayo Ramiro Sanchiz, autor de la novela Un pianista de provincias (2022), nos advierte: «Si leemos la ciencia ficción como aquella literatura que imagina un futuro para hablar del presente y ese hablar es entendido programática, políticamente, entonces las distopías se vuelven la forma de ciencia ficción más legible por quienes sienten la atracción incurable del realismo».
En un presente cada vez más distópico, donde el futuro se vislumbra como una inevitable colisión, ¿hay salida? Y, en el caso de que existiera, ¿qué rol cumplirá la literatura a la hora de ponerle palabras a semejante sismo? Alrededor de todas estas obras subyace la pregunta por el futuro. ¿Es posible imaginar un porvenir que evite el ecocidio, la tragedia social o la tecnodependencia cibernética?
Escribe Galliano: «La crisis del pensamiento utópico es la manifestación de un problema más grande: la ausencia de ideas o, al menos, de imágenes de futuros alternativos».
Alicia Rubio, crítica literaria, afirma en el artículo «Distopías latinoamericanas e imaginarios sociales»: «Uno de los asuntos decisivos al abordar el tema de las distopías es determinar de qué manera influyen los imaginarios sociales en ellas […] ¿Qué es lo que sucede cuando estos imaginarios son interpelados por discursos alternativos o de oposición de los que los formularon?».
La literatura distópica latinoamericana invita a la reflexión sobre el presente mediante la descripción de un futuro inquietante. Tal vez haya llegado el momento de que colabore en la construcción de nuevos imaginarios que generen una narrativa para ir más allá del horror.












Los términos correctos son Hispanoamérica o Iberoamérica.
En América NO se habla latín, ni solo lenguas provenientes del latín.
«Latinoamérica» fue un término acuñado por intelectuales franceses para justificar la incursión militar del Segundo Imperio Francés de Napoleón III en México (1862-1867) y negar el legado hispano en el continente.
Tampoco son todos ibéricos ni hispánicos. El caso es que en la propia América del Sur el término que se utiliza es América Latina, y la gente se percibe como latinoamericana. No encontrarás a nadie que se refiera a sí mismo como iberoamericano, o hispanoamericano. A lo que voy es que el término elegido por el autor es el que se corresponde con la realidad. Y lo que verdaderamente importa es que el artículo es muy interesante.
Sí se usan hispanoamericano e iberoamericano, aunque poco. Yo me siento más cómodo con hispanoamericano que con los otros.
@Rafa
Nadie dice que todos sean «ibéricos o hispanos», decimos que los escritores a los que hace referencia el artículo escriben en español, NO escriben en latín.
Si se usa el término «América Latina» de forma mayoritaria es por intereses geopolíticos concretos, no por casualidades de la vida; usted, no encuentra a «nadie» que se refiera a sí mismo como iberoamericano o hispanoamericano; quizá tenga que buscar más o ampliar el espectro, pero, en este foro ya le han dado muestra de su error…
Respecto al artículo «muy interesante», un apunte más:
El autor habla de Eduardo Galenao y su obra «Las venas abiertas de América Latina» (1971), dando pábulo a su gran influencia posterior en el continente; lo que no explica es que el propio Galenao renegó de esta obra años después de su publicación:
«No sería capaz de leer el libro de nuevo, porque cuando lo escribí no sabía tanto sobre economía y política»
«No volvería a leer Las venas abiertas de América Latina, porque si lo hiciera me caería desmayado». La confesión realizada durante la II Bienal del libro en Brasilia, en abril de 2014, dejó atónito al auditorio…
Obviar este hecho, no es algo tampoco casual por parte del autor de este artículo.
Un saludo.
Insisto en que, más allá de su corrección o no, latinoamericano es el término usual. En su momento se habló del “boom” de la literatura latinoamericana, y no de la hispanoamericana, o iberoamericana.
Soy nacido en España y vivo en Bogotá, y los escritores bogotanos usan el término hispano, no escriben en latín. Saludos cordiales desde Usaquén – Bogotá.
En Estados Unidos también usan el término hispano para referirse a todos los que vienen desde el sur
Jo, como son estos latinos. Ni siquiera saben como se llaman. Menos mal que fuimos los españoles a enseñarles. Y al llegar nos cantaban: «Nos descubrieron, por fin nos descubrieron».😂😂😂
@joaquinillo
Los americanos enseñaron muchísimas cosas a los españoles, el intercambio fue recíproco; es lo que se reconoce como sincretismo cultural; estamos hablando todo tipo de cultivos, de lenguaje, de plantas medicinales, de tradiciones, de gastronomía, de ritos, de religiones, de arquitectura, de sociabilidad, de leyes, de mestizaje, etc.
En América NO existía ni homogeneidad de culturas, tribus, imperios, ni conocimiento mutuo entre ellos; es decir, un indio pueblo, apache o comanche, no tenían conocimiento de mexicas o incas, ni de caribes o araucanos; es más, tanto el Imperio Mexica como el Inca tenían al resto de tribus sometidas como tributarias de sacrificios humanos e impuestos en especie, además de estar en constante conflicto militar entre ellas (Guerras Floridas).
Tampoco había concepto de descubrimiento continental ni de navegación a gran escala; recuerde que los vikingos llegaron antes a las costas de Groenlandia y Canadá, pero, no dieron a conocer sus viajes a nadie, ni tuvieron asentamientos permanentes; por lo tanto, NO descubrieron nada a nadie.
Y repito, el conocimiento fue mutuo entre hispanos peninsulares e hispanos de ultramar; hay un libro reciente que se lo explica; «El descubrimiento de Europa: Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo» (2023).
Un saludo.
Gracias por el humor Joaquinillo, y por recordarnos a Les Luthiers
Creo que el término correcto sea Latinoamericana, visto que para cualquier cuestión que se encare es más que oportuno y lógico ir a los orígenes históricos y sociales de la misma, y en este caso el orígen es el latino que abarca al español y al portugués (el vasco es un caso aparte), y no al revés; diciendo hispanoamericano o ibéricoamericano nos quedamos con la mitad de la Historia.
La guillotina es un invento del siglo XVIII.
Y en el s. XVI tampoco existían Bélgica o una corona «Británica», ¿no? Es una pesadilla ese párrafo. Por lo demás, me encanta el artículo en lo principal, no conocía la mayoría de obras
Synco existió. Fernando Flores y un informático británico casi inventan internet. La historia real es bastante más sorprendente que la novela de Baradit. Y Sudor no es una distopía de ciencia ficción, es una especie de documental exagerado del ambiente homosexual de clase alta en Santiago después de Grindr.
Creo que la gran ausente de este artículo es la antología de cuentos Los títeres, del chileno Hugo Correa, que debe ser de 1968 o por ahí: alguien inventa un casco introyector que permite controlar a distancia un «títere» con la apariencia de uno… o no. Las consecuencias sociales, culturales y políticas son las que cabría esperar. The Peripheral se queda muy corta.
Saludos
Pingback: Jot Down News #45 2023 - Jot Down Cultural Magazine
Falta «Eugenia» de Eduardo Urzaiz Rodriguez, publicada en México en 1919. Primera novela distópica mexicana.