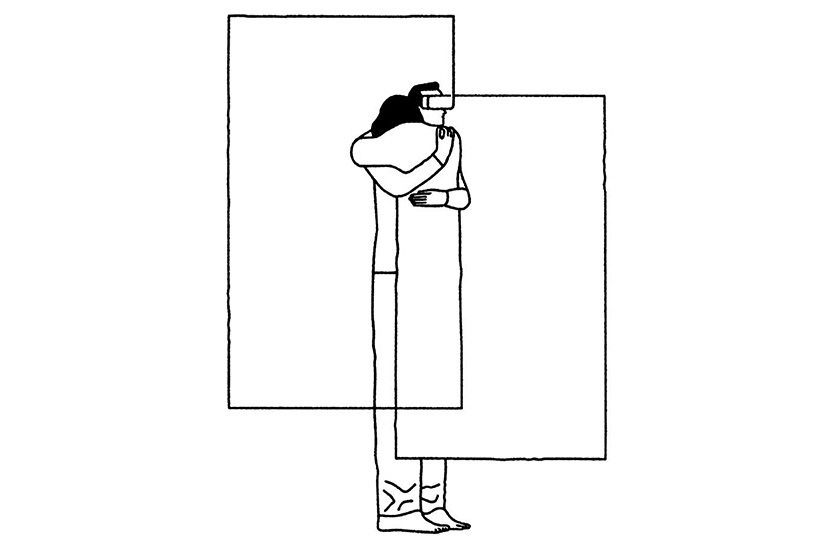
El aire cálido de la noche de junio me acaricia el rostro cuando salgo de la mansión y me interno en el bosquecillo que la rodea. El barullo de la fiesta se va difuminando poco a poco y al cabo de unos minutos solo se oye el trino de los ruiseñores. Es un canto entusiasta, apasionado, que reverbera en mis oídos trayendo los ecos de la voz de mi padre leyéndome los versos del viejo Eliot: «Go, go, said the bird. Human kind cannot bear too much reality».
Los hombres no pueden soportar demasiada realidad. Siento un escalofrío. Quizás es el relente de la madrugada, o el obstinado optimismo del trino, o el recuerdo del rostro de mi padre cuando se inclinaba sobre el mío para darme un beso de buenas noches, su larga cabellera plateada cayéndole sobre los hombros, la barba de color nieve acariciándome la mejilla, su aroma a almizcle y su sonrisa taimada de viejo bucanero que sabe dónde se esconde el cofre del tesoro.
En el bosque hay pinos y cedros, también eucaliptos, cuyo aroma es tan dulzón y pegajoso como el discurso de Brian durante la cena.
—Capacidad limitada —repetía, golpeándose el cráneo con los nudillos—. ¿De qué sirve que la ciencia moderna sea capaz de reemplazar cualquier órgano y curar cualquier dolencia si alrededor de la sexta década de nuestras vidas nuestro cerebro empieza a degenerar? La medicina del siglo XX acabó con las enfermedades infecciosas, la del XXI, con el cáncer, a principios del XXIII, se descubrió la tecnología que permite renovar los tejidos y se demostró que era posible rejuvenecer a una persona varias décadas siempre que se aplicara a tiempo. ¡Pero la esperanza de vida seguía limitada por el insalvable hecho de que las neuronas no pueden restaurarse!
Brian hizo una pausa y me guiñó un ojo, a la vez que me dedicaba su sonrisa más seductora, un gesto nada disimulado cuyo principal objetivo era presumir ante la audiencia de su nueva conquista. Sentí cómo las miradas de los comensales me escudriñaban, la lascivia en los ojos de los hombres olía a sudor agrio y a loción capilar, el rencor que se desprendía de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, era un tufillo ácido, como de limones podridos. Brian hinchó el pecho, la sonrisa seductora se trocó en un rictus de felicidad infantil, la mueca del niño que presume del juguete más brillante de la fiesta. Era obvio que no daba crédito a su buena fortuna, e igualmente obvio que no se le había pasado por la cabeza, ni por un momento, que el azar que nos había reunido, unas semanas atrás, estuviera cuidadosamente calculado.
—Hacía falta un genio para encontrar una solución —continuó, solemne—. Un genio de la talla de Einstein, Newton o Darwin. Un genio como el de Alan Turner, nuestro anfitrión.
Un rumor de voces nerviosas, aplausos, cabezas que se giraban como las de un gorrión a la búsqueda de una miga de pan, con la esperanza de avistar al gran hombre, que había aparecido en la recepción durante el cóctel, despertando la admiración de todo el mundo, su larga cabellera color azabache cayéndole sobre los hombros, la barba pelirroja, corta y perfectamente dibujada, un delicado aroma a almizcle anunciado su presencia y una sonrisa tímida, algo confundida, como era de esperar en alguien que acaba de iniciar un nuevo ciclo. Todos los presentes contaban con asaltarle, aunque fuera durante unos instantes, ofrecer sus servicios, intentar que sus nombres o sus rostros se fijaran en la memoria casi virgen de su anfitrión. Pero este había desaparecido sin dejar ni rastro.
—¡Hacía falta un genio para comprender que las neuronas pueden mantener su salud indefinidamente siempre que se sometan a un reseteo periódico antes de que empiecen a degenerar! —exclamó Brian cuando se calmaron los rumores y todo el mundo se convenció de que el homenajeado no estaba a la vista—. ¡Tan simple y tan poco obvio! Todo lo que se precisa es un proceso de depurado que elimine las toxinas antes de que estas empiecen a acumularse. Una simple limpieza, al cumplir los sesenta años, que devuelve al cerebro a su condición óptima, una fabulosa operación que permite a nuestro órgano central recuperar la pujanza y agilidad de los treinta.
—Y de paso borra los recuerdos y aniquila los sentimientos.
No pude contenerme, aunque era perfectamente consciente de lo inapropiado de mi exabrupto. Brian me miró indulgentemente y enseguida hizo un gesto como dando a entender que se me había subido al champán a la cabeza. Se oyeron un par de toses, alguna risita apurada.
—Voy a tomar un poco el aire —dije—. Estoy algo mareada.
Todo el mundo pareció suspirar al unísono, aliviados de librarse de la impertinente desconocida.
—¿Nos vemos luego? —preguntó Brian, inclinándose hacia mí, condescendiente y un poco apurado.
—Claro, luego nos vemos —contesté, mientras me daba a la fuga.
En el bosque hay también secuoyas, enormes, viejísimas, algunas de ellas pueden llegar a los tres mil años de edad. Tres mil años son cien ciclos, cien procesos de regeneración celular que devuelve la juventud y de reseteo neuronal que borra la memoria, cien ocasiones de renacer, cien regresos al vacío, cien tabulas rasas. Nadie ha pasado por tantos todavía, ni mucho menos. De hecho, nuestro anfitrión, el inventor de la técnica y primer cobaya de la misma, acaba de someterse al tercero. Nada que ver con las secuoyas. Pero, aun así, con ciento veinte años, vuelve a ser un joven que no aparenta más de treinta.
Un joven treintañero que habrá despertado del proceso de reseteo sin saber ni siquiera su propio nombre y habrá pasado las primeras semanas de su recién estrenada juventud sometido a un tratamiento hipnótico para recuperar sus recuerdos, o, para ser precisos, una versión resumida de estos, lo suficiente para situarse en su entorno y rehacer, más o menos, su personalidad. Pero nadie ha averiguado todavía cómo reconstruir los sentimientos.
Salgo del bosque y llego al estanque que se extiende al otro lado, tenuemente iluminado por ledes de color azulado. Me siento en un banco, junto a la orilla de la pequeña laguna, dejo que mi mirada vague por el agua verdosa y los grandes nenúfares que flotan en ella. Enciendo un cigarrillo de marihuana liado en papel de fumar, curioso que los vips prefieran el estilo de hace dos siglos a los inhaladores electrónicos. Supongo que por esa misma extraña nostalgia vuelven a estar de moda los libros impresos. Doy una honda calada, retengo el humo un rato, luego lo dejo escapar lentamente, con los ojos cerrados.
—¿Me ofreces una calada?
No sé cómo ha llegado hasta aquí. Está sentado a mi lado, serio, tímido, su larga cabellera morena le cae sobre los hombros, la barba pelirroja contrasta con su piel muy blanca, el aroma a almizcle me transporta simultáneamente al cuarto de mi niñez —su voz desgranando la narración de la princesa Sherezade hasta que mis ojos empiezan a cerrarse y siento sus labios posarse en mi frente—, al velero de mis quince años navegando en plena tormenta —la olas golpean el casco con ansia asesina y los relámpagos encienden el horizonte, pero su mano sostiene el timón, su voz me habla de Ulises desafiando a Poseidón y no tengo miedo—, las vacaciones de Navidad que pasamos en la cabaña de los Alpes, rodeados de nieve y silencio, esquiábamos hasta que caía la noche y luego preparábamos una raclette, que devorábamos acompañada de una o dos botellas de vino, a veces me leía los poemas de La tierra baldía, declamando con su voz profunda, la larga cabellera cana cayéndole sobre los hombros, su aroma a almizcle embriagándome, los versos de Eliot resonando en el silencio de nuestro refugio, «El invierno nos mantuvo calientes —decía—, cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, alimentando un poco de vida con tubérculos secos». Yo acababa de cumplir veinticinco y, ya por entonces, los dos sabíamos que abril estaba a la vuelta de la esquina.
Le tiendo el pitillo. Da una calada con la misma fruición que yo. Me mira, agradecido. No me reconoce, lo que no tiene nada de sorprendente. La hipnosis ha implantado toda una colección de imágenes de Claudia Turner en su cerebro, pero ninguna de Silvana Salinas, el ligue del bueno de Brian. Parece mentira lo fácil que resulta alterar un rostro con una buena peluca, unas lentillas que cambian el color de los ojos y un poco de maquillaje. Parece mentira lo fácil que es engañar a su endeble reconocimiento de patrones. Tan fácil como engañar a Brian.
—Soy Alan —dice, a modo de presentación.
—Silvana —contesto, tendiéndole la mano. Me la estrecha y a continuación me devuelve el canuto de maría.
—Buena hierba —asegura.
Asiento con la cabeza, doy otra calada, más breve esta vez, y le paso el cilindro de papel de nuevo.
—No esperaba encontrarme a nadie —me dice—. No es fácil llegar aquí si no se conoce el camino.
Estoy a punto de decirle que lo conozco como la palma de mi mano, pero consigo contenerme.
—En todo caso me alegro de tener compañía.
—Tus invitados se estarán preguntando dónde te has metido.
Se encoge de hombros, fatalista, antes de pasarme el cigarrillo de nuevo.
—¿Y a ti? ¿No te estará echando nadie de menos?
Imito su gesto. Nos reímos de buena gana.
—¿Qué tal te sientes? —pregunto.
En lugar de contestarme, me hace gestos para que le pase el pitillo. Lo hago y tira de él con ansia. Veo cómo el delgado tubo de papel se consume. Ahí va una vida, pienso. Unas pocas caladas y todo se convierte en humo y cenizas. Excepto si se dispone de los medios para costearse la regeneración celular y la voluntad de venderle el alma al diablo.
—¿A qué te dedicas, Silvana?
—Soy neuróloga —contesto—. Investigo el proceso de recuperación cerebral después del reseteo.
No lo engaño. He dedicado cada minuto de los últimos cinco años a esa vana cruzada, supongo que con la esperanza de conseguir un milagro antes de que fuera demasiado tarde. Me pregunto si será capaz de atar cabos. No lo es.
—Recuperar los recuerdos no es fácil —suspira.
—Es imposible —contesto.
—La hipnosis… —empieza a decir, pero lo interrumpo.
—La hipnosis no es más que un parche. Sirve para proporcionar un espejismo de continuidad y poco más.
—¿Siempre eres tan directa?
—La marihuana, supongo. ¿Te molesta?
—Al contrario. Necesito gente que me diga lo que piensa.
—¿Entonces por qué estás rodeado de aduladores?
No consigo reprimir mi lengua. O no quiero.
—¿Eso crees? —pondera la cuestión unos instantes, antes de asentir—. Sí, posiblemente, así sea. Siempre ocurre al final del ciclo.
—¿Qué quieres decir?
—Hace diez meses, cuando empecé el tratamiento de regeneración, era un hombre de sesenta años. Es fácil adular a un viejo. Una ventaja del reseteo de memoria es que permite hacer borrón y cuenta nueva, ganar perspectiva, replantearse las cosas de nuevo.
—Supongo que por eso estaban tus invitados tan nerviosos.
—Tú no pareces estarlo.
—¿Por qué habría de estarlo? No tengo nada que perder.
—Todo el mundo tiene algo que perder —suspira él—. Es la esencia de nuestras vidas. ¿Estás en tu primer ciclo? Pareces muy joven.
—No más que tú. Voy a cumplir treinta.
—Mi hija tiene tu misma edad.
—¿No ha venido a la fiesta?
Me mira fijamente y por un instante estoy convencida de que me ha reconocido. Pero enseguida me doy cuenta de que me mira sin verme, su mente está en otra parte.
—No lo creo. No estoy seguro. No nos hemos visto desde hace cinco años.
—¿Puedo preguntar por qué?
—Solo si me sobornas con otro cigarrillo.
Llevo de sobra, le he birlado medio paquete a Brian. Lo saco de mi bolsillo, está un poco arrugado, pero los pitillos están intactos. Enciendo uno, doy una calada y se lo paso. Él hace lo propio antes de contestar.
—Claudia y yo estábamos muy unidos. Conocí a Nerea, su madre, a los pocos meses de iniciar mi último ciclo.
Se interrumpe, pensativo. Sé que el recuerdo de Nerea no le duele, no más de lo que le dolería la historia de la Cenicienta si esta tuviera un final trágico. Quizás en este momento las imágenes reconstruidas por la hipnosis destellan en sus neuronas recién estrenadas. La muchachita casi adolescente, tan bella como pobre, de la que se enamoró en un viaje de trabajo por España, la fastuosa boda vip, los nueve meses viviendo un cuento de hadas, el inconcebible accidente médico. Incluso el dinero no siempre puede conjurar la mala suerte.
—Nerea murió dando a luz y nunca volví a casarme. Claudia fue el gran amor de mi vida. O debería decir de la vida de mi otro yo. No estoy seguro de ser la misma persona que él.
—¿Para qué rejuvenecer entonces? Creía que el objetivo era preservar la identidad que la muerte destruiría en otro caso.
—El objetivo de la regeneración es empezar de nuevo. Envejecer, sentir cómo el cuerpo se destruye y la mente se desmorona, es mucho peor que morirse. Los humanos queremos ser jóvenes, Silvana. A cualquier precio.
—¿Incluyendo olvidar a tus seres queridos?
—No los olvidamos. Recuerdo a mi hija, Claudia, perfectamente.
Lo dice con vehemencia, pero sin convicción. Sé que le va a doler, pero no puedo mentirle. No quiero mentirle.
—No te creo —murmuro—. No sabemos la base física de los sentimientos, pero no cabe ninguna duda de que el reseteo neuronal los destruye. La hipnosis permite aferrarse a un burdo simulacro de estos, nada más.
Noto cómo se tensa, casi puedo sentir su corazón acelerándose, la rabia corriendo como lava por sus venas, por un momento temo que la ira lo ciegue y no quiera seguir hablando conmigo. Pero se calma poco a poco, consume el cigarrillo y me hace una seña para que encienda otro. Bendita marihuana, me digo a mí misma, mientras se lo alargo.
—La única alternativa a regenerarse y olvidar es envejecer y morir —suspira.
—¿En qué es diferente la regeneración a la muerte? La persona que se despierta no es la misma que la que se durmió, tú mismo has reconocido que te sientes así.
Examina la colilla apagada, me hace un gesto para que le pase el mechero, la enciende de nuevo. La marihuana produce a veces un estado de extraña lucidez, como el que me parece que estamos compartiendo.
—La hipnosis no rescata todos los recuerdos —dice—, y a menudo nos escamotea algunos de los más bellos. A cambio nos devuelve algunos de los más indeseados. Puedo asegurarte que rememoro nítidamente el dilema al que me enfrenté durante los últimos meses del ciclo. Cada día me daba cuenta de que no soportaba la idea de perder a mi hija y decidía renunciar a rejuvenecer. Y apenas me había convencido de esa posibilidad cuando me planteaba que ella ya no era una niña sino una mujer hecha y derecha y me decía a mí mismo que ya no me necesitaba, tenía una vida rica y plena por delante. Por otra parte, si renunciaba a la regeneración, la condenaba a verme envejecer, la obligaba a ser testigo de cómo iba perdiendo lentamente mis facultades, hasta convertirme en un anciano desvalido.
—¿Así que lo hiciste por ella? —pregunto, con un hilo de voz.
—Creo que sí. Es difícil estar seguro. La hipnosis también sirve para justificar nuestros actos.
En eso no se equivoca. De hecho, esa es la función principal de la hipnosis, elaborar una edulcorada mentira. Todo lo que acaba de contarme son excusas. Nadie elige empezar un nuevo ciclo para hacerle un favor a otro, sino para huir de la vejez y de la muerte. A cualquier precio. Pero nadie quiere empezar un nuevo ciclo agobiado por los remordimientos. Nadie quiere soportar demasiada realidad.
—¿Crees que entenderá mis razones? —pregunta, dubitativo.
—Claro que sí —miento.
Sonríe. Vuelve a mirarme fijamente, pero, por tercera vez en la noche, no me reconoce.
—Creo que debería volver y atender a mis invitados —dice—. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que volvamos a vernos pronto.
Siento cómo su aroma me embriaga mientras se inclina sobre mí y me besa levemente en la mejilla. Es extraño darse cuenta de que Alan Turner no siente nada en este momento por su hija Claudia y también comprender que, sin saberlo, ha empezado a querer a la extraña con la que ha compartido la primera noche de su nuevo ciclo.
—¡Hasta pronto, Silvana! —grita, mientras se interna en el bosque, con ágiles zancadas.
—Adiós, papá —murmuro, mientras las lágrimas desbordan mis ojos, empañando las lentillas de la impostora.












Juan José, escribes muy mal. Los de la revista deben de pensar que lo haces muy bien, pero francamente… Tu texto da vergüenza ajena.
Tu comentario es tan poco constructivo que dice más de ti que del texto.
El relato no da vergüenza ajena, el odio que desprendes sin ninguna razón aquí, sí que la da.
«cabezas que se giraban como las de un gorrión a la búsqueda de una miga de pan». Por Dios… Vergüenza ajena.
¿Dos comentarios en dos días diciendo «vergüenza ajena»? ,¿en serio?
Pues a mi me ha gustado.
Andrea, te puede no gustar pero creo que tienes algun problema. No se si Juan Jose te dejo o te debe pasta porque vaya tela.
Joe, cómo está el patio 😂, pues a mí me ha gustado, Andrea. Tiene atmósfera. Desanimar a la gente queda feo, las críticas constructivas y las casquetas para quien tenga ganas…