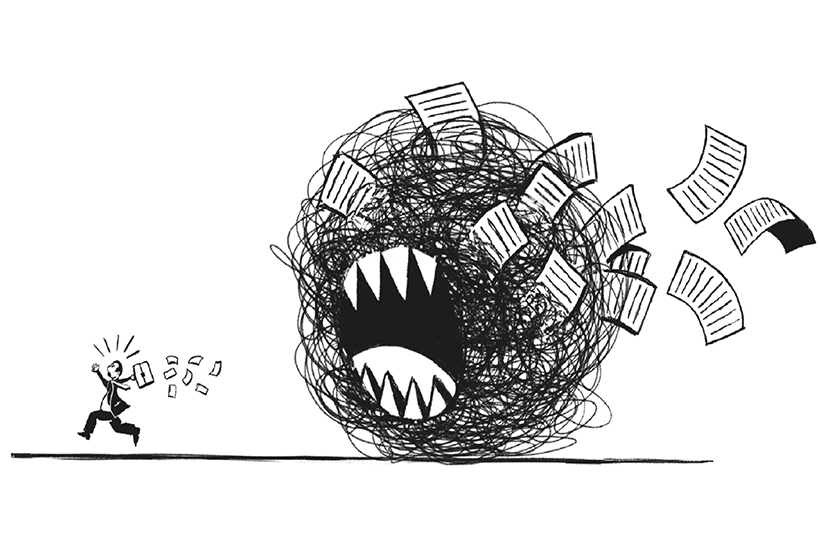
—Pilar, ¿tú eres una persona miedosa?
—¿Yo? No, no, todo lo contrario. No me da miedo nada. Bueno, sí. Me da mucho miedo la burocracia.
Quien habla es Pilar Pedraza, la escritora de terror más importante de España, en una entrevista reciente que le hizo Desirée de Fez para su podcast Reinas del grito. Esta declaración, hecha entre risas y como medio en broma, tiene más miga de lo que parece: así que a Pedraza, acostumbrada a lidiar con demonios, vampiros, calaveras, asesinos siniestros y casas encantadas, lo que de verdad le causa terror es la burocracia, ese insidioso, lento y perverso engranaje que nos roba el tiempo, la paciencia y, llegado el caso, nos exprime hasta la vida. Y no es para menos. El nivel de papeleo que estamos obligados a manejar hoy día para resolver montones de asuntos (personales, laborales, educativos, familiares…), contrariamente a lo que podría pensarse, ha ido creciendo en las últimas décadas como una montaña gigante que nos persigue y devora. Sin embargo, poco hablamos de burocracia, un tema que nos suena ya superado, incluso decimonónico, ni en el ámbito teórico —esto asegura el antropólogo David Graeber en su ensayo La utopía de las normas—, ni en el literario —sin duda, la mejor indagación reciente es la de David Foster Wallace en El rey pálido, y tiene ya más de diez años…—. Kafka, Walser, Dickens o Galdós supieron mirar a los ojos al monstruo. Otras aproximaciones posteriores —pienso en El palacio de los sueños, de Ismaíl Kadaré, Burocracia, de Santiago Ambao, o La hermosa burócrata, de Helen Phillips— se tiñen de fantasía, distopía social o alegoría política quizá porque la burocracia, en sí misma, resulta tremendamente aburrida hasta para ser narrada. El terror burocrático, que existe y que todos hemos experimentado en nuestras carnes, tiene un poder intrínseco: su aspecto es mediocre, su relato, tedioso, su campo de acción abarca la anodina cotidianeidad de nuestras vidas, no es un enemigo atractivo y, para colmo, se disfraza de racionalidad, equidad y buenas intenciones. Es tan omnipresente que ya no lo vemos. Es, como dice Graeber, el agua en que nadamos.
Otro de los atributos del monstruo es su impersonalidad. No tiene cara ni forma definida, pero su capacidad de expansión es ilimitada y, en su voracidad tumoral, funciona como un organismo vivo. Dos de los principios que lo alimentan se recogen en La utopía de las normas: «Si uno crea una estructura burocrática para lidiar con un problema, esa estructura acabará, invariablemente, creando nuevos problemas que parecerá que solo se pueden resolver, a su vez, por medios burocráticos» y «Una burocracia, una vez creada, se las ingeniará para hacerse indispensable». Así, si un trámite burocrático se revela ineficaz, se creará otro paralelo para intentar resolver sus deficiencias, pero rara vez se simplificará o eliminará. Otras veces, el trámite da la vuelta completa, y convierte el procedimiento en irresoluble: te piden un papel 1 para cuya obtención necesitas un papel 2 que solo puedes obtener mediante el papel 1. Ya a mediados del XIX, en La pequeña Dorrit, Charles Dickens describió este hermético horror con la creación del Negociado de Circunloquios, específicamente pensado para dar rodeos y rodeos hasta llegar al mismo punto de partida con las manos vacías.
Max Weber, pionero en el estudio sociológico de los estudios burocráticos, hacía hincapié en que el poder de la burocracia estriba en la posesión de conocimientos inaccesibles para los profanos. Hay laberintos que solo pueden recorrer los iniciados, acertijos cuya solución no está al alcance de cualquiera. Rellenar correctamente ciertos formularios es una labor tan compleja como excluyente. Ante cualquier error, el trámite queda invalidado desde el inicio. Por desgracia, la creciente tecnología no lo ha hecho más fácil. A todo el mundo le ha ocurrido alguna vez: un campo erróneo imposibilita el envío y firma de un documento, sin saber bien cuál es el error (probamos y probamos posibilidades hasta dar con la clave). O se exigen datos que se desconocen, marcados con el asterisco * de campo obligatorio (los inventamos). O, simplemente, el certificado digital falla en el último momento. O el portafirmas. O algo que ni siquiera nos queda claro (la máquina Java, la actualización 3.4.21, etc.). Si por fortuna completamos el trámite, la sensación subsiguiente es casi orgásmica. Hasta que recibimos un mensaje de rechazo, varios días después, porque faltaba tal o cual cosa. Para la mayoría de nosotros, dice David Graeber, los formularios administrativos son arcanos o enigmas élficos que solo son visibles bajo determinadas fases lunares. No olvidemos que una de las doce pruebas a las que los romanos sometieron a Astérix y Obélix era encontrar el formulario A-38, que ni siquiera sabemos para qué vale.
Terror y terrorismo
En 2019 publiqué un breve ensayo titulado Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático, basado en mi experiencia cuando intenté ayudar a una mujer sin hogar a obtener la renta mínima de inserción social a la que en teoría tenía derecho. Para hablar de esta historia, más que de terror hablaré de terrorismo, porque la cantidad de formularios, documentos, certificados y citas que hubo que tramitar fue de tal calibre que deduje, maliciosamente, que la Administración ponía trabas conscientes para excluir a los más vulnerables de estas ayudas, boicoteando el cumplimiento de sus derechos. O eso, o el nivel de ineficacia era de una crueldad suprema, porque, si ya de por sí la burocracia es intrincada para cualquiera, ¿cómo va a gestionarla una persona sin domicilio fijo, sin internet, sin dinero para coger el autobús e ir de oficina en oficina, etc.? Aquí asistimos también a caminos sin retorno. Por ejemplo, para acceder a ciertos recursos se precisa empadronamiento, pero solo pueden empadronarse aquellos que tienen domicilio fijo. ¿Y los sintecho? Bueno, pueden empadronarse siempre que los servicios sociales acrediten su «situación de calle». Pero ¿qué servicios sociales? Los del municipio donde uno está empadronado (¿¿??). Otro callejón ciego: para ser atendidos en cierta oficina se necesita cita previa. La cita previa solo se puede obtener por teléfono. El teléfono nunca se coge. Si uno se presenta en la oficina a pedir cita en persona, no se la dan, porque solo se atiende a quien va con cita previa (¡¡!!). Más terror: los plazos. Si uno incumple los plazos por un día, un solo día, la solicitud es rechazada. Pero la Administración puede incumplir los plazos sin problema, meses e incluso años. Así que, en cualquier momento, inesperadamente, puede aparecer algún funcionario que te solicitará papeles que quizá ya diste. O que son imposibles de conseguir. O que son redundantes. Da igual. Hay que estar pendiente y responder. Si no se hace, la solicitud será rechazada nuevamente. Es como si llamamos a una puerta esperando que abran. Pero no abren. Esperamos al menos que alguien responda al otro lado. Que alguien diga «espere, por favor», «un momento» o incluso «vuelva usted mañana» o «vuelva dentro de un mes». Pero nadie dice nada. ¿Hay alguien tras la puerta? ¿Estamos llamando donde hay que llamar? Tenemos miedo de dar la vuelta e ir a probar a otro lado. Miedo de que, justo al marcharnos, la puerta se abra y entonces, al no estar allí, la posibilidad de ser atendidos se pierda para siempre. Todo esto lo contó muy bien Kafka, en especial en El castillo, la más burocrática y desesperante de sus novelas.
Aunque todo apunta a que ciertos trámites se dificultan conscientemente por cuestiones de presupuesto —quienes logran acceder a rentas o salarios mínimos, por ejemplo, son un porcentaje mínimo de quienes tienen derecho a ellos—, parece difícil creer en una maldad intencionada, achacable a la burocracia en sí. Si la burocracia es terrorífica, lo es porque se asienta en un sistema social y económico terrorífico. Pero tampoco hay que subestimar el papel de la estupidez, una consecuencia de la esquematización de sus procedimientos. La burocracia ignora la sutileza, funciona a través de fórmulas estadísticas o ideas preconcebidas, se ajusten a la realidad o no. Un ejemplo: para las ayudas de alquiler a personas sin ingresos se solicita contrato de alquiler, cuando las personas más pobres no suelen tenerlo. Otro: para mujeres solas con niños se solicita un convenio de divorcio, incluso en los casos en los que el padre desapareció antes de nacer el hijo y ya es ilocalizable. Graeber dice que es como si la Administración hubiera decidido, sin ninguna lógica, ponerse un par de gafas que solo permiten ver el dos por ciento de lo que se tiene delante. Se trata de una especie de ceguera voluntaria que termina automatizándose y cegando de verdad, dado que a menudo los burócratas no tienen demasiado contacto con el exterior. Las personas se convierten en formularios y cifras, al tiempo que el trabajo se vuelve rutinario, ineficaz y minuciosamente absurdo.
Al escribir El rey pálido, David Foster Wallace se propuso hablar del tedio, sorprendido de la poca importancia que le damos en términos generales aunque ocupa gran parte de la vida de tantos trabajadores. El tedio es el telón tras el que se esconde la injusticia. Si la burocracia funciona e impone sus reglas injustas, decía Wallace, no es porque tome sus decisiones a escondidas, como ocurre en otras formas de poder. Al revés. Todo se hace a cara descubierta, en resoluciones y dictámenes que se publican en boletines periódicos, pero es tan gris, tan aburrido, que nadie se para a analizarlo.
¿Y qué hay de los burócratas?
La burocracia se sostiene gracias a un ejército inconmensurable de personas que trabajan para ella. Muchas de ellas también son víctimas del monstruo. Entregan gran parte de su vida a él, enormes cantidades de tiempo. Tienen trabajos de mierda (bullshit jobs), no en el sentido de trabajos precarizados, sino en el de su inutilidad, otra vez en palabras de David Graeber. Son personas enfrascadas «en esas pequeñas tareas interminables del tipo mandar cosas por correo, archivar y clasificar, con las caras inexpresivamente ávidas, llenas de esa energía inconsciente que uno ve en los bichos, las malas hierbas y los pájaros» (David Foster Wallace, El rey pálido). Tareas destructivas, con un alto coste psicológico para quien las realiza, como la pérdida de la creatividad (la burocracia no solo no permite, sino que penaliza las innovaciones personales), el sentimiento de culpa por formar parte del engranaje y la depresión por el inmovilismo. A menudo el organigrama de los entes administrativos no refleja la verdadera dimensión del trabajo: hay personas cuyas funciones asignadas apenas alcanzan desarrollo y otras abrumadas por una carga de trabajo que solo produce caos organizativo.
Créanme: no hay nada envidiable en pasar ocho horas al día en una oficina sin nada que hacer o haciendo tareas absurdas. Sobre esto también se ha escrito mucho. «Me importa un rábano gozar de la ventaja que supone un sueldo mensual fijo. Sería una forma de decaer, de embrutecerme, de acobardarme, de anquilosarme», afirma en un arranque de dignidad el Simon Tanner de Robert Walser cuando es despedido de la oficina por llegar tarde. Walser, de hecho, escribió muchos textos sobre oficinistas, e incluso les dedicó un temprano poema: «Nunca he conocido / el sol luminoso y duradero de la vida. / La penuria es mi sino; / tener que rascarme el cuello / bajo la mirada de mi jefe». Para el escritor suizo, la burocratización del Estado moderno alcanza incluso a los dioses del Olimpo, los imagina en una especie de departamento de contabilidad haciendo cálculos y escribiendo cartas, «encadenados, justo igual que nosotros vemos aquí con espantosa claridad, a monótonos empleos vitalicios». En «Poseidón», un estremecedor cuento de Kafka, también vemos la figura del dios como un burócrata, dedicado al «trabajo infinito» de la administración de los mares y océanos, a pesar de odiar profundamente su trabajo. De hecho, por pasarse todo el día sentado haciendo cálculos no tiene tiempo de recorrer y conocer con propiedad sus dominios: no se puede describir mejor la lejanía de la burocracia de aquello de lo que supuestamente está a su servicio.
No hacen falta fantasmas, zombis ni brujas para hacer de la oficina un lugar terrorífico. El niño de «El alma no es una forja», uno de los mejores cuentos de David Foster Wallace, tiene pesadillas recurrentes con el trabajo de su padre o, más bien, con la idea que se ha hecho de ese trabajo tras verlo llegar a casa día tras día, derrotado. Filas y filas de personas —individuos pero, a la vez, una gran masa anónima— sentadas en sus mesas y encajonadas en cubículos, entre las que reconoce a su yo del futuro. El niño tiene miedo, se despierta gritando, pero ¿cómo explicarlo? No es ese tipo de pesadilla de la que tu madre te consuela apelando a su irrealidad. «Porque, de hecho —piensa el niño—, ocurre en la vida real todo el tiempo: durante treinta años, cincuenta y una semanas de la vida del padre». La condena es real y exige ser cumplida hasta el final. El sueldo fijo para toda la vida, las vacaciones pagadas y otras ventajas laborales son el señuelo de captación del personal. Funciona un poco como una secta: una vez que entres tendrás que renunciar a una parte importante de tu individualidad y limitarte a cumplir y hacer cumplir a los demás todos los requisitos, pasos, procedimientos, trámites, etc., del laberinto. Habrá también un silencio colectivo, una especie de vergüenza no admitida. La disidencia interna está mal, pero muy mal vista.
La crítica a la burocracia incomoda a buena parte de la sociedad porque se equipara a la crítica al estado de bienestar o a la función pública. Ahí está la famosa frase de William Burroughs en El almuerzo desnudo: «La democracia es cancerígena y su cáncer es la burocracia», en la que el monstruo se ha tragado entero al sistema democrático. Y aquí es donde triunfan también los posicionamientos neoliberales que se quejan de la proliferación de funcionarios y apuestan por la autorregulación del mercado, como si el mercado se sostuviera solito, sin otro tipo de burocracia aún más despiadada —¿o es que los bancos, las aseguradoras, las compañías de telefonía, las inmobiliarias, etc., no exigen también cantidades indecentes de papeleo?—. El verdadero cuestionamiento de la burocracia, sin embargo, no va en esa dirección, la de la privatización de los servicios, sino más bien en la contraria. Ataca los cimientos del monstruo, el sistema mismo. Exige un aprovechamiento de recursos, la austeridad al servicio de la gente —no exigida a la gente—, una mayor humanidad en la gestión de los problemas, justicia y equidad, un lenguaje asequible y, no menos importante, el respeto por el tiempo ajeno.












Buen artículo, sobre todo lo último. Es una pesadilla de que si se quiere se puede y debe despertar.
Felicidades por el artículo.
No creo que haya mejor ejemplo sobre lo aqui comentando que volver a ver/leer las doce pruebas de Asterix y su búsqueda del formulario A-38.
Excelso.
Aunque ciertamente la burocracia es terrorífica, creo que algún otro sustituto sería peor. Es un monstruo Leviatán con el que prefiero vivir a una anarquía administrativa.
qué magnífica a la par que deprimente descripción de lo que tanto nos rodea, de lo que, por supuestamente ayudarnos, nos ahoga…
La conclusión del articulo es superficial y sospechosamente demagógica. La burocracia privada es mucho más tolerable que la pública, porque el «funcionario» privado se juega el puesto si maltrata al cliente, y además no se financia con nuestros impuestos; en cambio la burocracia política la pagamos todos, queramos o no queramos, y el funcionario es un privilegiado que haga lo que haga con su clientela no hay manera de despedir -salvo que le coma una oreja a la compañera o le arranque la nariz al jefe de su negociado. La alternativa que a esa preventiva caricatura de un Estado «neoliberal» nos propone la autora es una burocracia de seres angelicales prestos a servir al ciudadano con una sonrisa y un abrazo y alguna caritativa lagrimita. O peor todavía: una burocracia a la cubana, o sea, convertir a todo el mundo en funcionario-militante del Régimen, la apoteosis más autoritaria del laberinto policial -el camino más corto a la miseria generalizada. Todos malviviendo a salto de mata salvo la nomenclatura del Partido, que en Cuba (o en Venezuela o en cualquiera país socialista) goza de todos los privilegios y algunos más.