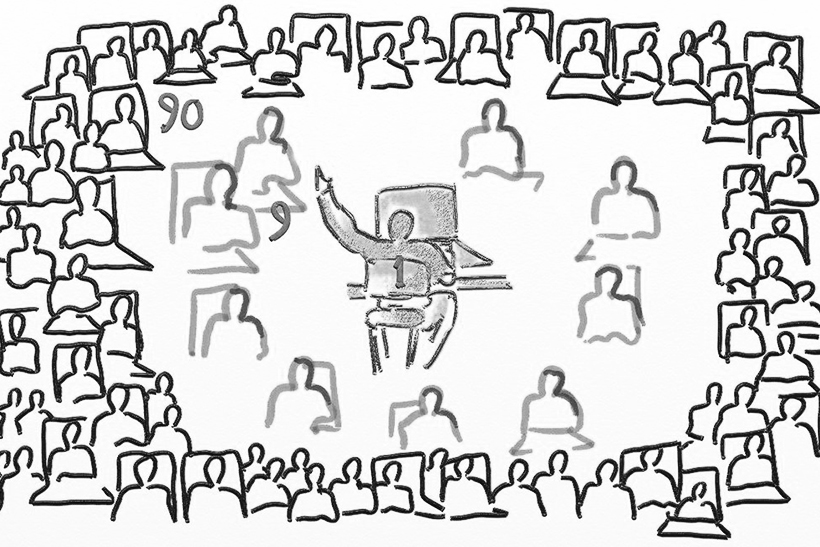
La felicidad se apoya en la desdicha, y la desdicha se oculta en la felicidad. ¿Quién conoce los límites entre desdicha y felicidad? No tenemos certeza alguna. Lo recto se tuerce, la bondad se convierte en maldad.
(I Ching. El libro de las mutaciones)
El argumento favorito de los conservadores siempre ha sido que el estatus social y económico se limita a reflejar la capacidad intrínseca.
(Theodosius Dobzhansky, genetista y biólogo evolutivo ruso-estadounidense)
En general, cuando uno manifiesta que quiere igualdad (un tropo tan vacío y bienintencionado como la paz mundial de una Miss Mundo) en realidad está diciendo que aspira a una igualdad de resultados. Aunque explicite que no es así, que lo que desea es la igualdad de oportunidades, su forma predilecta de evaluar si la igualdad de oportunidades se está aplicando correctamente es analizando hasta qué punto tiene lugar la igualdad de resultados.
Por eso se habla de brecha salarial o techo de cristal (que puede producirse no solo por el sexo, sino por el color de la piel, la estatura, la edad, el acento o hasta la belleza). Porque si hay diferencias en los resultados es que, necesariamente, debe de existir una diferencia en las oportunidades.
Mutatis mutandis, el problema de buscar la igualdad de resultados no es solo la falta de libertad o incentivos, sino que la simple implantación de la igualdad de oportunidades puede engendrar, y de hecho suele engendrar, la desigualdad de resultados. Porque si todos partimos del mismo sitio, al ser todos tan diferentes entre nosotros, naturalmente acabaremos en sitios muy distintos.
Así, por ejemplo, un supuesto sistema de igualdad de oportunidades puede motivar que una mayoría de mujeres termine en la universidad frente a una minoría de hombres (como de hecho ya está pasando). También puede manifestarse la «paradoja de la igualdad de género»: los países con más igualdad de género tienen menos graduadas en carreras científico-técnicas que los países con menos igualdad, porque las mujeres pueden sentirse capaces de tomar decisiones basadas en factores no económicos y dejarse llevar por sus preferencias personales.
Si hay igualdad, entonces aparece la desigualdad. Así, la única forma de alcanzar la igualdad de resultados es implantando un sistema de desigualdad de oportunidades. No solo porque la desigualdad de resultados nos pueda ofender, sino porque esa es la única métrica que solemos usar para medir la desigualdad de oportunidades (cuando en realidad son los experimentos, y no las estadísticas, las que nos ofrecen más información en lo tocante a la igualdad).
En contra de la meritocracia
Por supuesto, podría aducirse que ni siquiera estamos cerca de la verdadera igualdad. O que quizá hay factores de desigualdad que no seamos capaces de identificar. Por consiguiente, entonces podríamos afirmar que la igualdad nunca se alcanzará pero que debemos tender hacia ella, empujar la piedra de Sísifo una y otra vez, aunque naturalmente la gravedad tienda a jugar en nuestra contra.
Sin embargo, de nuevo tropezamos con el mismo problema: ¿cuándo sabremos que hay suficiente igualdad? Si a mayor igualdad, más desigualdad, ¿qué medida nos sirve entonces? Como abundan en ello David Graeber y David Wengrow en su reciente libro El amanecer de todo: una nueva historia de la humanidad: «¿Exactamente cuán iguales deben ser las personas para que podamos decir que «hemos eliminado la desigualdad»?). El término desigualdad es una manera de enmarcar problemas sociales muy adecuada para una época de reformistas tecnocráticos».
Supuestamente, es el reformista tecnocrático el que debe evaluar si se ha alcanzando ya la igualdad, así como también quien decide qué hacer para alcanzarla. Sin embargo, la ingeniería social, introducida por Rousseau y más tarde reintroducida por Popper como la implementación de los métodos críticos y racionales de la ingeniería y la ciencia a la solución de los problemas sociales, incurre en dos importantes errores: asumir que sabemos más del funcionamiento de la sociedad de lo que verdaderamente sabemos y, peor aún, que se pueden realizar grandes cambios sin que haya efectos secundarios y/o contraproducentes. El primer error es, a efectos científicos, insalvable; el segundo solo puede amortiguarse si se suprime gran parte de la libertad y la autonomía individual. Es decir, se convierte a los ciudadanos en simples engranajes de una despótica maquinaria.
Un experimento natural de este segundo punto procede de culturas colectivistas, como la República Popular China, que se sustenta en un despotismo hidráulico y está alcanzando una monitorización de los ciudadanos que recuerda a un capítulo de Black Mirror. Pero el primer punto continúa ahí, recordándonos que nadie sabe lo suficiente como para controlarlo todo. Por esa razón, a rebufo de la revolución comunista, la tierra de las familias más acomodadas fue confiscada y a los ricos se les negó la educación. Se esperaría que los menos favorecidos adelantaran a los más favorecidos. Sin embargo, como demuestra este estudio, los más acomodados recuperaron su estatus rápidamente, incluso aumentando su riqueza inicial. Los autores proponen dos posibles explicaciones desde la ignorancia inherente de la ingeniería social: 1) los niños de las antiguas clases altas tienen mayor probabilidad de tener autocontrol y trabajar más duro; 2) las antiguas élites tenían lazos familiares más estrechos.
Por supuesto, esta clase de fenómenos ofrecen argumentos a quienes defienden la meritocracia o la cultura del esfuerzo. Y, si bien el éxito viene dado por una mezcla de ambiente y naturaleza engranada en una buena dosis de suerte o azar, resulta de todo punto anticientífico rechazar cualquiera de estos factores. También el meritocrático. Sin salir de China, hay otro experimento natural que demuestra hasta qué punto es importante el esfuerzo personal: los resultados en matemáticas de sus alumnos.
Un estudio iniciado en 1968 con alumnos estadounidenses de los últimos cursos de enseñanza secundaria halló que los alumnos de origen chino casi igualaban en cociente intelectual a sus compañeros caucásicos, a la vez que los estudiantes de origen chino fueron casi un tercio de desviación estándar mejores en el SAT, un examen estandarizado que se usa extensamente para la admisión universitaria en Estados Unidos. Y hay más: una vez concluidos los estudios, se encontró que era un 62 % más probable que los estadounidenses de origen chino trabajaran en campos profesionales, directivos o técnicos que los estadounidenses de origen europeo.
Esto sucede porque, culturalmente, los chinos valoran más el esfuerzo. Como explica Richard Nisbett en Mindware: herramientas para pensar mejor «Confucio creía que una parte de la aptitud personal era «un regalo del cielo», pero que la parte mayor era fruto del esfuerzo». Por eso mismo, cuando se enseña a los estadounidenses de origen europeo que la inteligencia se debe en buena parte al trabajo duro, su rendimiento escolar mejora, tal y como explica Carol S. Dweck en Mindset: la actitud del éxito. Reconocer la importancia del esfuerzo es particularmente eficaz en niños pobres negros y en hispanos.
Porque, sí, es cierto que tu código postal determina tu salud y tu riqueza, o más bien es tu familia (código genético + apellidos), porque esto último es la causa del código postal. Sin embargo, también es cierto que el esfuerzo puede inclinar un poco la balanza a tu favor.
Porque todo son factores que se retroalimentan o anulan en función de contextos cambiantes y dependientes a su vez de esos mismos factores. Rechazar la meritocracia es como rechazar cualquier otro nodo de la inextricable telaraña causal que nos hace diferentes unos de otros, tanto en oportunidades como en resultados. Una simplificación que la retórica política puede llegar a ensalzar pero que resulta científicamente inaceptable.
La invención de la desigualdad
Pareciera que nuestra especie se define a través de la diferencia. En contraposición a los otros. Esto ocurre tanto a nivel individual como colectivo. De este modo, en esencia, las culturas se definen a sí mismas en oposición a sus vecinos. Las culturas son estructuras de rechazo. Los chinos son la gente que usa palillos, no tenedor y cuchillo; los tailandeses son la gente que usa cuchara, no palillos. Así, las sociedades en contacto acaban unidas por un sistema común de diferencias. Un ejemplo, según el antropólogo Marshall Sahlins, son Atenas y Esparta, que eran antitipos.
Las sociedades se construyen y reproducen a sí mismas, principalmente, en referencia a las demás. Los demás son el espejo donde uno se refleja para calcular cómo hacer otra cosa diferente.
Sin desigualdad no habría identidad, así que la desigualdad no solo era buena, sino era buscada y justificada. Por esa razón, no es extraño constatar que, a nivel individual, los conceptos «igualdad social» o «desigualdad social» eran inexistentes hasta el siglo XV, y no comenzaron a cobrar un uso habitual hasta principios del siglo XVII por influencia de la doctrina del derecho natural. Fue entonces cuando diversos autores (Rousseau, Hobbes, Grocio, Locke), influidos por aquel nuevo ecosistema de ideas, publicaron los primeros libros que analizaban estos conceptos articulados con la gran pregunta: «¿Cuáles son los derechos naturales de las personas?». Y por extensión: «¿Qué nos hace humanos?».
La igualdad no solo es una idea relativamente reciente, sino, como se ha visto, profundamente confusa. Hogaño, la mayoría de nosotros coincide en que la igualdad es un valor. Pero ¿qué es igualdad? ¿Igualdad en el sentido de que todos deberíamos ser clones? ¿Igualdad de oportunidades? ¿Igualdad de condiciones? ¿Igualdad formal ante la ley? Asimismo, cada cuestión puede derivar en muchas ramas de índole filosófica: ¿la igualdad borra al individuo o lo exalta? Después de todo, una sociedad en la que todos son exactamente iguales, y una en la que son absolutamente diferentes entre sí como para impedir toda comparación, resultarían asimismo igualitarias.
Incluso el término «oportunidad» en «igualdad de oportunidades» es confuso. ¿Qué es exactamente una oportunidad? ¿Qué necesitamos para que sea equiparable? Aquí se analizan al menos cuatro concepciones distintas que resultan incluso contradictorias entre sí.
Así pues, cualquier intento de definir igualdad o desigualdad está condenado al fracaso. Son términos porosos, lisológicos. Pero podemos convenir que la igualdad no puede definirse en el sentido de que todos los miembros de una comunidad sean perfectamente intercambiables entre sí, como la carne de cañón de un ejército, sino que sean iguales en cuanto a las cosas que realmente importan.
En ese sentido, cada uno debería decidir qué es lo que importa. Quizá, entonces, lo relevante no sea tanto la igualdad per se, sino la «autonomía», tal y como sugiere la antropóloga feminista Eleanor Leacock al hablar de las mujeres montagnais-naskapi. Entre ellas no importa tanto si hombres y mujeres parecen tener el mismo estatus, como que las mujeres puedan, individual o colectivamente, ser capaces de vivir su vida y de tomar sus propias decisiones sin interferencia masculina. Es decir, libertad por encima de igualdad. Decidir lo que importa en la igualdad. La antítesis de ser todos iguales. La búsqueda igualitaria de caminos desiguales. Desigualdad para producir igualdad.
Buscando la verdadera fuente de la desigualdad
A pesar de que existen claras dificultades teóricas a la hora de abordar la desigualdad, cuando esta se manifiesta de forma clara e inequívoca tiende a inspirar la sensación de injusticia, al menos en tiempos recientes donde uno considera que tiene derecho a tener tanto como el que más tiene.
En el verano de 2020, en plena pandemia, Jeff Bezos sumó 13 000 millones de dólares a su fortuna en solo veinticuatro horas, mientras que el 32 % de los hogares estadounidenses era incapaz de abonar el pago de su vivienda. No es extraño que al leer estas cifras pensemos que algo anda mal. Otros, incluso, experimentarán un arrebato de indignación propia de Jesús volcando las mesas de los mercaderes.
Pero ¿cómo evitamos la desigualdad manifiesta sin intervenir demasiado? ¿Acaso debemos reducir a cenizas la libertad? ¿Hemos de confiar ciegamente en los ingenieros sociales? ¿Hemos de lastrar a los que tienen ventajas y aupar a los que no las tienen o solo una de las dos cosas? Y lo más importante: ¿dónde está la verdadera fuente de la desigualdad?
Sabemos que las condiciones sociales iniciales son importantes (hay una correlación robusta entre las familias con dinero y la probabilidad de que los hijos tengan estudios superiores), pero también son igualmente importantes los genes, como sostiene Kathryn Paige Harden, profesora del Departamento de Psicología en la Universidad de Texas, en su reciente libro La lotería genética.
A menudo se ha eludido el tema genético en las consideraciones sobre la igualdad, por ser una disciplina que ha coqueteado con demasiada frecuencia con el racismo, el clasismo y la eugenesia. Sin embargo, la influencia biológica es al menos tan importante como la ambiental. Si tu ideología política te permite abordar temas ambientales y no biológicos, porque considera que las afirmaciones empíricas sobre cómo los genes sí influyen en el comportamiento humano son incompatibles con creencias morales sobre cómo se debería tratar a las personas con igualdad, entonces tu ideología política es un escollo a la hora de realizar un diagnóstico correcto de la fuente de la desigualdad.
O dicho de otro modo: la ideología eugenista afirma que las diferencias genéticas son barreras insuperables para la igualdad. El problema es que, habitualmente, la respuesta a la ideología eugenista consiste en hacer como si las diferencias genéticas no existieran.
Ya en 1962, el biólogo evolutivo Theodosius Dobzhansky, escribía que «las personas varían en cuanto a capacidad, energía, salud, carácter y otros rasgos socialmente importantes, y hay pruebas fiables, aunque no del todo concluyentes, de que la variación de estos rasgos está en parte condicionada genéticamente. Condicionada, pero, eso sí, no fijada ni predestinada».
En 2015, un metaanálisis de la revista Nature Genetics resumía cincuenta años de investigación sobre gemelos (más de dos mil estudios sobre más de diecisiete mil rasgos medidos en más de dos millones de parejas de gemelos). Las pruebas acumuladas durante décadas de investigación han dado la razón a Dobzhansky y señalan que las diferencias genéticas son, al menos, tan importantes para explicar la variabilidad de las personas como, por ejemplo, la renta familiar. Así, diversos ámbitos de desigualdad (capacidades cognitivas, personalidad, educación, empleo, riesgos sociales para la salud, trastornos mentales y relaciones interpersonales) son sustancialmente heredables.
Si las personas que heredan genes diferentes tienden a tener vidas diferentes, tal y como sucede con la renta familiar, entonces la desigualdad social también es biológica, no solo ambiental. No podemos abordar la desigualdad social solo desde el ambiente, sino también desde la genética. Eso no significa que debamos editar el código genético de las personas, sino que, conscientes de ese código, deberíamos procurar que los ambientes se adapten al mismo de forma personalizada.
Porque estudiar la desigualdad desde la biología no significa solo escudriñar las interacciones entre las moléculas y las células, sino también las interacciones de estas con las personas y las instituciones sociales. Largas cadenas causales interconectadas que debemos descifrar para no incurrir en errores elementales como los que el sociólogo Sandy Jencks denunció en 1972: «Si, por ejemplo, una nación se opone a que los niños pelirrojos vayan al colegio, puede decirse que los genes que causan el pelo pelirrojo disminuyen las puntuaciones de lectura».
Mutatis mutandis, quizá no deberíamos enviar a los mismos colegios a todas las personas. Ni tampoco ejercer discriminación positiva a un grupo seleccionado con criterios de brocha gorda, como el sexo o la etnia. Hay que detectar problemas concretos y aportar soluciones concretas. O como lo resumió irónicamente el economista Arthur Goldberger: si bien tu genética puede ser la causa de que tengas mala vista, las gafas siguen siendo muy útiles. Primero, claro está, hay que identificar la mala vista. Y eso es algo que debe realizarse a nivel individual o, si acaso, en grupos muy concretos.
Lo que sugiere en primer lugar Kathryn Paige Harden, invocando diversos estudios al respecto, es que establezcamos ambientes buenos para todos, porque los genes tienen mayor influencia en un ambiente bueno antes que en uno malo:
En conjunto, estos estudios ilustran un proceso de igualdad a la baja: la pobreza, el sexismo o un Gobierno represivo impiden que la gente continúe su educación, lo que hace que sus genes sean algo bastante irrelevante. (…) Así, con frecuencia vemos que los contextos sociales en los que los efectos genéticos sobre la educación están minimizados son los menos deseables, puesto que implican privación, discriminación o un control social autoritario.
Estas medidas pueden aumentar el rendimiento medio de la educación, pero paralelamente, como ya hemos visto, también pueden incrementar la desigualdad. Porque si eliminamos barreras estructurales como la discriminación de género institucionalizada o unas matrículas con precios prohibitivos, los resultados educativos empiezan a estar más fuertemente asociados a las diferencias genéticas entre las personas. La paradoja nórdica de género es una prueba de que estamos haciendo bien las cosas. Porque una alta influencia genética es una medida de equidad en la sociedad. Si hay desigualdad es fruto de que, sencillamente, somos diferentes.
Pero, por supuesto, también cabe preguntarse si las desigualdades biológicas no son, al fin y al cabo, lo mismo que las desigualdades cuyo origen se halla en las circunstancias sociales del nacimiento. Ambas dimensiones son accidentes del nacimiento, y como dijo el filósofo político John Rawls: «Desde un punto de vista moral, las dos parecen igual de arbitrarias». La diferencia estriba en que actualmente tenemos más control sobre los ambientes que sobre la biología (de momento), amén de que las causas genéticas también pueden tener soluciones ambientales. Las gafas a la que aludía Arthur Goldberger.
O dicho de otro modo: la «igualdad de oportunidades» produce desigualdad, y si esta desigualdad ocasiona que haya individuos que lo pasan muy mal, entonces debemos prestarles ayuda razonable sin penalizar razonablemente a los que tienen más. Aunque, efectivamente, definir «razonablemente» daría para otro análisis.
Sea como fuere, deberíamos redefinir el término «meritocracia» entendida como una sociedad ideal donde los bienes sociales se dividen de acuerdo con lo que cada uno merece. No hay manera de eliminar la suerte de los asuntos humanos, entendida la suerte tal y como la define Paige Harden: «no hay forma de desentrañar, en particular para una persona, lo que ésta merece en virtud de su carácter e ingenio de los beneficios que ha obtenido gracias a una constelación de ventajas genéticas y ambientales».
Como adenda, habría que estar preparado también para que se produzcan más diferencias de las que nos resulten cómodas. No hablamos de que los ricos se hagan más ricos, sino que incluso las personas más saludables se vuelvan más saludables. Por ejemplo, los impuestos altos a los cigarrillos parece que han sido eficaces a la hora de desincentivar el tabaco entre quienes tienen menos riesgo genético de ser adictos a los cigarrillos, pero no para los que corren más riesgo genético, que además pagan más por ello. Lo mismo sucede con el riesgo genético de obesidad.
De este modo, las intervenciones de los ingenieros sociales no solo deben medirse con mucha cautela, sino también evaluarse y auditarse en función del mundo que queremos construir según nuestros valores. También las intervenciones deben realizarse en los lugares adecuados. Por ejemplo, hay una brecha salarial importante en Estados Unidos entre las personas sin estudios universitarios. Una de las causas es que la educación superior es muy cara. Una solución podría ser, por ejemplo, implementar un programa de becas. Pero no es la única, porque gran parte de la culpa del empobrecimiento de los estadounidenses sin estudios universitarios la tiene el sistema de atención sanitaria, que es exorbitantemente caro. Así que otra opción sería cambiar el sistema de atención sanitaria para que los trabajadores poco cualificados no se vean mermados por el coste del seguro médico que proporciona el empleador. Esta medida no cambia el ADN de la persona, pero puede debilitar un eslabón de la larga cadena causal que conecta las diferencias genéticas entre las personas con las diferencias entre sus ingresos.
Porque las diferencias genéticas causan diferencias en los resultados sociales y conductuales, pero la causalidad genética debe entenderse como una cadena causal larga y compleja que abarca múltiples niveles de análisis, desde las acciones de las moléculas hasta las de las sociedades. Algo que, definitivamente, dista de ser tan sencillo como la retórica política insiste en hacernos ver, como nos recuerda Paige Harden:
Es más, el énfasis relativo que ponemos en la equidad puede ser diferente en los distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, se podría concluir fácilmente que el intento de utilizar la edición genética para igualar a las personas por su secuencia de ADN sería espantoso por su carácter invasivo, el gasto que acarrea y el riesgo de obtener resultados negativos. Podría decidirse que igualar la probabilidad de las personas de obtener un doctorado en una disciplina de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas es menos importante que maximizar la productividad de unas pocas personas con un nivel alto de interés y capacidades matemáticas, incluso si esos intereses y capacidades son consecuencia de «ganar» la lotería social o natural. Pero también se podría decidir que es importante igualar a las personas por lo que respecta al acceso a agua potable y alimentos nutritivos, a la atención sanitaria y la ausencia de dolor físico, con independencia de su nivel educativo. La larga cadena causal que conecta la lotería genética con la desigualdad social significa que las decisiones sobre la equidad —sobre cómo queremos que sea el mundo— deben tomarse en cada eslabón de la cadena.
La conclusión parece ciertamente desalentadora. Cambiar la sociedad a la vez que la respetamos es un problema complejo. Además, la mayoría de programas e intervenciones basados en la información ni siquiera funcionan, porque los conocimientos no alteran necesariamente el comportamiento.
Sin contar que está en nuestra naturaleza el establecer relaciones jerárquicas con los demás, y sus raíces están tan hundidas en nuestros sentimientos más primitivos que difícilmente se pueden domesticar. Como el hedor y el asco. Conceptos que suelen pasarse por alto pero que ya incluyó en su reflexión Adam Smith, que consideraba que una explicación de la clase, la categoría y la jerarquía social es débil a no ser que vaya acompañada de una explicación de las pasiones y los sentimientos que la sustentan. O como lo denunció mordazmente George Orwell en El camino a Wigan Pier:
El verdadero secreto de las distinciones de clase en el mundo occidental: la verdadera razón por la que un europeo de educación burguesa, aunque se considere comunista, no puede pensar, si no es haciendo un gran esfuerzo, que un trabajador es su igual. Esto se resume en cuatro palabras espantosas que la gente evita formular hoy en día, pero que se manejaban con entera libertad cuando era niño. Estas palabras eran: las clases bajas huelen.
El olor es tan o más importante que cualquier otro factor. Porque, como explica William Ian Miller en Anatomía del asco: «El odio entre razas o religiones, las diferencias educativas o de carácter o inteligencia, incluso las diferencias de código moral pueden superarse, pero la repulsión física no». Por eso concluye que fue la instauración de los principios democráticos lo que hizo que los malos modales y la vulgaridad no fueran solo fuente de humor, sino también de terror y amenaza para los que estaban por encima. Y fue entonces cuando la clase trabajadora empezó a oler a colonia.
Si incluso el olor aviva o adormece nuestros instintos jerárquicos, debemos asumir tristemente que todavía queda mucho que hacer por la igualdad. Incluso aún hay que definirla. Sin contar que sabemos ciertamente muy poco, en general, sobre lo que hay que hacer para mejorar las vidas de las personas. Porque todo está conectado por causas dinámicas retroalimentadas e integradas en círculos concéntricos de contexto, cada uno de los cuales influyen mutuamente en las demás. Causas como el olor. O los genes. O el dinero de tus padres. Desconfiemos, pues, de quienes afirman conocer una receta fácilmente inteligible (y por tanto democráticamente refrendable) para resolver semejante galimatías.













Estoy deacuerdo en que analizar la igualdad de resultados es erróneo. Pero creo que la igualdad de oportunidades es tratar de aplicar un tipo de desigualdad que podria dar (con una mínima posibilidad) una igualdad de resultados y además es más justa. La diferencia es riqueza, necesaria y crea felicidad, pero quizás es injusta. Interesante artículo, gracias.
«Interesante artículo», no. Extraordinario diría yo y de paso me permitiría recomendar al Sr. Sergio Parra la lectura, si es que no lo pudo hacer en su día, del también estupendo artículo publicado en esta santa casa, titulado «Ser pobre es una mierda» y de los consiguientes comentarios que prácticamente no tienen desperdicio. Hay mucha relación entre ambos artículos y en este de ahora, se profundiza en los argumentos que muchos de nosotros exponíamos allí.
Creo que no hay nada incorrecto en la desigualdad salvó el problema mayor de que sirve de base para ejercer el poder sobre los demás. Ya sea desigualdad económica, de estatus, cultural, religiosa, de género, racial, … Viva la diferencia, pero que eso no implique poder o privilegios sobre otros. Y existen muchas formas, sutiles o no, directas e indirectas, evidentes o solapadas de ejercer la coacción.
Cómo se puede escribir éste tipo de artículos sin ni siquiera NOMBRAR el componente genético del cociente intelectual????
Charles Murray – The Bell Curve
Emil Kirkeegard
Nathan Cofnas
…
No es un trabajo que haya salido bien parado de las críticas precisamente. El tiempo no ha jugado a su favor.
Una forma de medir la igualdad de oportunidades en una sociedad es fijarse en quién ostenta los puestos mejor valorados dentro de la misma. Primero habría que definir cuáles son esos puestos, pero, tirando de tópicos, vamos a suponer que son los de: médicos, abogados, jueces, científicos, políticos, directivos de grandes empresas…
Hecho esto ¿cuál es la procedencia de quienes los ocupan? Ahora mismo, en una sociedad como la española, me atrevería a decir que un porcentaje muy alto, cercano, o de más del 70%, pertenecen a entornos acomodados, de rentas altas. Cuando ese porcentaje se iguale, no sea significativo el origen socioeconómico de las personas que ocupan esos cargos, podremos decir que la sociedad ha alcanzado, al menos en ese aspecto (que es el más injusto), la igualdad de oportunidades. Y, por supuesto, sin que el sexo de los cargos sea tampoco significativo.