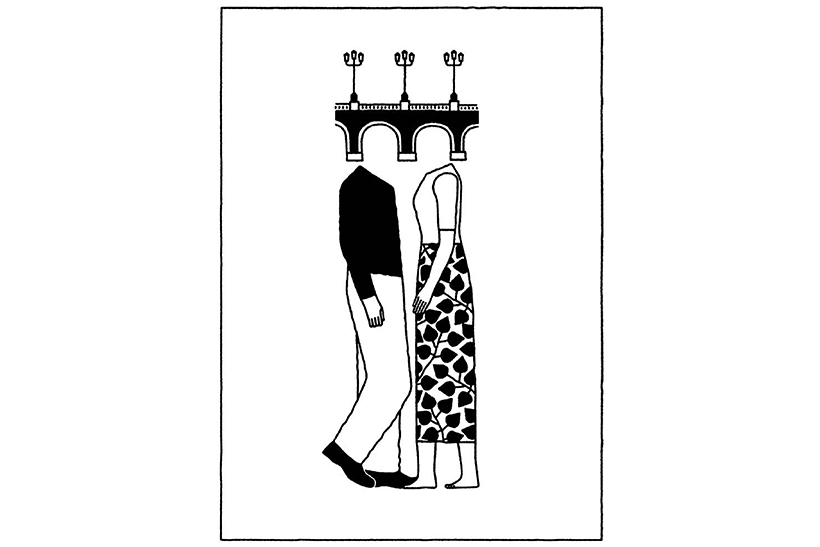
Raymond Aron y Jean-Paul Sartre fueron dos de los intelectuales franceses más importantes del siglo XX. Su amistad se forjó en cafés, tertulias y coctelerías. Los dos nacieron en 1905 y asistieron a la misma escuela. No podían ser más distintos: Aron era suave, discreto y elegante; Sartre, mientras tanto, compensaba su fealdad con la voluntad indomable y un ingenio irrebatible. Un carisma construido a base de hacerse fuerte ante los insultos de sus compañeros, que se mofaban de su fealdad y de su estatura. Aron y Sartre se conocieron en la Escuela Normal Superior: la instancia educativa más importante de Francia. Forjaron sus charlas sobre el Tratado de Versalles y sus efectos en la política y económica de Francia. Simone de Beauvoir y Albert Camus también se unían a esas conversaciones. Formaron un circuito de lo más variopinto, que se movía en el Flore, en Les Deux Magots y el bar Napoleón. Después de los cafés, el grupo iba a los bares de jazz, en el club Le Tabou, donde Boris Vian era la estrella absoluta del local, insultando y ridiculizando a todo al que entrase por la puerta. Fue una década turbulenta y feliz: la belle époque parisina había pasado, pero aún pervivía la magia de los cafés. La decadencia podía y puede ser encantadora.
Tanto Sartre como Aron se presentaron al examen de agrégation, que era la prueba que se les exigía a todos los que querían ser profesores en Francia. Aron y Sartre hicieron la prueba en 1928. El primero aprobó y el segundo suspendió. El joven Aron quedó el primero de su promoción, de hecho. Sartre, en cambio, relativizó su suspenso; al año siguiente concurrió de nuevo a la prueba, obteniendo una nota mejor que la de su amigo. Aron pasó una temporada en Alemania, en los estertores de la República de Weimar. Allí conoció la obra de Max Weber y Edmund Husserl. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se exilió a Londres en junio de 1940. Allí escribió en Revue de la France Libre, una revista ligada a la Resistencia. Sartre sirvió como meteorólogo en el Ejército francés, donde fue capturado por soldados alemanes en Padoux. Ya se había convertido en un referente con obras como La náusea, llenaba auditorios y les invitaban a todas las conferencias. Era un trabajador incansable. Sin embargo, la guerra les marcaría de forma distinta. A Aron lo volvió más pesimista, cualidad que se podía observar en su estilo preciso y glacial. Era un hijo de la Ilustración que creía en la emancipación y en el progreso. Un estudiante más brillante que su amigo y un polemista menos estridente. Para él, el pensamiento filosófico era un diálogo entre el fin y los medios. Aron miraba al pasado para entender el presente y el futuro. Sartre, en cambio, consideraba su filosofía como una incesante búsqueda de la libertad del hombre. Un camino orientado hacia el futuro que superase los grandes problemas de la modernidad y su técnica. Veía el futuro con cierto idealismo. Con su vivacidad y su ingenio, se convirtió en el Buda secular de los desencantados de la condición humana. Era una rockstar: alguien que tenía el poder de cambiar las convicciones de sus oyentes.
Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron los desencuentros entre Aron y Sartre a raíz de la presidencia de Charles de Gaulle. Sartre decía del viejo general que era tan fascista como Hitler por el culto a la personalidad que había instaurado en torno a su persona. Aron, aunque no compartía trinchera política con los gaullistas, no podía soportar la frivolidad de Sartre. Respetaba la grandeza del héroe de la Resistencia. En un programa de radio que Sartre conducía, ante semejante juicio, lo tachó de estúpido. La tensión venía de atrás, porque en el mismo programa, en una tertulia con viejos partidarios del general, estos calificaron a Sartre de sucio comunista. Aron, en ese momento, guardó silencio. No abogó por su amigo. Unas semanas más tarde, se enteró de que este no le perdonó su «silencio». Se dirigió a su casa con el fin de arreglar la relación y su amigo le dijo que no había nada de que hablar. Aquello fue el fin de la era del jazz, del charlestón y de la inocencia y de la juventud. La Guerra Fría dividió a los intelectuales. Sartre fue crítico con Albert Camus cuando este le afeó su postura por los procesos de Moscú. Sartre justificó el régimen de Stalin, hablaba del progreso constante de la población y de la manipulación interesada del bloque occidental. Después de sus viajes repetidos a la URSS en la década de 1950, se decidió sin embargo a condenar la invasión soviética de Hungría en 1956. Pero volvió al redil, a Moscú, y también fue a ofrecerle sus parabienes a la China de Mao y a la Cuba de Fidel. Raymond Aron decidió escribir uno de sus libros más famosos: El opio de los intelectuales, con ataque directo al propio Sartre.
En el libro, Aron critica al intelectual que, habiendo accedido al trono que tiene reservado cualquier régimen político para aquellos que saben manejar las ideas, se dejan llevar por la propaganda. Surge así la intelligentsia, una evolución del intelectual orgánico del que hablaba Gramsci: un chamán que renuncia a la verdad y se deja seducir por el canto del poder y de la fama. El libro de Aron no solo fue el fiel testimonio de su tiempo, sino el de la filosofía de un siglo XX en el que muchos intelectuales mostraron su fascinación por los tiranos. A menudo Aron reivindicaría al Sartre de El ser y la nada y la belleza cínica de su humanismo existencial. Un pensador libertario y no un clérigo; un aristócrata moral y libre. El Sartre de las décadas de 1950 y 1960 se convirtió más bien en un prestidigitador de la palabra y de la teoría; en el Andy Warhol de la filosofía por la forma en que se presentaba como producto. Fue importante en su carrera la crítica a la racionalidad occidental, derivada de un intercambio extenso de correspondencia y de reuniones con Frantz Fanon, de cuyo libro, Los condenados de la tierra, escribió el prólogo. Sartre manifestó su impotencia ante la nueva sociedad de consumo que estaba emergiendo en la sociedad francesa y la pérdida de la conciencia de clase de los trabajadores. El Sartre de los sesenta era parecido, en ese aspecto, al Pasolini de Cartas luteranas: un intelectual furibundo que criticaba con pasión la americanización de la clase obrera y su indolencia ante el presente y el futuro.
Mayo del 68 fue otro acontecimiento que marcó un antes y un después en la rivalidad entre estos dos autores. Aron asoció a los estudiantes con actores que imitaban las figuras históricas revolucionarias del siglo XVIII —Robespierre, Saint-Just, Marat—, alegando que aquello no fue una revolución, sino un carnaval. Puede que a Aron le faltase perspicacia y empatía con aquellos chicos que no vivieron dos guerras mundiales; pero era un patriota que no podía acatar un asalto frontal a instituciones libres como la universidad. Tampoco podía tolerar que los estudiantes de aquel psicodrama hicieran de aquello una cuestión de Estado. Durante aquellos sucesos, calificó a Sartre y a sus acólitos de «vanidosos». Aron criticó a los filósofos parisinos que «preferían las formas al fondo», a ese «estupefaciente ideológico». Al otro lado estaba Sartre: el «heredero de Marx», como lo calificaron los estudiantes. Fue el hombre que salió a las calles megáfono en mano para agitar a la juventud y que aparecía en las barricadas durante las revueltas. Los estudiantes le daban abrazos y le invitaban a beber. En una de sus alocuciones, cogió un altavoz y lanzó un ataque directo a su antiguo amigo: «Ahora que toda Francia ha visto a De Gaulle desnudo, es necesario que los estudiantes puedan ver a Raymond Aron desnudo; solo le devolveremos la ropa si acepta la polémica», acusándolo de no ser un buen profesor y de representar el carcomido régimen francés. Sarah Bakewell, en El café de los existencialistas, escribe una famosa observación que se ha llegado a asociar con Aron y Sartre, aunque no la pronunció ninguno de los dos. En 1976, durante una entrevista con Bernard-Henri Lévy, Aron opinaba que los intelectuales izquierdistas no le odiaban porque hubiese señalado la verdadera naturaleza del comunismo, sino porque había compartido su creencia en él, ya de entrada. Lévy replicó: «¿Qué le parece? ¿Es mejor, en cualquier caso, ser Sartre o Aron? ¿Sartre, el vencedor equivocado, o Aron, derrotado pero acertado?». Aron no dio una respuesta clara. Pero la pregunta se ha recordado y se ha convertido en una máxima sencilla y sentimental: que es mejor estar equivocado con Sartre que tener razón con Aron.
Mayo del 68 fue el mayor movimiento de masas de que han conocido los países occidentales superdesarrollados desde la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de aquella huelga enfrentaron a conservadores y progresistas. Los primeros minimizaron sus efectos, considerando que fue más un simulacro de huelga que un conflicto propiamente dicho; los segundos, en cambio, vieron en los sucesos de París el fin de una época. La valoración de aquellos sucesos aún enfrenta hoy a gran parte de la intelectualidad francesa, que ven a los hijos de Mayo del 68 como los principales causantes del relativismo cultural y de la falta de perspectiva histórica de Francia y del viejo continente. Durante la década de 1970, tanto Aron y Sartre llevaron una vida más relajada. Ninguno de los dos sentía especial predilección por la vida intelectual de su tiempo. Los problemas de visión de Sartre se agravaron en aquella década. Apenas podía leer y escribir. Sentía que sus fuerzas se iban agotando. En el otoño de 1973 Sartre se enfrentó a la ceguera definitiva. Perdió el ritmo de la calle. Abandonó la lectura y la escritura. Fue una década en la que charló con sus íntimos sobre la abulia de la sociedad francesa o los nuevos talentos emergentes del pensamiento francés como Michel Foucault o Gilles Deleuze, a quienes no terminaba de comprender. Años de soledad existencial, en definitiva. Aron, en cambio, siguió dando clase. La historia parecía darle la razón con el paulatino hundimiento del comunismo europeo en la segunda mitad de la década de 1970. Tocqueville triunfaba sobre Marx, y Husserl lo hacía sobre Heidegger. En 1979, los dos coincidieron por última vez en el palacio presidencial del Elíseo, escoltados por el joven André Glucksmann. En lo alto de la escalinata les esperaba el presidente Giscard d’Estaing que, cediendo a sus peticiones, aceptaría en Francia a refugiados de Vietnam que huían del régimen comunista. El encuentro entre ellos fue breve: Sartre y Aron se encontraron y se estrecharon la mano ante los fotógrafos, emocionados por poder captar a los dos intelectuales más importantes de Francia en aquel envite. Por aquel entonces, sin embargo, Sartre estaba enfermo y bastante aturdido, al haber perdido la visión y gran parte del oído. No respondió como debía cuando Aron le saludó con un antiguo término cariñoso: «Bonjour, mon petit camarade». Él se limitó a responder: «Bonjour». Un lector malintencionado lo tomaría como un desplante de este a su antiguo amigo. Pero la sordera de Sartre era de tal calado, que ni siquiera se dio cuenta de ese detalle. Sartre moriría en 1980 y Aron en 1983. Los dos fueron enterrados juntos en el cementerio de Montparnasse.
Corrientes psicológicas como la Gestalt bebieron del existencialismo de Sartre, al igual que la antipsiquiatría. Los diálogos entre Sartre y Aron, sus contiendas dialécticas y sus respectivas visiones de la filosofía marcaron gran parte del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Fue la pugna entre un liberal que rechazaba el determinismo marxista y el de un marxista existencialista que buscaba devolverle la dignidad al ser humano después de dos contiendas bélicas. El de Aron fue un trabajo discreto, reivindicado por sociólogos, historiadores y expertos en relaciones internacionales. Evocó los tiempos en los que los intelectuales iban más allá de las fronteras antes de que los nacionalismos los convirtieran en muros de sospecha. También fue un reconocido europeísta, como manifestó en su discurso ante el Senado francés en 1976. El siglo XX fue el de la búsqueda de la libertad: el de una época en la que la utopía fue posible. Un tiempo en el que las grandes narrativas de progreso imaginadas por la modernidad fueron posibles hasta que triunfaron las revoluciones neoconservadoras a finales de los setenta y principios de los ochenta. Fruto de la utopía queda el vacío que el racionalismo liberal impuso. Puesto que ya no podemos pensar el futuro, solo podemos vivir una nostalgia anclada en la repetición. El siglo XXI no tiene filosofía propia, por eso continuamos haciendo nuestra la del siglo XX. Es fruto de la fragmentación histórica de nuestros días. La pandemia ha transformado el sistema mediático como difusión del pánico. Ahora el horror sanitario está siendo reemplazado por el pánico militar por la guerra en Ucrania. Triunfan el irracionalismo y el nihilismo. Las retropías que imaginó Zygmunt Bauman emergen de nuevo en un contexto de fractura social. El humanismo que soñó Sartre ha sido sepultado por una posmodernidad que ha reducido al ser humano a mero apéndice de la historia, disolviéndolo.











