Oxímoron (Editorial Nazarí, 2022) es un libro de brevedad engañosa. Sus historias ocupan entre un par y una treintena de líneas de texto, pero se expanden como una gran novela, o más bien un gran ensayo sobre la condición del espécimen humano contemporáneo, resonando en cada interrupción frecuente de la lectura, como si a esos relatos se les hubiera quedado algo en la punta de la lengua. Es un libro de compleja sencillez, pues parte de un recurso retórico que hace evidente desde su propio título y que se hace presente de forma constante en sus páginas: «gélida llama», «árida fertilidad», «fluida solidez», «llanto seco» o «prodigio ordinario» son algunos de los que más calaron en este lector. Un libro de elaborado caos, cuya mezcla de motivos y formas literarias no marea, sino que nos sumerge en una acuosa solución existencial que resulta extrañamente familiar, por cuanto se acerca tanto a la realidad que la acaba deformando; o iluminando sus connaturales defectos, según se mire.
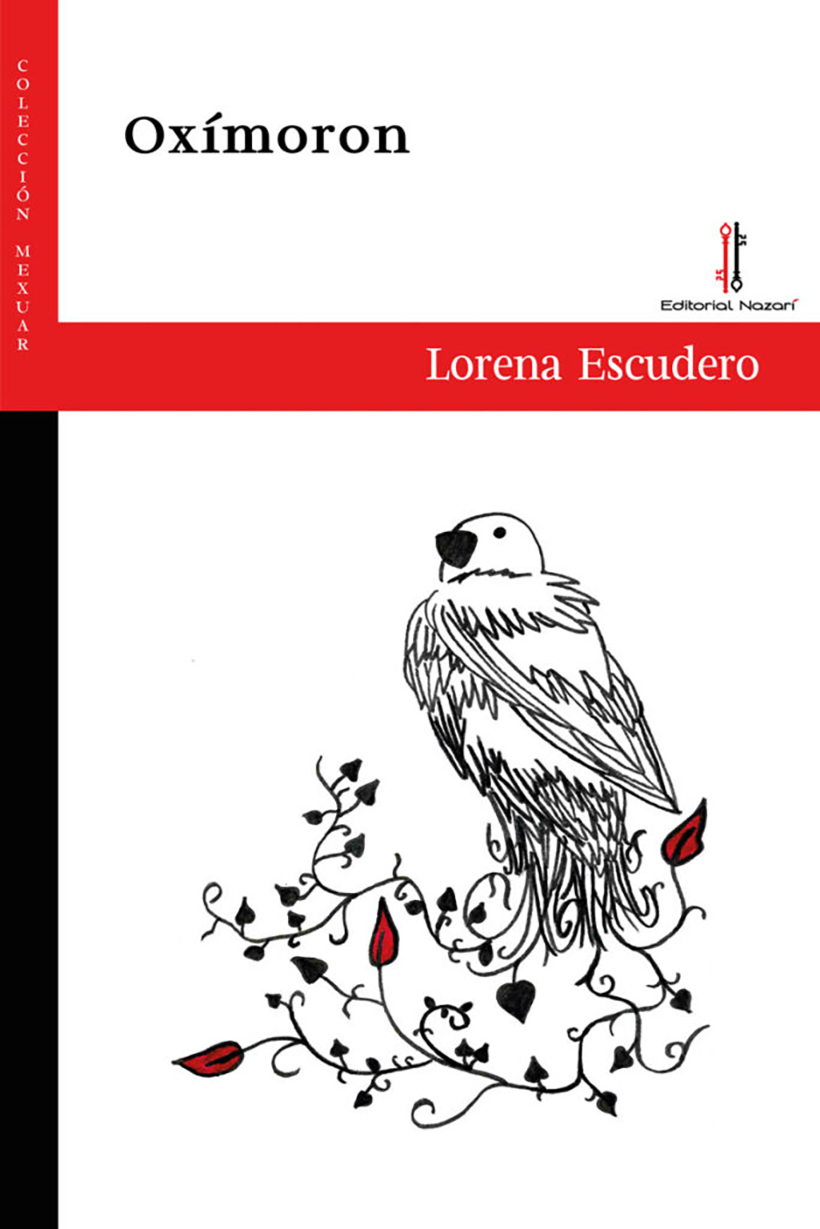
Su autora, Lorena Escudero, es doctora en Física e investigadora, pero también una consumada exploradora literaria. Después de tres libros de microficción, colaboraciones frecuentes en revistas especializadas y congresos, y presencia en numerosas antologías, demuestra saberse al dedillo las teorías de lo breve. Esa tradición latinoamericana fundada por Julio Torri, aunque las célebres siete palabras sean de Monterroso; continuada, si nos quedamos con los grandes nombres, por Darío y Huidobro; más tarde sublimada por Borges, Quiroga y Cortázar, y que hoy día representan firmas como las de Ana María Shua o Raúl Brasca, otro científico amante de las letras condensadas, quien escribe el prólogo de este compendio en el que también se refleja una cierta estética nacional, con ecos de los juegos o experimentos formales de Max Aub o Ramón Gómez de la Serna.
Bien sabe la autora, por tanto, que la brevedad requiere tiempo: estos setenta y siete microrrelatos fueron escritos entre el año 2013, cuando vivía en Valencia, y el 2021, cuando ya trabajaba para la Universidad de Cambridge. Curiosamente, este género literario, que algunos saludaron como el que se impondría en el siglo XXI (ya saben, la era de Twitter y de calcular lo que se dice), casi podría considerarse demodé, cuarenta años después de que se le empezara a poner nombre, justamente por eso mismo; hoy lo corto abunda y satura. Todos somos minirrelatores y aforistas en potencia, o eso nos creemos. Pero el ingenio, y no digamos ya el talento, no surgen del formato ni de sus limitaciones, sino de la capacidad de poner a bailar cierto estilo o ciertas temáticas que lo micro- realza y eleva a categoría de arte por sustracción, como veremos. No es minimalismo, es literatura.
Sobre el paso del tiempo y la memoria versan algunas de las mejores historias de este libro («Arqueología del presente», «Ascuas», «La colecta», «Lo olvidado»), que en un giro metarreferencial nos hacen conscientes de lo efímero de todo lo que rodea a la lectura de ese texto en particular. Incluso la figura de «El ángel» está hecha de tiempo, una vez se le descubren los engranajes. En ciertos relatos («Futuro»), la amenaza del calendario estremece: «Se ven con frecuencia casos así, jóvenes tras ventanas cerradas, perseguidos por su futuro». «El historiador», que vierte el estereotipo del fandom pop a la estrella académica, contiene una paradoja con oxímoron potentísimo («infalible a la hora de predecir el pasado, es incapaz de imaginar el momento siguiente al presente»), además de un final deliberadamente ambiguo e inquietante.
Como lo es el presente y sus contradicciones más asumidas: desde el mundo pospandemia, que ha dado lugar a la aceptación de oxímoron tan locos como «Nueva normalidad» (aquí título para una serie de relatos, así como «Confinados») y la consolidación de la omnipresencia de otros como realidad virtual; hasta asuntos tan de actualidad como la sobreexplotación del mercado inmobiliario («Arquitectos II»), la precariedad laboral («Vasijas griegas sobre fondo opaco») o incluso la violencia doméstica («El mimo»), que se aborda lejos de cualquier tópico en un sobrecogedor y muy visual —y auditivo— relato. También «Visionaria» resulta tan literario como cinematográfico, con esa mirada terrorífica a las profecías autocumplidas de una asesina. De nuevo el futuro es sinónimo de horror y da lugar a imágenes impactantes («Como una araña que teje sobre mis ojos»). Historias que pueden leerse como simples divertimentos o rarezas, pero es que lo raro, que diría Martín Gaite, es vivir.
La extraña pareja
Lo inesperado es uno de los ingredientes que cabe esperar de este género. En los microrrelatos de Oxímoron, es habitual que Lorena Escudero haga referencia al estado (molecular) de las cosas —sólido, líquido, gaseoso o todo lo contrario— o a alguno de los cuatro elementos, pues la descripción de la atmósfera sirve de constatación de cierta extrañeza ambiental. Asistimos a la vitalidad insospechada de los objetos, como la del espejo que, en su lecho de muerte (sic), parece necesitar de alguien a quien reflejar. También la naturaleza se animiza y se mueve al vaivén de las humanas pasiones, en el caso de un girasol despechado y cegado de amor por el sol. Y ocurre también que son seres humanos los que devienen animales («Enjaulados»), al modo de una siniestra distopía, o incluso meros monigotes («Marionetas»), para evocar la tiranía y el frágil equilibrio de las relaciones sentimentales, sus tira y afloja, su alternancia de poderes; somos títeres en manos de nuestras emociones.
En ese sentido, los relatos no eluden las turbaciones de la psique («Cuerdos I» y «Cuerdos II», «El tercero por la derecha», «Síndrome de Estocolmo VI»I), la desconexión o enajenación mental que a menudo es voluntaria. Olvidarse de la realidad puede llegar a ser un consuelo, parece recordarnos la autora, por falso o cobarde que se juzgue: «Ya lo había perdido todo. Sería hipócrita no perder también la cabeza». Con mayor o menos explicitud se hace alusión al trastorno de identidad que todos parecemos sufrir de algún modo en la sociedad actual, tan volcada hacia los esfuerzos por saber quiénes somos y, sin duda, exponerlo. O el de personalidad múltiple, de tantos trajes y máscaras como nos ponemos al cabo del día. Las contradicciones alcanzan los ámbitos más íntimos, como en «Amor práctico»: «Habíamos concluido que nos amábamos y no podíamos dejar cabos sueltos». Se pretende moldear la realidad a antojo, pasarle un filtro cuqui para que resulte agradable al espectador.
La paradoja, junto con la ironía y la sátira, todas ellas proclives a la dualidad y la contraposición de términos, son inherentes a la microficción, según la definió de forma pionera la crítica Dolores M. Koch, citada en el prólogo de Brasca. Y sin duda el humor y la provocación que surgen de yuxtaponer opuestos son armas eficaces en la obra de Lorena Escudero, ya desde el arranque del libro con «Nuevos mandamientos» y ese bonito oxímoron inicial —aunque poco ortodoxo desde el punto de vista del dogma cristiano— que es «la santidad del pecador». Siguiendo con la religión y lo paradójico, retrata la carnalidad del espíritu en «La virgen madre», en el que María imagina el torso desnudo del ángel anunciador (aunque el premio que se llevará de ese encuentro es otro). Si comedia es igual a tragedia más tiempo, «Tragicomedia» dinamita las expectativas e introduce un ácido comentario de género. Otro ejemplo del humor que sobrevive al drama es «No vale la pena llorar», título que es toda una declaración, dedicado a otro hombre de ciencia y escritura, Juan José Gómez Cadenas.
Los relatos de Escudero cautivan, sobre todo, cuando juegan fuerte. Como en «Los caníbales», que en su falta de solemnidad resulta redondo, sorprendente desde su primera frase («A los caníbales hay que tratarlos con respeto») y que bien podría interpretarse como una metáfora de los amantes tóxicos, a los que no se puede evitar y solo cabe «distraer». Ese mismo territorio de lo fantástico y lo carnal lo explora en «El tarro», breve cuento sobre brujas que tampoco ahorra sentencias audaces en torno al binomio sexo/destrucción: «Al alba organizaré una orgía, nos van a sobrar cuerpos decapitados». En el fondo de este tipo de estrategias se halla una intención formal, si se nos permite el oxímoron —accidental, en este caso—, pues la innovación y la búsqueda se hallan en el ADN proteico de las micronarrativas aquí esgrimidas.
El propio lenguaje es objeto de muchas de las minificciones de un libro que, según recorremos sus páginas, salpicadas con ilustraciones de la propia autora —hechas de aguada, tinta y pintauñas—, nos deja sedientos y con ansias de volver a ese «manantial de la palabra, de la frase, de la historia» que hacen brotar. Aunque a veces lo expresado significa herida («Tus palabras de fango me alejan») o llega a ser percibido como prisión («Por siempre escritas estas palabras lo encarcelaron en lo dicho»). No hay, en cambio, ataduras formales, y así el aspecto de ciertas historias se aproxima al poema «(Fresca cicatriz», «Marinero en tierra»), la canción popular (la serie «Tango») o la epístola burocrática («Re: Reclamación», «Justificación del uso del deseo»). Mutaciones lúdicas, inspiradas a veces por escritores como Kundera, Alberti, Borges o Quevedo, que no esconden el hallazgo de algunas revelaciones brillantes, argumentos casi filosóficos: «La inducida creencia de que son los demás los que están al mando de nuestra singularidad».
Lo que, a fin de cuentas, logra Lorena Escudero en muchos momentos de este libro es el secreto a voces de cualquier microrrelato que se precie, esa capacidad que define Raúl Brasca de crear «un silencio presente y activo, porque puede y debe ser leído». Dicho de otro modo: lo no dicho, la elipsis, la reducción o sustracción de texto, que no hace sino sumar al conjunto. «Eliminar es un arte, el arte del oxímoron, en el que se gana perdiendo y se venera la elocuencia del silencio», leemos en la «Microficción» (justamente dedicada a Brasca) que cierra el volumen, y que constituye en cierto modo su poética de lo breve, donde lo narrativo se conecta a la física, como en la trayectoria de su autora. Un clamoroso silencio que es la mejor forma de percibir la contradictio in terminis que es el oxímoron, o el mundo en «cambio permanente», como lo observara Heráclito. Pues no hay nada tan cierto como las alegrías tristes, los altibajos, el claroscuro, lo agridulce. Este libro es, lo dicen sus páginas evocando las Elegías puras de Juan Ramón Jiménez, «cristal y risa».












Más claro aún: lo breve, si breve, dos veces breve.
Lo siento, no lo he podido evitar, no volverá a ocurrir.