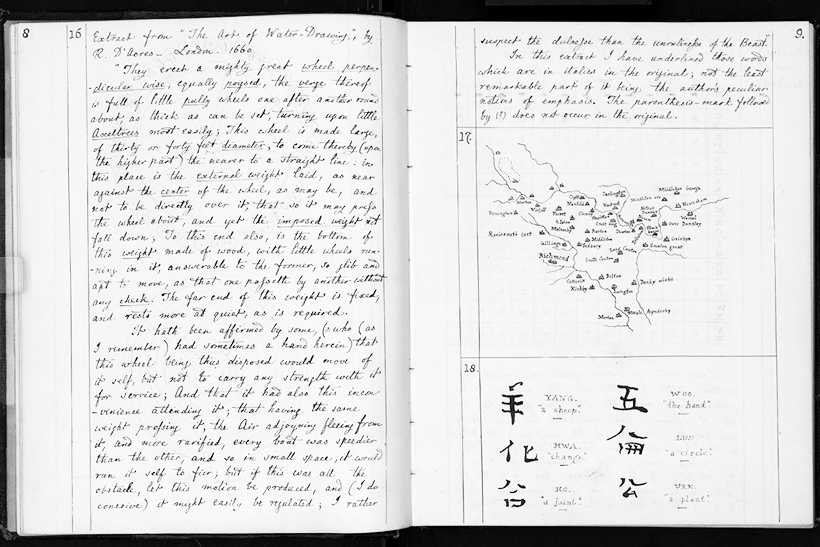
Ursula K. Le Guin mira su biblioteca y baja del estante un volumen con las obras completas de Jane Austen. Lo lleva al escritorio, o al sofá, o quién sabe exactamente adónde y «como en las suertes virgilianas o (en) una perezosa consulta del I Ching», deja que el libro se abra al azar. Copia el primer párrafo en el que se posan sus ojos. Primero con un libro, luego otro.
***
Pienso de vez en cuando en esa imagen de Ursula K. Le Guin. No sé si por la impresión que me produce per se aceptar el azar como una forma idónea de consulta, sino, y especialmente, porque es un gesto que hago seguido, antes de leer a Le Guin leyendo a Austen, antes incluso de saber qué era el I Ching.
Abro libros, busco respuestas, algún dato, guía, símbolos, sentido. Leo frases subrayadas con mano firme, líneas tachadas con pulso desviado, palabras al margen, flechas, asteriscos, estrellitas deformes, algún «ja» perdido. Hojeo libretas, cuadernos, papeles, lo reviso todo. Encuentro citas, citas por doquier. Es algo que he hecho desde que tenía unos trece años, y apenas vengo a descubrir que tiene nombre. Se lo debo a Charley Locke, a su artículo en The New York Times Magazine. Un nombre casual, un lugar común: commonplace book.
No cambia mucho, pienso, en realidad no cambia nada saber que eso que mi yo adolescente hacía con obsesión notarial tenía nombre, que mis cuadernos de rayas llenos de frases célebres, historias, analogías y pensamientos ajenos eran herederos millennials de un artefacto literario que existe hace siglos. No cambió nada, en teoría, pero, como todo en el lenguaje, algo sucede detrás, algo se transforma, cuando lo nombras. Hasta que no te nombras a ti mismo no eres libre: punto, dice la Membrana de Jorge Carrión. El poder del lenguaje: el electrón que se revela bajo la atención de un observador. El commonplace book suena a manido, casi a cliché. Pero como afirma Ricardo Silva Romero en su Historia oficial del amor, «solo en la ficción es posible esquivar los lugares comunes».
Los commonplace books, o libros comunes, en español, son la recopilación de citas, de ideas, de metáforas, en general, de conocimiento ajeno. Una forma de dialogar de tú a tú con voces e ideas admiradas, subrayar las partes más convenientes, seleccionar lo esencial y extraerlo del todo (ya sea a mano, o en aplicaciones como Notion, Evernote, Pinterest o el bloc de notas). Los libros de lugares comunes, si se toman en su traducción literal, son la curaduría (aparentemente) azarosa de lo que dicen y piensan otros y que termina siendo, dice Locke, una forma de llevar un diario «sin el riesgo de fastidiarte a ti misma»:
Vibrando bajo las páginas está una autoimagen cambiante. Cuando las leo, reconozco mi yo pasado que se vio a sí mismo en estas citas, pero no le blanqueo los ojos. Con las palabras de otros como intermediarias, la dura luz de la retrospectiva se suaviza. Si llevar un diario sería una forma de mirarme en el espejo y hacer una evaluación honesta de mí misma, llevar un commonplace book es más como mirarme con el rabillo del ojo.
El commonplace book es mucho más que una forma más «limpia» (limpia de un «yo», al menos) de llevar un diario. Porque en realidad esa imagen a través de intermediarios es otra forma de mirarse en el espejo. Puede que no te mires de frente, ni bajo las luces poco favorecedoras de un probador de Zara, pero igual ves tu reflejo. Con las palabras de otros haciendo de mediadoras entre tú y tú misma te miras como cuando vas por la calle y te echas un ojo aprovechando el contraluz de una vitrina. Aprovechas para verte en un nuevo ángulo que no te da el espejo del baño. Te observas en un ángulo que, paradójicamente, los otros ven fácilmente. Y, bueno, así es como funciona el punto ciego.
Ese «libro común» que llevas casi sin darte cuenta, creyendo simplemente que estás dejando frases por escrito «para que no se te olviden», «por si las necesitas luego», es el tejido de una elección consciente, una selección deliberada. Y, como en todo acto de elegir, se trasluce el subconsciente. Se puede ser muy personal sin decir nada; solo con lo que escoges ya te estás mostrando, a lo mejor de forma velada, quizá con menos cringe, pero ahí estás, a plena vista.
La curaduría habla tanto del que crea como del que selecciona. Incluso se podría decir que habla mucho más del curador que del artista. El artista hizo su obra y la soltó al mundo. Y así el siguiente artista, y el siguiente, y el siguiente, hasta posiblemente sin conocerse entre sí, sin nunca haber visto la obra del otro, quizá tan similar. El curador toma esas imágenes, letras, símbolos, y crea algo nuevo, de alguna forma se crea a sí mismo, da forma, monta (de montaje, tan utilizado por las vanguardias) una parte de sí.
Como con el I Ching, o el tarot, o las cartas de ángeles, o cualquier oráculo, en el commonplace book es tan importante el mensaje que recibes (o que recopilas) como la interpretación que tú le das. La realidad es interpretación. Lo que importa realmente no es tanto lo que nos pasa sino cómo lo vemos; no tanto el hecho en sí sino cómo se traduce, cómo se digiere. En jerga periodística sería pasar de las 5W (what + where + who + when + why) a la 1H (how), tantas veces dejada por fuera de la ecuación.
Curando contenidos que te resuenan o interpelan, te narras en la voz de otros, te lees entre las líneas de lo que han dicho otras voces. A través del sampleo, esa técnica musical de tomar un trozo de sonido grabado y luego añadirlo a una composición «original», terminas formando un collage.
En su Calendario de sabiduría, León Tolstoi buscaba «compilar la sabiduría de los siglos en un solo libro», quería comunicarse (y permitirles a sus lectores que se comunicaran) de tú a tú con los grandes pensadores de la historia. Lo escribió a modo de calendario: exponía un tema cada día y lo iba mezclando con sus propias reflexiones. No le importaba tanto la traducción perfecta del original, sino, y especialmente, su propia traducción cognitiva, es decir, su interpretación del pensamiento de alguno de sus autores admirados.
Eso es el commonplace book. Es un mosaico, una yuxtaposición de samples, de muestras, ajenas en el que encajamos pedazos diversos y, así, en esa nueva mezcla, renovamos el contexto. Del montaje de las partes surge un nuevo todo; el pegante que las une es el yo que selecciona, el yo que compila.
Al leer esa compilación —voluntaria o involuntariamente— creativa vemos al yo como intérprete de esas ideas, citas, canciones, extractos, conceptos; en el surgimiento de ese commonplace book hacemos la transición del simple qué al esencial cómo. Cómo leerme en este libro propio de pasajes (saludos a Walter Benjamin). Cómo desvelar qué dice mi subconsciente en esta colección de letras aparentemente caótica. Porque bajo la tenue luz de ese «libro de lugares comunes» se entrevé mi propio autorretrato, fragmentario y volátil.











