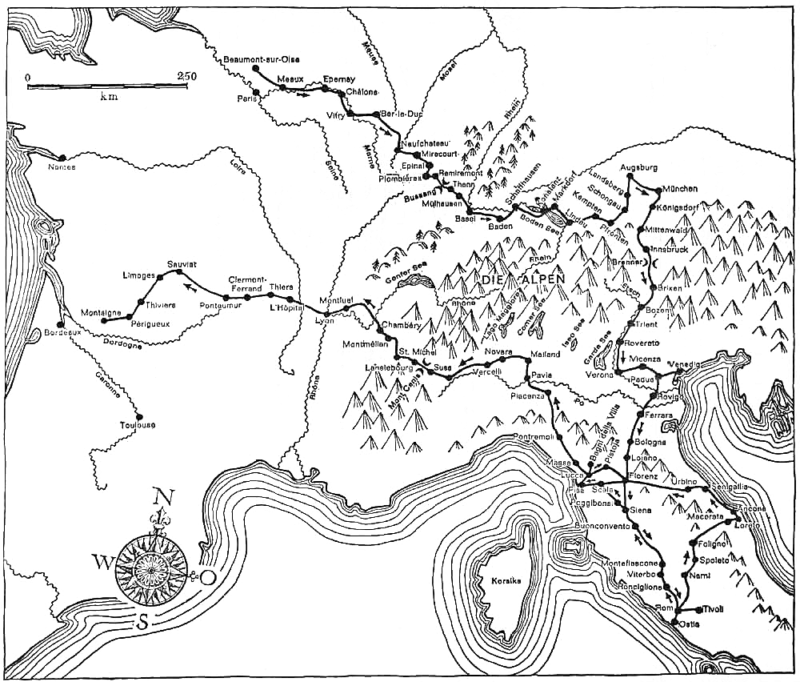
Pocos continentes son tan populares para los viajeros, aunque a menudo olvidemos que no es por causa de sus monumentos, ciudades y antiguas ruinas, sino por una larga tradición construida por los diarios personales. Los apuntes sobre viajes a Europa crearon una psicología asociada al hecho mismo de viajar. Michel de Montaigne, creador del género del ensayo y gran viajero, se burlaba de sus compatriotas los franceses, por retirarse a mesas aparte donde eran servidos en su idioma y acorde a sus costumbres, mientras él elegía empaparse de la cultura que visitaba. No tenemos todos un conocido que fue a Nueva York y buscó dónde comer paella. Ben Johnson, el dramaturgo más influyente del Renacimiento, y de los primeros en reconocer el legado de Shakespeare, escribió un elogio interesado para Thomas Coryat. Interesado, porque era para conseguirle al hombre un editor para su diario. Pero le llamaba máquina de andar, y eso más que alabanza era descripción certera, porque fue de los primeros en viajar exclusivamente a pie, comenzó en su isla y acabó en la India. Habituado a recorrer treinta kilómetros diarios, sus zapatos se exhibían como exvoto hasta el siglo XVIII en la iglesia de Odcombe, y allí sigue una réplica porque, ya saben, turista llama turista, cuatro siglos después.
Nuestra psicología viajera no ha cambiado tanto, porque seguramente el ser humano que abandona su hogar siempre siente lo mismo. Curiosidad por conocer el mundo, una fe algo ingenua en que hay maravillas desconocidas en cada punto de destino, desconfianza universal hacia los extranjeros, y preocupación por los gastos, el cansancio, y la soledad lejos de tu tierra.
También es el mismo el espíritu de los autores, pues a aquellos viajeros les obsesionaba publicar sus diarios y conseguir así, tal vez, un puesto bien remunerado. Elegidos por un noble o gran señor que apreciara, por la lectura, sus cualidades personales. Así que para conseguir su fin, no dudaban en copiarse unos a otros, o por no olvidarse de contar las mismas cosas que otros habían mencionado.
Uno de los más singulares aspectos de aquellos viajes, citado a menudo, son los fantasmas y duendes que habitaban las posadas donde los viajeros dormían. Giovanni Francesco Gemelli Careri, primer europeo en dar la vuelta al mundo como turista, y no especialmente crédulo, cuenta en una de sus cartas como le arrebatan las sábanas de un tirón una noche, en una habitación en que está solo y cerrado con llave por dentro. Al día siguiente el resto de huéspedes comentan episodios similares, atribuyéndolos a los espíritus. Si cruzamos esa referencia con los diarios del escocés John Lauder encontramos un apunte que muy bien podría explicar estas emociones nocturnas no solicitadas. El lord nos sugiere, como modo de divertirse, atar las ropas de cama del compañero de habitación con una cuerda, sin que se entere, y cuando en mitad de la noche está a punto de dormirse, arrancárselas de un tirón, para hacerle creer que es cosa de fantasmas.
Quizá por evitar esas noches agitadas era costumbre común degustar junto al fuego bebidas alcohólicas. El turista moderno europeo, cuando elegía beber, lo hacía como terapia para un buen descanso. Todos relatan que no estaban incluidas con el precio fijo de la comida en las posadas, sino que en toda Europa se pagaban aparte. No es de extrañar, si atendemos lo que tenían asignados los criados en Polonia, 1,2 litros de cerveza por cabeza y día, 2,6 litros si eran nobles, y esta cantidad ascendía en la corte real a 4,8 litros. De manera casi obsesiva, y siempre según los diarios, parece que los viajeros, al menos los del norte, estudiaban la medida usual asignada por persona en cada país que visitaban. Para no perder su estatus, y dado que la mayoría eran ricos, procuraban igualarla. No es de extrañar que ingleses, holandeses, polacos y alemanes acaben acusándose mutuamente de borrachos. Inútil su empeño por buscar quién lo era más, en aquellos países y durante el período que abarca desde el siglo XV al XVII tenemos el testimonio histórico de cientos de moralistas y predicadores alertando del gran problema de la embriaguez. Por no hablar de los arquetipos literarios que parecen remitirse a realidades cotidianas, como el marinero, el cochero, el estudiante y el soldado siempre embriagados. Por cierto que los mismos turistas del norte elogian la contención de españoles e italianos, que no beben. Tomando en realidad pobreza por virtud. La cerveza, fácil de producir y muy popular a partir de la latitud de Bélgica y norte de Francia, hacía asequible el alcoholismo. Pero el vino del sur, más caro de producir, nunca se incluyó como paga en el salario de criados españoles o italianos.
Observar costumbres, disfrutar el alojamiento, la comida y la bebida, no son motivaciones muy alejadas de las que conocemos hoy. De hecho el mundo parece enfrentarse a casi los mismos problemas, si comparamos los pasaportes covid con las fedes o bolletinos di sanitá italianos, documentos que garantizaban el paso entre países. Las sucesivas epidemias de peste, desatadas cada cierto tiempo en diferentes punto de Europa, y avisadas por los mercaderes a las autoridades locales, establecían cuarentenas para las nacionalidades del lugar en que se habían desatado. Aunque a juzgar por las narraciones de los diarios, este documento era más bien un impuesto encubierto, que no incluía descripción física de los viajeros, ni la garantía de su salud, pero que con ir sellado -y por tanto pagado- ya daba paso franco. La enfermedad, por otra parte, formaba parte habitual de la vida diaria, y el viaje no cambiaba esa realidad. Sir Georges Courthop, mientras se hallaba haciendo su Grand Tour, ese trayecto reservado a los aristócratas ingleses antes de asumir sus obligaciones de madurez, nos cuenta que cogió el tifus. Pero que empezó a mejorar después que una costra cubriese todo su cuerpo, debajo de la cual había millones de piojos, y que al caerse, tras cuatro meses en cama, fue como si estrenara una piel nueva, de recién nacido. Y siguió viaje.
Aunque hoy lo que más puede llamarnos la atención son los dos principales motivos de aquellos viajes, al menos de quienes registraban un diario de ellos. El primero, comprar libros. No solo los que hoy entendemos por tales, la publicación de un editor, sino también colecciones de manuscritos copiados a mano, como los más de setenta que trajo de su viaje Francis Davidson. La ciudad de Frankfurt ya era en el siglo XVII el punto de encuentro de los lectores, conocida por sus recurrentes ferias del libro. Se buscaban las obras de ficción de griegos y romanos, pero también los tratados de teología, derecho y cualquier otra disciplina relevante para los estudios universitarios y doctorales. También visitaban las primeras bibliotecas, y en los diarios se recogieron hallazgos singulares, como cuando Richard Lassels asegura que ha encontrado en la Biblioteca Vaticana un curioso libro chino «escrito en jeroglíficos». Quizá la primera vez que un europeo veía los caracteres tradicionales de aquel idioma.
El segundo motivo lo encontramos en el equipaje de aquellos viajeros, no solo de los que escribían, de la totalidad. Incluía unos cuantos libros que hoy llamaríamos de bolsillo. Guías, diarios de expediciones anteriores, instrucciones sobre cómo reservar y pagar sin ser engañado en las posadas de cada país. Pero, sobre todo, manuales de conversación. Las expresiones más básicas en varios idiomas. Aunque algunos editores y autores se mostraron bastante púdicos, en general la mayoría de estos manuales incluyó los términos de las partes sexuales femeninas y masculinas. Con varios sinónimos en cada lengua, inglés, francés, polaco, italiano, alemán, y todas las demás. No puede extrañarnos demasiado. Las cifras de prostitución en las ciudades europeas eran mayores cuanto más popular era el destino para los turistas de la época. El segundo gran motivo para viajar.












Parece el resumen de un resumen de un resumen. El tema a exponer en éste artículo da para mucho más. Saludos.