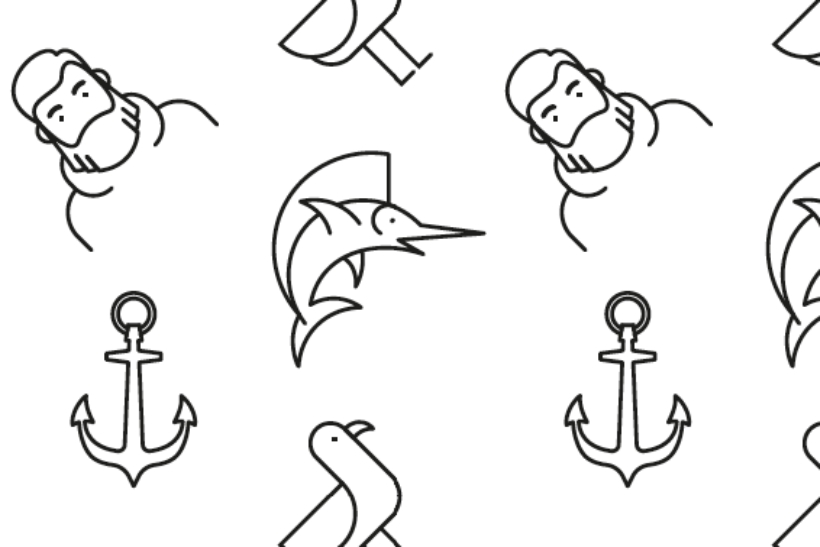
Siempre lo llamaba «la mar», en femenino, que en español es como tienen a bien llamarlo aquellos que lo aman.
(El viejo y el mar, Ernest Hemingway).
Suele decirse de los grandes clásicos de la literatura que con ellos ya no cabe el spoiler, y yo estoy de acuerdo: si usted, querido lector, no conoce ya el desenlace de esta novela es que no se la merece. En cualquier caso, sirva como aviso: a lo largo de estos párrafos se hablará del final de aquel cuento, El viejo y el mar, y del final de su creador, Ernest Hemingway… si es que ambos finales no son el mismo.
El viejo
Hemingway llegó a la madurez tras haber vivido ya muchas vidas. Casi tantas como las que sumaban los gatos que pululaban por su finca de Cuba, en caótica y servil manada. Muchos años antes, la madre intentó colocar al pequeño Ernest en la senda musical que había seguido todo el parentesco. Sin embargo, nunca respetó el orden pentatónico de la vida familiar, y la pausa musical de la ascendencia solo se vio reflejada en el extraordinario ritmo de su prosa. Entre el pequeño niño que tocaba el chelo y el maduro «Papa Hem» al que todo el mundo adoraba no encuentra este que les escribe armonía y afinación, sino ruido y estridencia. Hay autores que viven quizá del talento innato, quizá de esculpir el estilo, quizá de remar agotadoramente en el oficio. No era el caso de Hemingway: su literatura subsistía gracias a las vivencias salvajes que salpican su biografía. Una literatura que se alimenta de la existencia truculenta de un viejo aventurero que no conoció el miedo hasta los días lejanos de la vejez.
Durante la Primera Guerra Mundial, conduce ambulancias. En Italia es herido con metralla. De aquella experiencia surge Adiós a las armas, para muchos la mejor obra del novelista norteamericano. Resuelta la Gran Guerra y acomodado en París junto al resto de la generación perdida, el autor se enamora de España. Allí sigue su idilio con la muerte: primero, con los sanfermines y las corridas de toros, pasión que desembocará en una novela majestuosa: Fiesta; y después con la guerra civil, conflicto que vivirá de primera mano, y cuyos resortes harán surgir otra obra no menos portentosa: Por quién doblan las campanas. Más allá de la península, continúan sus viajes. En África, entre accidentes y safaris, se originan relatos tan maravillosos como Las nieves del Kilimanjaro. Se dice que ejerció como espía en China y Birmania; que ayudó a que la revolución germinase en Cuba. Como se puede ver, es la vida, la experiencia, la encargada de escribir sus novelas.
En su empirismo, Papa Hem se ha convertido en un autor prestigioso, de éxito notable. Sus novelas se venden por millares, sus adaptaciones cinematográficas copan las salas de cine. Todo el mundo habla ya de ese escritor que, por consejo de su editora, Gertrude Stein, despoja de términos innecesarios su prosa. Son obras que beben inicialmente de la aventura, de la acción; pero en algún punto esas narraciones se detienen y, ya sea en África, en España, en Cuba, en Asia o en plena Gran Guerra, miran adentro, investigan los resortes que llevan al hombre a poner en riesgo su vida. Ese híbrido es difícil de igualar. Ya todos los reporteros y novelistas del mundo se fijan en él, copian su estilo.
Pero en la década de los cincuenta, algo cambia. La mujer a la que más amó, Marta Hellborn, lo abandona. Hemingway conoce esa sensación: en todas sus novelas hay un amor casi siempre imposible, como si en esa imposibilidad hallase un motor para la trama. Así que Hellborn, extraordinaria reportera, abandona a Hemingway tras muchos años de relación. Comienza en este punto la decadencia. En 1950 publica Al otro lado del río y entre los árboles. La crítica se ensaña con la obra. Vende muy pocos ejemplares, una centésima parte de los que había vendido con sus títulos previos. El fracaso es total. Por si fuera poco, empieza a despertar en él la enfermedad que años más tarde lo atormentaría hasta el delirio. Hemingway, agotado, se recluye en su refugio de Cayo Hueso, en Finca Vigía, en Cuba. Taciturno, triste, el viejo no lo es en edad biológica, pero sí mental. Heridas de juventud, lesiones por una caída de un caballo, un accidente de coche, dos de avioneta, quemaduras en un incendio forestal, la metralla de la guerra, un corte en el globo ocular y el hígado destrozado por el alcohol. El viejo ya no es capaz de vivir. El viejo ya no es feliz. El argumento ya no tiene sentido.
El mar
Desde tiempos pretéritos, casi desde que la literatura es literatura, el mar ha funcionado poéticamente como símbolo de la muerte. Ese Hemingway marchito y cada día más derrotado observa la vasta porción de agua frente a la bahía de Cojímar, en pleno Caribe. Allí se encuentra con un hombre de origen canario, Gregorio Fuentes. El tipo refleja en sus ojos la misma derrota que él. Su cuerpo, tostado, musculoso y arrugado, transmite los ecos de una vieja popularidad. Sin embargo, lleva semanas sin pescar nada y es el hazmerreír de la zona. Escucha su historia, y algo cala en el ánimo de Hem. Se enciende la mecha cuando se enfrenta a la máquina de escribir, siempre de pie ante una mesa a la altura del pecho, y teclea la historia.
El argumento no parece complicado. Santiago es un viejo también derrotado que lleva más de ochenta días sin pescar nada. A Manolín, el grumete que lo acompaña cada día, le han prohibido sus padres que siga embarcándose con el viejo, pues a este lo persigue la mala suerte. Pese a todo, el pescador se lanza, sin su querido niño, al mar por última vez. No hay épica. No hay amor carnal, ni pasiones, ni esplendor. De los antiguos personajes clásicos en Hemingway, de aquellos que lucían honor y gloria, valentía y grandiosidad, no queda ni rastro. Aquí se hallan solos el hombre y el mar. Es entonces cuando muerde el anzuelo un pez enorme, el más grande que vieron sus ojos. Tras varios días de lucha, consigue llegar a puerto. Pero la presa ha sido devorada por los tiburones, y el viejo ha sido machacado por el hambre y la sed. Todos en tierra alucinan con esa espina gigante que el viejo había traído consigo. Más que nadie admira a Santiago su adorado Manolín, el niño que tanto lo amaba, y que decide acompañarlo a la cabaña en su postrer descanso. Allí, mientras sueña con leones, el viejo se marcha para siempre.
Ya no queda nada de la lejana vitalidad del pescador, tampoco de la que lució su creador en otro tiempo. A uno se le esfumaron los kilos de aguja blanca atrapados al amanecer, al otro se le acabaron los cafés del París de los años veinte, donde se batía con Fitzgerald o Ezra por el éxito mayor de Norteamérica. Uno siente nostalgia por aquellos torneos de pesca donde siempre vencía, el otro por sus visitas a la China imperial, donde era recibido en olor de multitud. Al viejo ya nadie lo invita a rondas en La Terraza después de pescar un ejemplar de cien libras, a su creador no le descorchan una botella de champán en el hotel Casa Suecia al volver del frente republicano en Madrid. Ambos corren al encuentro de la muerte, y en esa nostalgia se halla el secreto de la obra.
La novela es un pelotazo desde casi el momento en que pisa las librerías. En solo dos días vende la friolera de cinco millones de ejemplares. Las cartas llegan a Finca Vigía por sacos. En sus visitas a Estados Unidos, los seguidores lo abordan por la calle. En Cuba, el Gobierno de Batista lo condecora con la máxima distinción del país. En 1953 gana el Pulitzer con esa obra de la que todos hablan: El viejo y el mar. Un año más tarde, la academia sueca no puede obviar lo evidente y, gracias a esta última obra, le concede el Premio Nobel de Literatura.
Pero, pese a que, como en la obra, el viejo ha alcanzado el reconocimiento general, el cansancio amenaza con llevárselo por delante. El deterioro físico es evidente. Hemingway no puede recoger siquiera el Premio Nobel. Deja Cuba para instalarse en Ketchum (Idaho). La neurosis empeora por momentos. Se suceden los electroshocks, los internamientos en sanatorios. Por todo el mundo se habla del genio del pescador, pero a este ya no le quedan fuerzas para salir por última vez al mar. Tras varios intentos de suicidio, un amanecer cualquiera extrae del mueble la escopeta para cazar pichones, una Boss del calibre doce, y en el porche de su finca de Ketchum se vuela el paladar. Agotado, quizá antes de marcharse, Hemingway soñó, como el pescador de su novela, con la fiereza de los leones. A la mañana siguiente no se vio ningún navío en la bahía de Cojímar. Ahora el mar le pertenecía a Papa Hem. O quizá convenga decir «la mar», que en español es como tienen a bien llamarlo aquellos que lo aman.











