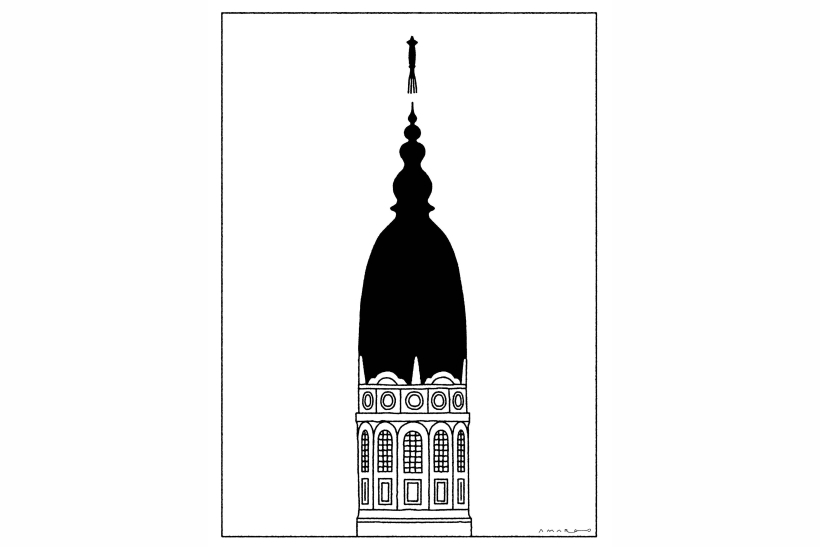
Permitan que les cuente una historia importante para mí. De alguna forma, se refiere a otro asunto importante para mí. Se trata de hálitos benéficos, de las personas que nos influyen y ayudan (sabiéndolo o no) y de lo que guardamos de ellas. Se trata de cosas extrañas en general. Cosas difíciles.
Les ruego paciencia.
El Correo Catalán, un diario fundado en 1876 por un grupo de agitadores carlistas y curas integristas, estaba en plena decadencia al cumplir cien años. Jordi Pujol lo había comprado en 1974 para utilizarlo como instrumento propagandístico. No creo que le sirviera de gran cosa: tardó solo ocho años en arruinarlo y cerrarlo. Un servidor de ustedes, de forma muy modesta, contribuyó a ese declive acelerado. Ingresé en la redacción de lo que todo el mundo llamaba «Correu» el 14 de junio de 1977, recién cumplidos los dieciocho. Podía ver de cerca cómo trabajaban, bebían y maldecían tipos a quienes yo admiraba, como José Martí Gómez o Joan de Sagarra, y además cobraba algo, poco, a fin de mes. Un auténtico golpe de suerte.
Como mi ignorancia estaba a la altura de mi desfachatez (y de mi pánico: aún tengo miedo de cruzar esa puerta grisácea que ya solo existe en mis pesadillas), me atrevía con todo. Lo mismo punteaba un teletipo que perpetraba un reportaje o, esto lo confieso abochornado, pergeñaba una columnilla sobre lo que tocara. Presté importantes servicios a la empresa en los meses de vacaciones. Si había que llenar un hueco en un día tonto, ahí estaba yo. Llegué a escribir una doble página sobre ornitología.
En uno de esos días tontos, cuando los periodistas de verdad estaban de vacaciones, me encargaron una pieza sobre las funestas consecuencias que acarrearía una prohibición súbita del tabaco. Conviene recordar que por entonces se fumaba en los hospitales, en los aviones, en el lecho de muerte y en todas partes. Supongo que hablé con algún psicólogo y algún médico, cometí la iniquidad, entregué el texto (cuartillas de papel gris a doble espacio, para que los jefes pudieran tachar cómodamente) y a otra cosa.
Un par de días después, entré en la redacción y mi jefe (Albert Garrido) me mostró un diario de Madrid. Se trataba de Pueblo, el periódico popular del glorioso Movimiento Nacional, ya en horas bajas pero lleno de buenos periodistas. No eran periodistas respetables (se decía que en Pueblo las máquinas de escribir se encadenaban a las mesas para evitar su robo por parte de los redactores), pero sí respetados. En el ejemplar en cuestión aparecía la columna de una de las firmas estelares de aquel diario, Raúl del Pozo. Y me citaba. A mí. Al pobre hombre no se le debió de ocurrir ninguna idea y confeccionó una pieza muy amena sobre mi artículo tabaquista. No puedo imaginar cómo llegó a manos de Raúl del Pozo la página del «Correu». En cualquier caso, me sentí consagrado. Alguien hablaba de mí allá a lo lejos, en Madrid.
Quizá ese gesto amable de Raúl del Pozo contribuyó a que unos años después, en 1982, me contratara El Periódico de Catalunya. Salí de una redacción anticuada y pobre y me encontré en una redacción informatizada en la que, para mi asombro, no se escatimaban gastos. Si tenías que ir a algún sitio, te alquilaban un coche. Yo ignoraba que existieran esos lujos. No estaba preparado para que me enviaran (¡en avión! ¡hotel de cuatro estrellas!) un par de días a Madrid para conocer a mis compañeros en la redacción de la capital, casi tan nutrida como la barcelonesa. Por entonces había abandonado una breve especialización en sucesos y escribía sobre economía. En aquel tiempo muchos empresarios se fugaban con la pasta y eran perseguidos por la policía, por lo que se trató de una transición relativamente natural. «Ya de paso, te acercas al Ministerio de Economía para que te conozcan», me dijeron.
Otra vez, pánico absoluto. Este oficio siempre me ha puesto muy nervioso. Y no veía por qué razón mis «compañeros» de Madrid (tipos veteranos y solventes) o la gente del ministerio habían de mostrar el más mínimo interés en conocer a un pipiolo de veintitrés años. Me presenté en la redacción madrileña, en la calle O’Donnell, junto al Retiro, dispuesto a quedarme calladito en un rincón durante unas horas y cumplir así el expediente. Resultó, sin embargo, que una señora con acento italiano y de evidente autoridad en aquel periódico me acogió, me llevó de una mesa a otra, me invitó a comer a su casa (una pasta extraordinaria), me conectó con no sé quién del ministerio e hizo que me sintiera un tipo casi importante.
De esa mujer maravillosa solo supe que se llamaba Natalia y que era secretaria de redacción, o coordinadora, o algo así. Luego averigüé que era la esposa de Raúl del Pozo. De nuevo, esta vez de forma indirecta, aparecía la sombra benéfica de ese periodista tan legendario a quien yo no conocía de nada.
Pasó un trozo largo de vida. Llegó 2016, yo estaba en París como corresponsal de El Mundo y recibí una llamada telefónica de Manuel Jabois. Fue una llamada perfectamente gallega: esgrimió razones muy vagas para pedirme que viajara a Madrid «por una cosa buena, no te preocupes» y me citó en un restaurante céntrico. No hace falta decir que Jabois se equivocó de restaurante y que, mientras yo esperaba a no sabía quién o qué en un local muy castizo, su teléfono permaneció apagado. Le debo un largo rato de desconcierto.
Aclarado el error y localizado el establecimiento correcto, resultó que una peña de ilustres (Pérez-Reverte, Ignacio Camacho, Antonio Lucas, Carmen Rigalt, Edu Galán) había decidido darme un premio. Los de la peña eran amigos de Raúl del Pozo. Y se trataba del Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo. Por tercera vez en mi existencia sentí el hálito benéfico de aquel viejo gigante del oficio, con fama de caballero y de truhan. El premio consistía en cenar con el jurado y con el premiador. Por fin conocí a Raúl del Pozo.
No he vuelto a verlo. Dos años después supe con pena de la muerte de su esposa, Natalia Ferraccioli, aquella mujer maravillosa que décadas antes me había introducido en Madrid.
Me habría gustado hablar de otro hálito benéfico. El de Mar, la inventora de Jot Down. Un hálito muy cercano en una edad más tardía. Debería haber hecho un recuento de neurosis, fantasías, viajes en trineo de perros por la oscuridad invernal del Polo Norte, absurdas aventuras moscovitas en busca de caviar clandestino, eternas conversaciones telefónicas, generosidad, enfados, risas. Debería haber hablado de esa persona extraña e imposible que me metió en líos imperdonables y me ayudó en unos días muy oscuros.
Pero en este momento no puedo. Lo siento.












Me tendrás esperando a que puedas. Un abrazo
¡Qué buen raconto, señor! De las tripas para afuera diría; como queriendo cambiar de oficio sabiendo que es imposible. Emocionante leerlo, especialmente por esos personajes cotidianos o misteriosos que describe tan bien en pocas lineas. Ese condicional subjetivo con el cual comienza el epílgo me ha creado intranquilidad. Espero saber algún día los motivos. Decir que Mar (¡vaya pseudónimo!) es la “inventora”, no la ideadora, creadora, la mente de Jd aumenta el aurea de misterio. Me la imagino con los pelos en desorden, rodeada de probetas y alambiques literarios, y sobre todo moviles que no dejan rastros de un lenguaje cifrado de acuerdo a otro colega suyo. Un place la lectura. Gracias.