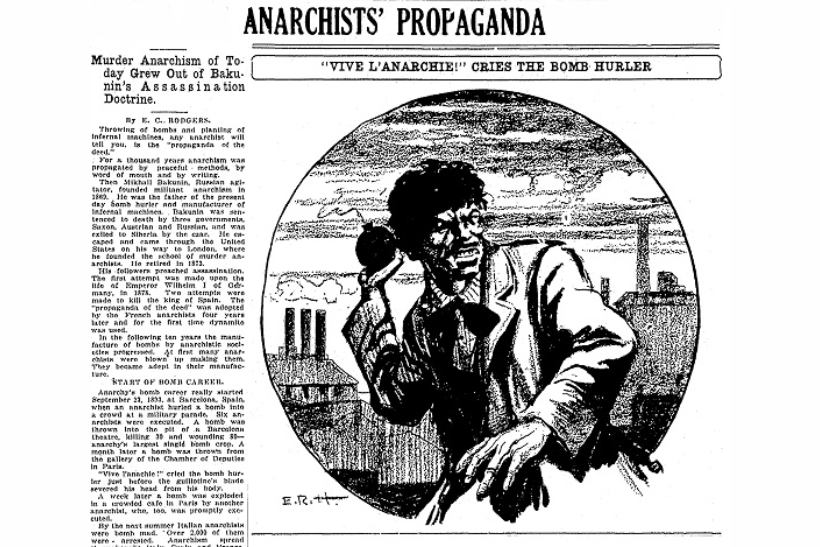
Habíamos terminado de cenar. Frente a mí, el periodista, gran corresponsal que había conseguido una magnífica colección de países antes de darse al sedentarismo del Palace. Mi amigo fumaba tabaco inglés, como quien fuma una nostalgia londinense; y el smoke comenzaba a sumir el local en una niebla densa con la concienzuda vocación de convertirlo en una sucursal de la City. Las confidencias que realizó en el transcurso de la velada no me permitieron adivinar si había encontrado sucedáneos igualmente satisfactorios para la añoranza de los bulevares parisinos o de las mujeres italianas. No me atreví a preguntar. Pero, deseando reanimar la conversación, que había perdido el camino de un tema y también los rodeos, apunté:
—Por cierto, no hace mucho me contaban que fue usted en otro tiempo anarquista.
—Lo fui y lo soy. No he cambiado a ese respecto. Soy anarquista.
Lo que acababa de afirmar el acreditado humorista no tenía ninguna gracia o si la tenía, era la misma que suscitaría un banquero declarándose discípulo de Bakunin.
—¡Usted, anarquista! ¿Anarquista? A no ser que le dé a la palabra algún sentido distinto…
—¿Del habitual? No, no… Empleo la palabra en su significado habitual, en su definición más común y ortodoxa.
Que un anarquista dijese respetar escrupulosamente la ortodoxia, aunque fuese semántica, me hizo sospechar que aquello era una charada de sobremesa. Pero, por primera vez en la noche, él parecía tomarse completamente en serio lo que decía y mostraba algo distinto a la voluntad juguetona de epatar. Y yo, que desde luego no había olvidado que estaba ante un periodista que publicaba en la prensa del nihil obstat y que llevaba la vida de un rey en un palacio con vistas a la carrera de San Jerónimo, sentí la tentación de comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
—Entiendo que desea que le presente mis credenciales como apóstol de la acracia. Pues bien, la historia comienza cuando dejé Villagarcía de Arosa por Buenos Aires. La ciudad era entonces un ensanche de Galicia; era un porvenir, una carrera y una religión para miles de emigrantes, pero no para mí. Rápido cambié el trabajo en un bazar por las redacciones de la prensa rebelde y los conciliábulos de quienes compartían las ideas de Kropotkin y presumían de haber conocido a Pietro Gori y Errico Malatesta. La anarquía tenía en Buenos Aires un carácter cosmopolita, pintoresco y alegre, un espíritu aventurero, valiente, generoso y artístico, capaz de entusiasmar cualquier imaginación juvenil. Íbamos a hacer la revolución, sí, la social… Yo era un mozo y, además, quería escribir. En el anarquismo encontré una ética y una estética.
—Quiere decir que aquello era una fiesta y que usted no se la quiso perder.
—Lo que quiero decir es que mi insatisfacción vital y política casaba a la perfección con la enmienda a la totalidad que significaba el anarquismo, pero que eso no fue lo único que me atrajo a él. Intento serle completamente franco, no ocultarle ninguno de los aspectos que me fascinaron de aquella fe que me dispuse a abrazar con pleno convencimiento. ¿Que encontré también una pose? Sin duda; como si una estética no fuese tan importante para vivir como una ética, como si ambas cosas no fuesen, en realidad, la misma. Esa intuición la tuve muy pronto, aunque tardase algo más en saber razonarla. Venía de escribir en La Idea Moderna unas chilindrinas, unas charamuscas y unas seguidillas en un estilo muy antiguo, muy rancio. Hasta un elogio fúnebre de Campoamor firmé… ¡un poema en décimas a Campoamor! Imaginará que no tardé mucho en comprender que aquel no era camino…
—Pero cambiar a Campoamor por la ética y estética, como usted dice, de las bombas… Porque aquel anarquismo entendía que su camino era el que se abría entre los escombros de un mundo que había que reventar con dinamita.
—Recuerdo haber asistido a un mitin que, como tantos otros, se celebró en la plaza de Mayo, que entonces se llamaba de la Victoria. No sé si la elección de esta plaza se debía a que era la más céntrica de la ciudad o porque se prestaba mejor que ninguna otra para los discursos anarquistas. Lo digo porque el orador, colocado en el centro, iba haciendo una crítica de la sociedad por orden arquitectónico, esto es, derivándola de los edificios que lo rodeaban. Miraba enfrente de sí y se encontraba con la casa de Gobierno: «He ahí el Gobierno —decía—. ¿Y qué es el Gobierno?». Luego señalaba la catedral: «Esta catedral representa la religión. ¿Y qué es la religión?». Entre la casa de Gobierno y la catedral estaba el Banco Argentino. «Ved ese banco —vociferaba ya, completamente enardecido—. Ese banco es el capital. ¿Y qué es el capital?». Por último, señalaba el Congreso. «He ahí el sistema parlamentario. ¿Y qué es el sistema parlamentario?». Las instituciones que albergaban aquellos edificios eran las que nos sojuzgaban. De la arenga de aquel día no podría reproducir ahora, tantos años después, mucho más. Es probable que siguiese una retahíla de frases acomodadas a una retórica con la que ya estaba más o menos familiarizado y que, a decir verdad, no me habían impresionado demasiado hasta entonces. Y, sin embargo, recuerdo con toda claridad, como si hubiese estado allí esta mañana, aquel escenario y también la súbita revelación. El discurso de la anarquía se me presentó por vez primera despojado de obtusas abstracciones. La contundencia castradora de los poderes del Gobierno y el Parlamento, de la religión y del capital se afirmaba y erguía allí, allí mismo, ante mis ojos. Fue la elocuencia de la arquitectura la que me convenció: la utopía libertaria exigía volar por los aires aquellos muros.
—Perdone que insista: la dinamita no era una metáfora.
—Yo tenía, y sigo teniendo, una sensibilidad atrofiada para según qué cosas. Necesito ver y tocar las ideas que manejan los filósofos, de lo contrario soy incapaz de seguir su discurso; necesito la caricia inmediata de lo tangible. Mi inteligencia necesita palpar las ideas. No entendí quién era el enemigo hasta verlo hecho piedra en aquella plaza, rodeándome con su certeza material, si quiere, mostrenca y grosera, pero brutalmente incontestable. Y esa evidencia material era la que había que derruir, con armas tan rotundas como categórica era su fortaleza… ¡Claro que las bombas no eran una metáfora! Los hombres solo tienen razón cuando destruyen. Cuando crean se equivocan siempre. ¿En qué cosa creada por el ser humano no se encontrarán defectos? Dígame… ¿en qué cosa? Pasé a considerar que el gran símbolo de la justicia humana era la dinamita: la dinamita, que destruye y purifica los corazones por medio del terror. Un gran filósofo cristiano, el escritor inglés G. K. Chesterton, decía que la dinamita es lo mismo que el pensamiento. «El pensamiento obra porque se expande, y obra destruyendo. La dinamita, también. Una bomba de dinamita es como el cerebro de un hombre sabio y justo». «El hombre sabio y justo —cito ahora a Anatole France— no puede hacer más que una cosa buena. Debe reunir bastante cantidad de dinamita para hacer saltar todo el planeta, y cuando el mundo haya sido esparcido en fragmentos dentro de la inmensidad, se le habrá dado una pequeña satisfacción a la conciencia universal, que, por otro lado, yo creo que no existe».
Se detuvo aquí. Los ojos se le achicaron en sendas líneas al esbozar una media sonrisa, que era como el signo ortográfico con el que puntuaba la calculada ambigüedad de sus artículos. Aprovechaba la pausa para medir la impresión que sus últimas palabras me habían causado.
—Chesterton y France, extraña pareja —dije sobreponiéndome a la desagradable sensación de sentirme examinada y afectando, lo mejor que pude, un gesto de impasibilidad ante aquel derroche retórico de dinamita—. Admitirá que no parecen las lecturas más previsibles en la formación ideológica de un anarquista.
—Ni siquiera las más pertinentes, puede decirlo sin miedo. Tan distintos entre sí y tan ajenos al dogma anarquista, fueron, sin embargo, algo así como mis maestros. Sí, hay una bárbara inconsciencia en la elección de los maestros, de quienes ayudarán a forjarnos. Los designamos a una edad en que no somos capaces de comprender el alcance de nuestra decisión. Es más, diría que su magisterio e influencia nunca son exactamente los que ellos desearían o los que nosotros habíamos calculado… Pero le estaba hablando de la adolescencia de mi anarquismo, del tiempo pasado en Buenos Aires. Allí me dediqué a escribir algunos artículos y a cantar «La Carmañola». Sí, Dançons la carmagnole… vive le son, vive le son de l’explosion… Todo ideal necesita una canción, porque la canción representa la parte sentimental de los ideales, que es, precisamente, la más fuerte, la más popular y la más temible. La más temible, no hay duda… La efusión sentimental que coreaba Ton, ton, dinamitons, dinamitons me valió alguna noche de calabozo, la deportación a España y algunas gacetillas en los periódicos que me regalaron el prestigio de libertario terrible. Aquellas credenciales me sirvieron para entrar a trabajar en un periódico anarquista que tenía su redacción en la calle de Malasaña, en Madrid. Las noches las gastaba en los garitos de la bohemia desastrada con mi compañero Apolo y las tardes, en los tupinambas. Por la mañana, iba al periódico, regalaba chicoleos a las criadas que me cruzaba en el portal, subía las escaleras y me ponía a escribir artículos declarándome discípulo de Ravachol, Reclus, Tailhade y Maeterlinck, celebrando el ejemplo de Leon Czolgosz, Néstor Majnó, Gaetano Bresci, Sante Geronimo Caserio y a Angiolillo, pero…
—Pero leía a Chesterton.
—Sí, a Chesterton. Pero antes que al gigante Chesterton, leí a Baroja. Baroja escribió una novela que es casi una crónica. Si quiere hacerse una idea de lo que fueron aquellos días, si realmente quiere comprender, ha de leerla. Aurora roja se titula. Allí nos retrataba, a nosotros, los anarquistas. En sus páginas, un personaje nos dice: «Ustedes no admiten más que la propaganda individual por la idea o por el hecho. La propaganda de la idea es, al cabo de poco tiempo, para un señor que hace un periodiquito, un buen negocio, y la propaganda por el hecho, es sencillamente un crimen».
—La tercera cita que le oigo. Me sorprende. Por la lectura de sus artículos había deducido que usted era de la escuela de Larra, que denunció la manía de citas y epígrafes.
—No era mi intención desdecir su impresión, correctísima. Las citas, en el periodismo, son el rabo vanidoso con el que colea la pereza o la falta de ideas. De todas formas, no creía estar dictando un artículo, sino solo conversando. Y el tema de la conversación me obliga a recordar el criterio de las autoridades que ayudaron a madurar mi anarquismo. Pues bien, Baroja…
—¡Cuestionaba su fe!
—Lo que hacía Baroja era una síntesis perfecta de la paradoja en la que estaba atrapado. La propaganda de la acracia era el negocio de un señor, sí, un señor que pretendía que yo llegase al periódico a esa hora, indecentemente burguesa, de las nueve de la mañana para arreglar los originales horribles, incorregibles, que enviaban lectores que deberían cuidarse de tirar de una carreta o cultivar el campo y no meterse a escribir; un señor que quería ganar mucho dinero y darme poco a ganar a mí; un señor que no tenía noción alguna de lo que era el periodismo y se escandalizaba hasta la histeria si utilizaba el primer instrumento que le es dado a un periodista, las tijeras, con las que cortaba algún suelto de la prensa ministerial para pegarlo en nuestra hoja. Ese era el anarquismo de mi patrón: un atentado contra nuestro pensamiento y un crimen contra mi trabajo.
—Me temo que los crímenes a los que se refería Baroja eran los que causaba el terrorismo anarquista.
—Cierto. También comencé a reflexionar sobre ese aspecto. Si le soy completamente franco, mi defensa de la dinamita siempre fue más teórica que práctica. Quizás algunos lo atribuirían a una debilidad de carácter, porque la verdad es que nunca me imaginé prendiendo yo mismo la mecha. Siendo así, llegué a preguntarme si podía seguir exagerando la nota, clamando en los papeles por la catarsis dinamitera. Terminé siendo incapaz de tal insinceridad. No pude ya admirar el gesto de Mateo Morral. Aquello fue un fracaso absoluto. Pero aunque hubiese conseguido su objetivo, ¿habría servido para algo? Es bien sabido: a rey muerto, rey puesto. No, nada se habría conseguido. Y tantos muertos como hubo, para nada…
—Luego terminó aceptando los argumentos de quienes discutían el anarquismo.
—¡Cuidado! Lo que comencé a discutir no fue el anarquismo, sino sus métodos. En efecto, estaba descubriendo lo errados que eran. Escúcheme bien: en ningún momento, en ninguno, he abandonado mis convicciones ácratas. La primera, que he venido a la vida para vivir, que hay un régimen que impide mi vida y yo debo rebelarme contra ese régimen. La segunda, que la dinamita, como sugerían Chesterton y Anatole France, es la única filosofía digna de tal nombre.
—Por favor, deje de jugar conmigo. Dice y desdice. Hace solo un instante acababa de admitir que Mateo Morral…
—Decía y sigo diciendo que llegué a la conclusión de que el terrorismo es una falsificación del anarquismo. Pero la dinamita… ¡Ah! ¡La dinamita es otra cosa! Es una categoría de la filosofía ácrata que no está contenida únicamente en el vientre de las bombas. La verdadera dinamita no se encontraba en los catecismos anarquistas. No, desde luego que no estaba en La conquista del pan, sino en Voltaire, en Flaubert, en Eça de Queirós, en Chesterton… Ellos poseían la potencia deletérea del explosivo. ¡Su estilo! Yo había escrito cientos de artículos, muchos más de los necesarios para agotar el consabido repertorio anarquista. Estaba cansado de decir: «Yo amo esos horizontes que azulean en las lejanías del Ideal». Y empecé a calzar otras frases: «El Ideal es constante, incesante, ondulante como la vida».
—Me temo que no soy capaz de advertir la supuesta diferencia.
—¡Montaigne, otro dinamitero! ¿No lo reconoce? «La vie c’est ondoyant», decía Montaigne… Comencé a buscar este tipo de desahogos en aquella literatura, llena de tópicos, que practicaba. No pasó mucho tiempo hasta que di el siguiente paso: dejar de utilizar dinamita de segunda mano. Me corté las melenas y las frases, prescindí de las tríadas de adjetivos, dejé de pulsar la nota sentimental o lacrimógena de los niños pobres sin juguetes el día de Reyes y me compré un traje.
—¡Un traje! ¡Un anarquista trajeado!
—¿Por qué no? ¿Qué se imagina? ¿Que vestía blusón y calzaba alpargatas? Siempre llevé traje. Me refería a que compré uno nuevo y cambié la chalina de los días de gala bohemia por una corbata. Había que llevar con galanura la convención del traje burgués. Era importantísimo para presentarse en sociedad y obtener de ella cierto crédito, esto es, un salario mínimamente decoroso. Y, sobre todo, era primordial para uno mismo. Si estaba decidido a dejar de escribir artículos sobados, se hacía imprescindible desterrar del armario los trajes sobados. Y con el traje nuevo, allá que me fui al estudio de Compañy a hacerme un retrato para dar publicidad a mi fisonomía. Me instalaron en una silla, me torcieron la cabeza y comenzaron a apuntarme con una máquina terrible. El fotógrafo me dijo: «¡Sonríase usted!». Aquello me desconcertó. Yo no quería, de ninguna manera, aparecer en el retrato con una expresión de frivolidad. De un retrato depende el juicio que la opinión se forma acerca de un hombre. Había estudiado concienzudamente una pose seria, interesante y trascendental, a fin de que bastase ver mi fotografía para comprender que yo era un hombre notable. Y el fotógrafo, otra vez: «¡Sonríase usted!». Hice un esfuerzo y me sonreí. Mi sonrisa no tenía valor, porque era una sonrisa artificial y violenta.
—Sí, una tortura eso de posar.
—O una tragedia. Cuando nos vamos haciendo célebres el público mira nuestros retratos sin comprender que muchas veces representan una tragedia espantosa. No lo sé… El caso es que tenía que hacerme una sonrisa para las fotos y un estilo para los artículos, lo que venía a ser lo mismo. Adopté una sonrisa escéptica. Ella es la que me ha permitido posar con cierta comodidad para los retratos y colar de matute en mis artículos algunos gramos de dinamita. Y así fue, en definitiva, como encontré un método para mi anarquismo.
De esta manera abrupta el sofista concluía su discurso. Entonces, fue a mí a quien se me escapó una sonrisa de escepticismo atónito. El periodista no pudo dejar de advertirlo e hizo un último intento.
—Sí, encontré un procedimiento que permitía la rebelión contra el régimen que me impedía la vida y, al tiempo, vivir cómodamente, consentido, aplaudido y bien pagado hasta el día de hoy. No he traicionado mis ideales adolescentes. Sigo siendo anarquista, es decir, un hombre profundamente pesimista. Desde luego, no pretendo ser un anarquista perfecto, no lo podría ser.
—Usted mismo lo ha dicho.
—El anarquista perfecto es un nihilista. Larra fue el anarquista único y total. Nada le quedaba por afirmar después de descubrir que lo que nos sojuzga no estaba fuera, sino dentro de nosotros mismos. Para destruirlo, hace falta volarse la cabeza. Comprenderá que no odie tanto las convenciones como para cometer ese gesto definitivo. Le recuerdo la primera entre todas las premisas que me han guiado: he venido a la vida para vivir. Larra era un anarquista místico y yo, un anarquista científico. No, claro que no soy un anarquista perfecto, gracias a Schopenhauer, el amado maestro.
Nos levantamos de la mesa. El periodista anarquista se alejó, redondo y sonriente, sinuoso y satisfecho, como si fuese aquella caricatura arabesca de Bagaría.












