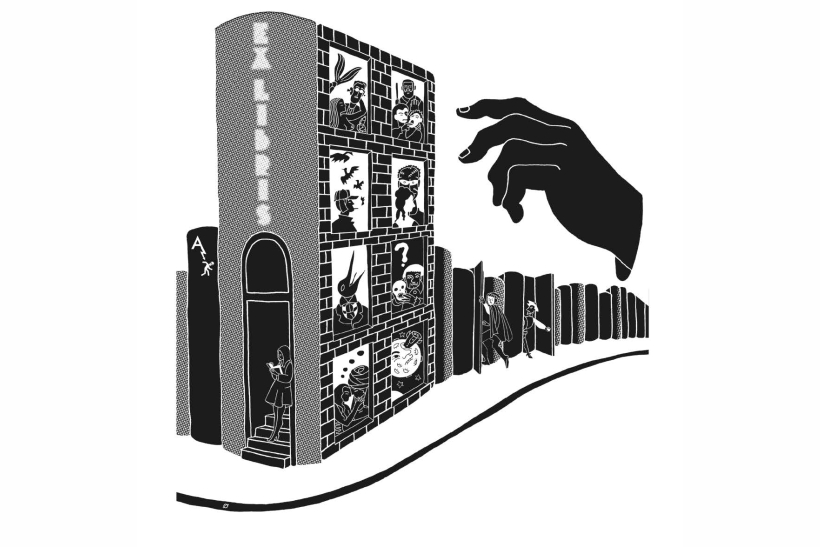
Leo mucho ahora. Llevo dos años leyendo mucho. Pero ni aun así soy un buen lector. Con los libros que no me gustan, sencillamente no puedo; y con los que me gustan, debo esperar el momento adecuado. Soy un lector perezoso, esquivo, fácilmente derrotable. Siempre he necesitado inspiración para leer.
El caso más llamativo es el de esos autores que sabía que me iban a gustar pero para los que no encontraba el momento. Hubo años de demora hasta que me entregué a su lectura. Me ha pasado con algunos de mis favoritos: Bernhard, Jünger, Proust, Montaigne.
Con Bernhard me pasé años leyendo solo el principio de Tala y de Hormigón. Me divertían enormemente, pero algo me impedía avanzar. Leía una o dos páginas y los dejaba. Meses después volvía a abrirlos, leía esas mismas páginas y me volvía a interrumpir. A la vez, algo me decía que Bernhard era mi autor e iba acumulando sus libros. Era quizá la fabricación, medio involuntaria, de un destino. Aquí conté cómo se desató. Me tuve que ir unos meses a Ibiza por trabajo y le presté a un amigo mi apartamento de Madrid. Entre las lecturas me llevé Hormigón, solo porque transcurría en parte en Baleares (en Palma). Y al fin llegó el momento: lo leí entero y quise más. Telefoneé a mi amigo para que me mandase todos los libros de Bernhard que tenía en el apartamento, un montón. Y ya no paré hasta que leí a Bernhard completo.
La fiebre por Jünger fue anterior. Me compré Radiaciones en cuanto se publicó en España, por mi afición al género de los diarios. Pero cada vez que lo empezaba me empantanaba en la lectura. La primera sección, «Jardines y carreteras», en que Jünger cuenta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en su pueblecito alemán y su avance por la campiña francesa en la retaguardia del ejército, me aburría. Lo empezaba una y otra vez, y una y otra vez lo abandonaba. Algo, sin embargo, me hacía insistir. Esto es lo significativo. En uno de mis intentos, tomé la resolución de empezar por la sección segunda, «Primer diario de París». Y ahí se produjo el clic. La primera anotación (18-2-1941) empieza así: «Antes de las primeras luces del alba llegada al descargadero de la estación de Avesnes, donde fui despertado mientras dormía profundamente». Luego cuenta un sueño, que termina con esta imagen prodigiosa: «Junto a uno de aquellos campos, que estaba cubierto de un espeso sembrado verde, veía a mi madre, que estaba aguardándome; era una mujer joven, maravillosa. Yo me sentaba a su lado y cuando me cansaba ella tiraba de aquel campo como si fuera una manta verde y nos cubría con él». Jünger concluye: «El cuadro visto en este sueño me ha llenado de dicha y ha estado proporcionándome calor mucho tiempo, mientras de pie en la fría rampa de descarga dirigía las operaciones».
A partir de ahí leí entusiasmado el libro hasta el final, y cuando lo acabé volví a la sección que me había saltado, que me entusiasmó también. Luego adquirí más libros de Jünger —el siguiente fue La emboscadura— y me pasé meses leyendo a Jünger. Pero hay algo interesante, de lo que me he dado cuenta hace poco. La lectura de Radiaciones la hice en agosto. Y aquel diciembre escribí esto: «Conforme pasan los meses crece en mí el influjo de los diarios de Jünger, que leí este verano. A veces recuerdo pasajes concretos, pero casi siempre es un tono general el que me asiste. En estos tiempos en que suelo tener poca memoria, me sorprende este sabor que se niega a retirarse del paladar. Se trata exactamente de una presencia. Desde que leí Radiaciones noto que un calor me acompaña. Es de esas lecturas que dejan poso».
Lo interesante es que cuando hice esta anotación me había olvidado de que la idea es la misma de aquella primera de Jünger que me gustó, la del sueño que estuvo proporcionándole calor durante las frías operaciones en el descargadero. Solo he caído al repasarla recientemente. De manera que el propio Jünger introdujo subliminalmente en mí esa noción de calor, que contagió luego mi lectura. Es maravilloso, por cuanto que Jünger tiene fama de autor frío.
Y la idea vale para toda lectura lograda, que es siempre un calor. Acuden ahora los versos de Gil de Biedma sobre su infancia, que podrían ser también un emblema de la lectura (la infancia recuperada, al cabo): «De mi pequeño reino afortunado / me quedó esta costumbre de calor / y una imposible propensión al mito». Todo libro es una estufa. Solo que, en mi caso, no prende a veces.
Cuando la obra es larga, se trata solo de que uno no se ve con la fuerza de persistir. La subjetividad que se sabe inestable se siente abrumada ante las semanas o meses que debería mantenerse en el tono que le exige un libro. La obra larga prototípica es En busca del tiempo perdido, que durante muchísimos años aplacé. Llegué a leer dos veces el primer tomo entero, y decenas de veces las sesenta primeras páginas, hasta la magdalena. Todas esas veces fueron, naturalmente, intentos de leer entera la obra de Proust que se atascaron ahí. Hasta que hace dos años lo conseguí. Y ese logro, esa dedicación de meses, ha desatado mi pulsión lectora actual.
La siguiente lectura larga fue Los ensayos de Montaigne. Pero en vez de zambullirme como en la Recherche, me hice un cronograma para leerla poco a poco durante todo un año, a unas cuantas páginas por día. Fue un año feliz, pero el procedimiento, que es cómodo, desmenuza la obra de tal modo que esta queda muy diluida. Así me encuentro con que de Los ensayos conservo la memoria de una cotidianidad ligera, casi volátil, mientras que la Recherche constituyó toda una experiencia: fue una vivencia más arraigada.
Con las lecturas largas se pretende en el fondo eso: una transformación. Y el miedo a meterse en ellas es el miedo a la transformación.
Aunque el libro que más me ha transformado, curiosamente, no lo he leído. Se trata del Libro del desasosiego de Pessoa, que lleva treinta años transformándome y que estoy leyendo ahora por primera vez. Esto es una confesión, que sorprenderá a los que me siguen, porque es un libro del que he hablado (y hasta escrito) mucho. Pero solo he leído de él páginas sueltas. La primera vez que me encontré con la prosa de Pessoa fue en el suplemento literario de El País, que ofrecía una muestra de la traducción de Ángel Crespo cuando el Libro se publicó en España. Me supuso una conmoción: yo no sabía que se podía escribir así. Me lo compré (la preciosa edición de Seix Barral con el cuadro de Almada Negreiros en portada) y me pasé años leyéndolo por aquí y por allá. Solo pasajes, pero con una intensidad abrumadora. Eran como una esencia que se expandía por mi vida entera, determinándola. Ahora, como digo, me he puesto al fin a leer el libro completo, en orden. Lo estoy disfrutando, pero me doy cuenta de que no era necesario: ya lo había leído, aunque hubiese leído solo unas pocas páginas.
Nada hay comparable a la pasión por un autor, que te tiene leyéndolo durante una temporada, de manera insistente y febril. Yo la he tenido entre otros, incluyendo a los mencionados, por Agatha Christie (que fue la primera), Savater, Nietzsche, Cernuda, Cavafis, Cioran, Baudelaire, Breton, Antonio Machado, Petrarca, Borges, Vargas Llosa, Octavio Paz, Luis Antonio de Villena, García Martín, Muñoz Molina, José María Álvarez, Javier Marías, Shakespeare, Cervantes, Gil de Biedma, Valente, Gimferrer, Clarice Lispector, Emily Dickinson, Bryce Echenique, Auster, Safranski, Trías, Trapiello, Eliot, Poe, Conrad, Piglia… Esta pequeña lista es también la de mis límites, porque hay autores (¡demasiados!) a los que no he leído o he leído poco, solo uno o dos libros, muchos de ellos clásicos imprescindibles: Kafka, Nabokov, Faulkner, Virginia Woolf, Dostoyevski, Tolstói, Musil, Broch, Galdós, Benet, Ferlosio, Eça de Queirós, Guimarães Rosa… Al ver sus nombres hay culpa, por supuesto: ¿qué hago leyendo a otros en vez de leerlos a ellos?
Pero es una culpa que se disuelve en la vida, porque uno termina leyendo lo que tiene que leer, en el momento en que la vida lo pide. Eludo también el peligro de la exhaustividad: no terminan de convencerme aquellos que lo han leído todo. El requisito de la inspiración es en parte una coartada de mi pereza lectora, de un cierto acomodamiento; pero también es la garantía de que mis lecturas responden al menos a una necesidad vital: son, o pretenden ser, lecturas vivas.



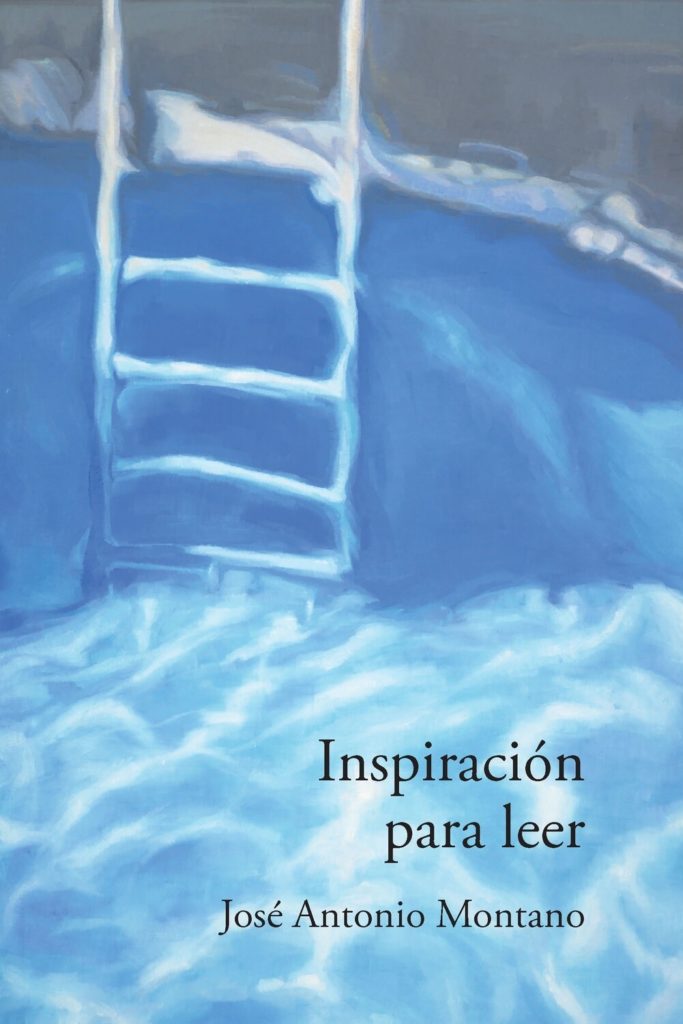









Usted, querido Montano, dice y da por hecho que ha leido a Thomas Bernhard, pero lo que ha leido en verdad es el señor Miguel Sáenz- uno de los más grandes de la traducción – interpretando el alemán de Thomas Bernhard en español. Y menuda interpretación es aquella, impresionante: de todo adictivo a mi me ha resultado Bernhard en el español de M Sáenz (en inglés, bastante menos, lo cual no quiere decir que sea «mal traducido» al inglés, ni mucho menos).
Volviendo al hilo del otro día, si fuese el caso que Don Miguel Saenz hubiese hecho un pequeño «error» o «una lectura discutible» en un texto de Bernhard que alguien «cazara», a mi me daría igual. Sus traducciones son magníficas, cosa en que creo que hay unanimidad de opinión.
En cuanto a su lista, faltan autoras, ¿no? Escritoras como Jane Austen, George Eliot, las hermanas Brönte, Marguerite Yourcenar («Memorias de Adriano» es estupendo), y hoy en día alguien como a Dona Tartt quien llega a combinar lo popular con lo literario con gran acierto… No llego a entender por qué «The Secret History» no sea conocido en español entre los jovenes, fue un bombazo en su día en EEUU… pero parece que no ha hecho eco aquí…
Lo de no leer por haber leído es un poco como lo que decía mi abuela como excusa cuando no teníamos hambre a la hora de la comida por haber picado antes: no comer por haber comido …. es interesante cómo algunos libros los quieres y te marcan aun antes de haberlos leído, como explica muy bien. Lo que es una pena es que Radiaciones de Jünger sea hoy inencontrable