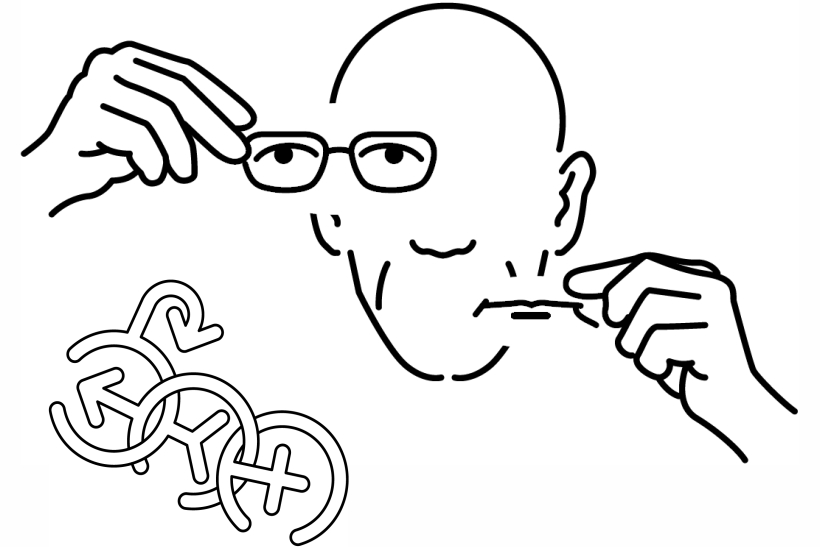
La filosofía siempre ha avanzado a la contra. Los filósofos suelen pensar contra otros para avanzar en sus razonamientos —ahí tenemos la crítica de Aristóteles a la teoría platónica de las ideas o la de Hegel al imperativo categórico de Kant—. Pero hay pensadores que, además de lo anterior, no dudan en razonar contra sí mismos para ir articulando sus teorías. Ese era el método de trabajo de Michel Foucault, para quien, como recuerda el psiquiatra Fernando Colina en su último y magnífico libro (Foucaltiana, La Revolución Delirante, 2019), trabajar era intentar pensar una cosa distinta a la que se pensaba antes.
Este singular modus operandi hace que la obra de Foucault no destaque precisamente por su coherencia interna —las contradicciones y ambigüedades son casi marca de la casa—, pero también que se distinga por una inusual libertad de pensamiento. Su amigo Paul Veyne lo describe como inclasificable, tanto política como filosóficamente: «No creía ni en Marx ni en Freud, ni en la revolución ni en Mao, se reía por lo bajo de los sentimientos progresistas…». Debido a esta indefinición, ha recibido todo tipo de calificativos: cínico, escéptico, nominalista, nihilista, relativista… Con un eslogan parecido —«nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo»—, un personaje de Woody Allen aseguraba que podría haber llegado a ser presidente de Francia. A presidente de la República Francesa Foucault no llegó, pero sí a ser uno de los filósofos más conocidos del mundo. Su capacidad de colocar los temas más elevados a ras del suelo, de bajar la filosofía al ámbito de lo terrenal, hizo que sus clases y conferencias estuvieran siempre muy concurridas y sus libros se esperasen como agua de mayo. El filósofo Tomás Abraham, autor de varios libros sobre el francés, comentaba que los seminarios que impartía sobre él levantaban mucha expectación. El artículo de Foucault sobre san Agustín, «Sexualidad y soledad», dice Abraham, les deparó unas horas de clase muy distendidas: «Hablar de dos modelos epistémicos de la sexualidad en el mundo antiguo, el de la penetración del mundo griego y el de la erección en los comienzos del cristianismo, era muy divertido. Ver a un san Agustín en su libro XIV de La ciudad de Dios desesperarse por mostrar los límites de la voluntad, e ilustrarlo con las imprevisibilidades de la flatulencia, nos deparó agradables horas de clase».
Pero Foucault no era santo de devoción de todos, ni mucho menos. Para Jean Baudrillard, su escritura era demasiado bella como para ser verdadera, y algunos de los temas que abordaba en sus libros estaban caducos (nada más lejos de la realidad, como luego veremos). Del Olvidar a Foucault de Baudrillard se pasó a Disparen sobre Foucault, firmado por filósofos como Dominique Lecourt o Massimo Cacciari. Acertadas o no, las críticas de estos filósofos eran legítimas. Cosa muy distinta eran los repugnantes ataques personales de carácter homófobo que el filósofo recibió en sus últimos años de vida. En algunas entrevistas que concedió a principios de los ochenta, Foucault hizo algunas insinuaciones sobre sus inclinaciones sexuales. Tras su muerte, el diario Libération publicó un especial sobre él que, intencionadamente o no, acabó dando pie a una controversia que hizo mucho daño a su reputación. El número especial incluía una nota anónima que criticaba el rumor de que hubiera muerto de sida: «Como si un intelectual excepcional, porque también fuera homosexual —uno muy discreto, es cierto—, pareciera el blanco ideal para la enfermedad de moda… Como si Foucault tuviera que morir una muerte vergonzosa». Paradójicamente, el anónimo no hizo más que dar pábulo a las habladurías de que había algo sucio y vergonzoso en el filósofo. También se había extendido el rumor de que había contagiado el virus a sus compañeros sexuales a sabiendas. Este tipo de comentarios reflejan más que nada cómo se percibía a los enfermos de sida y a los homosexuales a principios de los ochenta, pero lo cierto es que empañaron, y mucho, su legado.
Es innegable que Michel Foucault fue a la contra en materia sexual. Y con esto no me refiero a su orientación sexual, sino a que a sus ideas sobre la sexualidad contrastaban con la corriente dominante de la época. Como afirma Colina, para Foucault las teorías de la liberación sexual no conducían a ninguna libertad, equivocaban el objetivo y perpetuaban el sistema. A entender del filósofo, tanto el psicoanálisis como el movimiento de liberación sexual de finales de los sesenta erraban el tiro, pues achacaban todos los problemas a la represión del deseo. No es que Foucault negara que esta represión hubiera existido, sino que había más factores que tener en cuenta. Se había pasado de un problema de represión a uno de «expresión». Teníamos que hablar de sexo. Había que confesar con pelos y señales nuestros verdaderos hábitos sexuales, reconocer nuestros secretos más profundos. A través de ese invento religioso que fue la confesión —que no es más que un mecanismo de fiscalización y control, y por tanto de poder—, debemos admitir hasta la más mínima «sombra en una ensoñación, una imagen expulsada demasiado lentamente, una mal conjurada complicidad entre la mecánica del cuerpo y la complacencia del espíritu: todo debe ser dicho», escribió en La voluntad de saber. Es esta relación entre la verdad y el sexo la que cuestiona: ¿por qué nuestra identidad tiene que depender tanto de esa «verdad» sobre nosotros mismos?
Precisamente, el primer volumen de Historia de la sexualidad iba a llamarse «Sexo y verdad», pero finalmente fue titulado La voluntad de saber. No obstante, este no fue el único cambio de opinión de Foucault respecto al plan inicial. Cuando se publicó este primer volumen en 1976, se anunció que le seguirían otros cinco, pero estos nunca «vieron la luz, pues al finalizar el primero juzgó que la vía elegida se había agotado y necesitaba salir de la “vertical de sí mismo” en la que se sentía preso». Otros autores, como Tomás Abraham, atribuyen este abandono del plan de trabajo al hecho de que el filósofo ya había encontrado lo que estaba buscando.
Pero ¿qué es lo que encontró Foucault?, ¿qué hallazgo le hizo abandonar su idea de investigar «el fondo oscuro» que habría, por ejemplo, en el sadomasoquismo? Su biógrafo Didier Eribon tiene toda la razón cuando dice que es ridículo explicar la obra de Foucault por su orientación sexual. Ahora bien, eso no significa que su vida personal no sea un elemento que tener en cuenta. De hecho, es imposible no relacionar la deriva que va tomando su pensamiento en sus últimos años con las reflexiones y descubrimientos que fue haciendo sobre su sexualidad. Más que teorizar, a Foucault le interesaba experimentar, investigar en primera persona. Así, probó el LSD (experiencia que comparaba con el sexo), conoció la comunidad gay de San Francisco, descubrió nuevas formas de disfrute del cuerpo a través del sadomasoquismo o las saunas gais. Sobre esto último, dice: «Me parece importante estratégicamente que haya lugares como las saunas, donde, sin permanecer atrapado en la propia identidad, en el propio estado civil, en el pasado, el nombre o la cara, te encuentras con gentes que son para ti lo que tú eres para ellos, solo un cuerpo, con el cual son posibles combinaciones y fabricaciones de placer lo más imprevistas posible». Al parecer, para el filósofo el mayor placer estaba íntimamente ligado a la pérdida de la identidad. Es decir, a dejar de ser Foucault.
A partir de aquí su pensamiento toma otros derroteros: empieza a hablar de «estética de la existencia» o de arte de vivir; abandona el neoliberalismo contemporáneo y vuelve su mirada hacia la Antigüedad, a los clásicos griegos y latinos. Además, aparca su interés por el deseo para ocuparse del placer y el cuerpo: «Se perfila hoy, me parece, un movimiento que supera la inclinación del “cada vez más sexo”, del “cada vez mayor verdad en el sexo”, al cual los siglos nos han condenado: se trata, no digo de redescubrir, sino más bien de fabricar otras formas de placeres, de relaciones, de coexistencias, de lazos, de amores, de intensidades». Para el ensayista Leo Bersani, ya no se trata de liberar las pulsiones reprimidas, sino de descubrir con nuestros cuerpos formas de placer que se extienden más allá de lo que «las clasificaciones disciplinarias hasta ahora nos han enseñado que es el sexo».
El desvío que toma el pensamiento de Foucault en los setenta se ve también en su cambio de actitud con respecto a Sade: pasó de admirarlo con devoción a tildarlo de «disciplinario», «sargento del sexo» o «agente contable de culos y sus equivalentes». Para el filósofo, la puesta en escena sadiana no está tan lejos de la sociedad disciplinaria que el marqués decía criticar: los turnos, los tiempos y los espacios están regulados al milímetro; hay tantas órdenes y reglas como en una cárcel… o en un convento. En este sentido, «Sade no fue lo bastante lejos». Por otro lado, el erotismo del «divino marqués», como escribió Simone de Beauvoir, se realizó principalmente por medio de la literatura, en un plano imaginario. Foucault, en cambio, no dudó en poner su propio cuerpo al servicio de la experimentación erótica, por lo que podría decirse que fue más allá de Sade.
No obstante, pese a este alejamiento teórico con respecto al marqués, hay quien opina que este estuvo presente en Foucault hasta el final, tanto en su obra como en su vida. El filósofo Fabián Ludueña ve en la puesta en escena sadomasoquista «la realización paradójica de los castillos sadianos», por lo que defiende que, aunque se había embarcado en la búsqueda de una «erótica no disciplinaria», Foucault se habría ido metiendo más y más en el mundo sadiano del que pretendía alejarse. El activista queer Bob Gallagher, por su parte, recuerda que en sus últimos años el filósofo estaba obsesionado con Sade: hablaba de él «en relación con la búsqueda del éxtasis, en relación con la sensualidad de la rendición, la sensualidad de la agonía, la sensualidad del dolor, la sensualidad de la muerte». En opinión de Gallagher, Foucault estaba obsesionado con la muerte, tal vez porque era la forma definitiva de distanciarse de sí mismo.
Se ha hablado mucho de la pulsión de muerte que supuestamente dominaba al filósofo —probablemente porque él mismo vinculó en alguna entrevista la muerte con el placer absoluto que nunca dejó de buscar—, pero no está tan claro que quisiera distanciarse de sí mismo de forma absoluta y definitiva; más bien parece que esa necesidad de no ser Foucault tenía un carácter relativo y, sobre todo, provisional. Al francés le resultaba prácticamente imposible ser siempre el mismo, al menos durante mucho tiempo. De ahí esa constante necesidad de transformación de la que hablaba en sus últimos años y que encontrara una vía de escape en esos escenarios que nos resultan tan lejanos y automáticamente relacionamos con algo enfermizo. En el sadomasoquismo uno ocupa un rol determinado, es decir, interpreta un determinado papel —un papel que en cualquier momento puede cambiar, puesto que los intercambios de roles son frecuentes en este mundo—. En las saunas era solo un cuerpo anónimo, lo que le permitía no ser nadie, o, lo que es lo mismo, ser cualquiera.
Esta peculiar forma de ser o de no ser Foucault tiene un reflejo directo en su obra; al fin y al cabo, él mismo dijo que escribía para perder el rostro —curiosamente, el mismo aliciente que parecía encontrar en las saunas gais—. Obra que, más de tres décadas después de su muerte, sigue plenamente vigente. De hecho, como cuenta Colina de forma muy brillante en Foucaultiana, las ideas del francés «repercuten directamente en nuestra concepción actual sobre las perversiones, la orientación sexual y la identidad de género». Foucault decía que la gente no es gay o hetero, sino que hay una gradación infinita en lo que llamamos «conducta sexual». Esta idea anticipa los planteamientos actuales sobre la elección sexual y la identidad de género. También son relevantes sus reflexiones sobre los cambios de identidad: «Las relaciones que nosotros debemos mantener con nosotros mismos no deben ser relaciones de identidad, deben ser más bien relaciones de diferenciación, de creación, de innovación». Esta especie de «transformismo identitario» promovido por el filósofo se adelantó a las teorías queer, actualmente tan en boga.
Si, en opinión de Foucault, el sexo vino a sustituir al amor, ahora, escribe Colina, la maldad ha venido a ocupar el espacio que antes habitaba el sexo (entendiendo por maldad el «abuso del prójimo» en todas sus variantes). Este desplazamiento resume a la perfección el cambio que se ha producido en la noción de perversión en el campo de la psiquiatría en las últimas décadas. Si antes se asociaba la palabra perversión con determinadas prácticas sexuales, como el fetichismo, ahora la entendemos como algo más cercano a la psicopatía. Más que conductas perversas, habría relaciones perversas en las que uno somete al otro, lo humilla, lo cosifica. Visto desde este ángulo, vivimos en una sociedad más perversa de lo que pensamos. La violencia de género y los abusos sobre otras personas que se producen a diario en todos los ámbitos —pensemos en el entorno laboral, familiar o las relaciones de pareja— indican que, sin duda, hay muchos perversos, pero no están en los sitios donde habitualmente los ubicamos.
Por suerte, muchas cosas han cambiado desde la época de Foucault. No hay que olvidar que hasta hace no tanto la homosexualidad o la transexualidad se consideraban trastornos mentales. Ahora, escribe Colina, «es el homosexual el que cuestiona a la sociedad y no al revés, como venía siendo con anterioridad». No hay duda de que vivimos en una sociedad más abierta; la fuerza de los movimientos feminista y LGTB+ en los últimos años es señal inequívoca de que avanzamos en buena dirección. Pero ¿vivimos en un mundo lo suficientemente foucaultiano? Cuando el filósofo decía que «tenemos que esforzarnos en devenir homosexuales» hablaba de cómo le gustaría que fuese la sociedad, una sociedad que permitiera todos los tipos de relaciones posibles y en la que la amistad jugara un papel primordial. En este sentido, la LGTBfobia que todavía impera pone de manifiesto que aún nos queda mucho camino por recorrer. Parafraseando a Sade, debemos hacer un esfuerzo más si queremos ser foucaultianos.












«Cuando el filósofo decía que «tenemos que esforzarnos en devenir homosexuales» hablaba de cómo le gustaría que fuese la sociedad, una sociedad que permitiera todos los tipos de relaciones posibles y en la que la amistad jugara un papel primordial»
Esto se podría interpretar, y de hecho se interpreta, como que si no estás dispuesto a innovar, evolucionar o fluir o si estás contento o conforme con mantener tu identidad eres un fascista.
O fluimos todes o seguiremos siendo fascistes.
Anda ya, hombre, anda ya.
Creo que podría vivir como los animales, son tan plácidos e independientes.
W. Whitman
En la mente del ser humano, el sexo, no importa la postura, el color o el género que lo estimule, siempre voluntario y consentido, siempre por encima de la infancia, debería ser algo tan normal como cualquier otra necesidad personal. Algo tan normal como curarse una herida o, como en este caso, tener la oportunidad de leer buenos textos.
Enhorabuena a la autora.
Muy bueno el artículo para acercarse y conocer un poco más a Foucault, pero mezclas tocino con la velocidad. Si él lo que hace es defender la libertad de no vocalizar y pormenorizar su intimidad (la liberación sexual mal entendida), la perdida de la identidad y la eterna innovación y creación de ella (en tanto a que uno/a va cambiando con el tiempo) todo eso es lo contrario al ideal quir de hoy en día, que sólo busca identificarse, que los demás los identifiquen. No entiendo la inclusión de identidad de genero.
IDENTIFIQUESE! QUE ESTAMOS QUE LO REGALAMOS
Pingback: Tomás Abraham: «Milei está en un proceso de búsqueda de identidad que es típico de la adolescencia tardía» - Jot Down Cultural Magazine