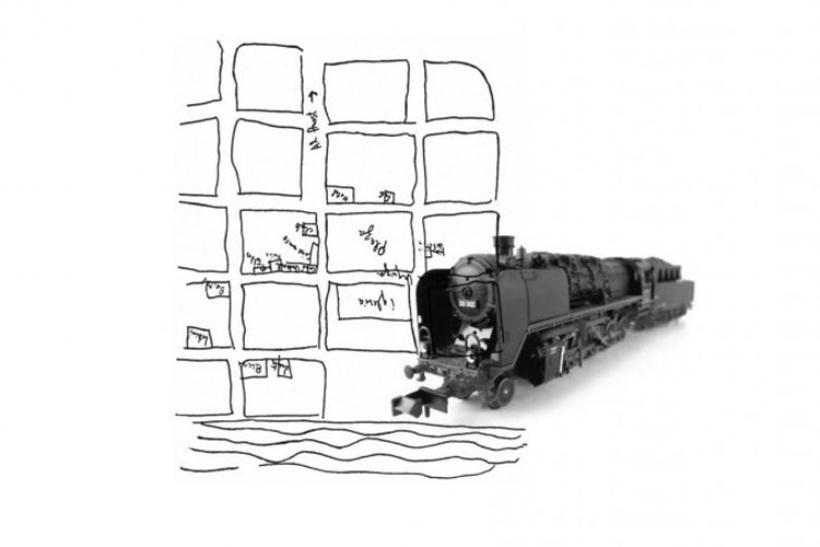
En literatura hay cientos de puticlubs, pero ninguno se acerca al de Junta Larsen, que es puticlub y metáfora. En los años sesenta el capitalismo había empezado ya a producir enormes groserías, y Juan Carlos Onetti las recogió en todo su esplendor en las páginas de Juntacadáveres (1964), que se pasan como si fuesen un recuento feliz de ataúdes. La obra retrata el sueño americano, aunque al estilo onettiano, donde no hay sueño que valga. Todo son ruinas humanas, y pesadillas. Y así está bien, al parecer. En las frases del novelista uruguayo, llenas de belleza rota y promesas de infelicidad cumplidas, la esperanza es inseparable de su fiasco.
En manos de Onetti cualquier personaje parece condenado a un «terrible acabamiento». Su crueldad narrativa, llena en cambio de hallazgos que vuelven la lectura una fiesta perpetua, como si todos los días vieses por primera vez el mar, parte de la sospecha de que no se puede ser nada peor que un inmundo ser humano. Y más Junta Larsen, que un lejano día, en la cárcel, se permitió el sueño de regir un «prostíbulo perfecto». Sin embargo, cuando al fin recala en Santa María para cumplirlo, después de que el concejal Barthé convenza a los ediles conservadores para autorizar el proyecto, Junta está viejo, y fundar un prostíbulo ahora equivale a «casarse in articulo mortis».
Larsen temió que no aparecería la oportunidad de la casa soñada, pero había que vivir mientras pasaban los años, y por eso «inventó el patronazgo de putas pobres, viejas, consumidas, desdeñadas». Así, sonriendo a «gordas cincuentonas y viejas huesosas», fue como conquistó el nombre de Juntacadáveres, horrible y escultural. Juan Carlos Onetti dijo que la idea para crear al personaje surgió «un día que estaba yo en la mesa de uno de esos boliches, y un tipo abre la puerta y le pregunta al patrón: “Che, ¿vino Junta?”. El mozo dice “No”. Entonces yo le dije al mozo: “¿Quién es Junta?”. “No —me dijo—, le llaman Junta porque le dicen Juntacadáveres, el hombre está en decadencia y solo consigue monstruos: mujeres pasadas de edad, o muy gordas, o muy flacas».
La novela despliega ya todo el complejo universo del autor. Ahí están los Larsen, Malabia, Barthé, el padre Bergner o el doctor Díaz Grey. Y, cómo no, ahí se oculta Faulkner, de cuya influencia Onetti no se repuso jamás. Sientes que su lectura se encuentra tras la cortina porque le ves los zapatos. Cuando lees bien a Faulkner, como hizo el uruguayo, se te queda impregnado igual que una mancha feliz. No se lava con nada. Entre tanto, un lunes de vacaciones, en el tren de las cinco, llegan a Santa María Junta Larsen, María Bonita, Irene y Nelly, que al tiempo que prostitutas son otra metáfora. La ciudad que los recibe, también metáfora, está habitada por seres oscuros y herméticos cuyas vidas transcurren en habitaciones, bares, oficinas, entre cigarros…
Pese a contar con el respaldo de los poderes establecidos, el prostíbulo apenas resistirá abierto cien días. Ya se sabía. Hay cosas en los libros de Onetti que siempre se saben, pero aun así las descubres siempre por primera vez. Sus novelas, después de todo, son textos sobre el fracaso total y su belleza crónica, dentro de un mundo en el que todo está condenado al fiasco de antemano.
El padre Bergner, la Liga de Caballeros Católicos y las mujeres de Acción Cooperada precipitaron al cierre. Algunos vecinos llegaron a imaginar un futuro en el que el local se confundiría con el paisaje, como tantas otras cosas que formaban parte de la fisonomía de la ciudad: la rambla, los puestos de fruta y verdura, las líneas de ómnibus. Incluso a Larsen, como si desconociese su destino, le consolaba de vez en cuando engañarse y vaticinar que, pese a las resistencias que su proyecto despertaba, a los vecinos «de aquí a dos meses les importará tanto como visitar al doctor o al peluquero». Pero Onetti no permite resquicios. La grandeza de Juntacadáveres es su mediocridad, su calzado viejo, su traje repetido, su idónea preparación para la derrota. El puticlub estaba sentenciado a un olvido polvoriento y lejano. Ni siquiera llegó a tener un nombre. Siempre era «la casa», a veces «la casa de la costa», o «la casa de las persianas celestes». Así de atroz se volvió la metáfora.












Excelente Onetti.