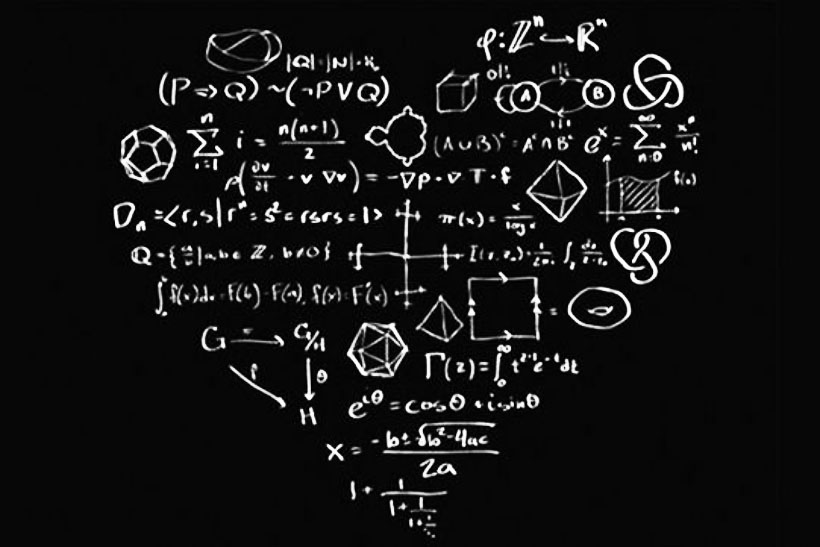
Este artículo está disponible en papel en nuestra trimestral nº14 Jot Dow especial AMOR.
Llevamos cinco mil años coleccionando fracasos entrecomillados. Del «amamos a las personas en la medida que nos resultan extrañas» de Charles Baudelaire, al «En el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón» de Friedrich Nietzsche, pasando por la interpelación de Jane Austen «¿No es la descortesía con todos los demás la esencia misma del amor?», o el «Te amo tanto que si amas a otro me voy con ustedes» de un anónimo grafiti.
Fracasos al azar, de un poeta, una escritora, un filósofo y un escriba de baños públicos en Ciudad Real; pero universales: como especie, ni sabemos —¿acaso podemos?— acotar y definir el amor, haciendo de su descripción el genuino Santo Grial. Qué lo origina, qué lo resquebraja, qué no haríamos por él, en qué clase de patéticos nos transforma y en esencia, qué hacemos aquí retorciendo las entrañas para dar con la frase, la fórmula precisa que condense el torbellino y alumbre una definición satisfactoria por la que llevan dándose de tortas nuestras mentes más preclaras desde hace milenios. Y es que el amor puede ser tantas cosas —una estafa, una aspiración, un constructo social, un sentimiento o una tormenta, por ejemplo— que no queda otra que claudicar. Concentrémonos en espléndidas odas terrenales al asunto, con su fuerza de los mares o su dosis de cinismo, y dejemos de buscar sentencias imposibles que nos conviertan a todos en compositores de bachatas.
Pero quizá es el momento de decir que hemos dado un salto cualitativo. Porque aunque las carpetas de colegiales sigan llenándose de novedosas y almibaradas fórmulas y todo letraherido quiera rubricar su personal definición que a ser posible quepa en un tuit, han entrado en escena nuevos actores para socorrernos. Y llevan bata blanca.
La última frontera
El amor ya no es (solo) cosa de filósofos, escritores o poetas. La ciencia ha hecho una incursión en el terreno, con la férrea intención de colonizar la región. Ya hubo avanzadillas hace tiempo —los primeros estudios que sitúan el amor como una trampa bioquímica de nuestros genes tienen decenios—, pero desde los setenta hasta ahora han vivido una explosión sin precedentes, convirtiendo el amor en la Antártida de la experiencia humana que hay que conquistar a través de los datos.
De todo esto ya se habrán dado cuenta ustedes. Arrastrarse por internet es sinónimo de tropezar con métodos basados en datos para mejorar todo lo que hacemos, porque hay pocas cosas que hagamos bien, no digamos querernos los unos a los otros. Entre todos los «Este es el mejor entrenamiento cardiovascular / método de estudio / forma de limpiar el váter, según la ciencia», siempre, invariablemente, tintinea en nuestras pantallas un trasunto de esto: la fórmula del amor, según la ciencia. Un fenómeno en sí mismo que ha creado un corpus propio, que no se reduce a una explicación puramente biológica del amor, sobre la dopamina y la serotonina que segregamos al «amar», sino que combina varias disciplinas. Hay de todo: desde estudios más gélidos que reducen el amor a un estado químico con raíces genéticas e influencias ambientales a otros lanzados a desentrañar si entre dos sujetos existe amor, basándose en la frecuencia de sus pestañeos.
The New York Times publicó una pieza breve titulada «Para enamorarse, haga esto», basada en los estudios de Arthur Aron y otros psicólogos e investigadores, iluminando la fórmula exacta que obraba el milagro de hacer que el amor brote entre dos extraños. La técnica consiste en formularse treinta y seis preguntas concretas y progresivamente más íntimas; mirándose en silencio a los ojos durante cuatro minutos. Se acababa irremediablemente enamorado, según refrendaban sus resultados. El estudio de Aron parecía demostrar que el amor no es más que una técnica, en lugar de una fuerza incontrolable a menudo proveedora de dolor, y su único misterio es la elección voluntaria. El furor provocado con el artículo fue mayúsculo: ocho millones de personas lo leyeron en un tiempo récord y el estudio fue rápidamente convertido en una aplicación para smartphones que ponía al alcance de la mano conseguir pareja por el mero hecho de tener conexión 3G, cuarenta y cinco minutos libres y un sujeto al que mirar fuertemente durante otros cuatro. La propia autora de la pieza, Mandy Len Catron, se sometió al experimento y más tarde dio una charla en TED subrayando que la efectividad del método se circunscribía a hacer surgir el amor, no a mantenerlo, uno de los grandes escollos del asunto. Y de la historia universal, ya de paso.
El mismo en el que se atora otro de los ejemplos más célebres —hay decenas, uno prácticamente por cada universidad con tiempo y presupuesto para investigar en estas direcciones—, la llamada «píldora del amor», que vendría a reducir todo el ritual interrogatorio de Aron a la simple ingesta con la que acabar vomitando corazoncitos. La indagación la inició Larry Young en 2009 en la Universidad de Emory, y guarda relación con esa hormona llamada oxitocina, que se segrega en ciertos estados. Según sus estudios, si la ciencia persiste en el estudio de la misma, los sucesos bioquímicos que provoca el amor podrían inducirse y desencadenarse con una inyección de oxitocina milimétricamente determinada. Y, aunque aún está en desarrollo y parece que las farmacias tardarán en despacharlo, el inconveniente persiste: ¿cómo diablos hago que eso no solo nazca, sino que se quede?
Pero incluso para eso los datos tienen prescripción.
El laboratorio del amor
El matrimonio Gottman ladea sus cabezas en las fotografías con esa sincronía perversa, y estiran las sonrisas hasta casi tocarse con ellas. Son lo que Hollywood llamaría un «matrimonio feliz». John Gottman y Julie Schwartz Gottman llevan cuatro décadas diseccionando el amor en un laboratorio y ellos mismos han de ser escaparate de su mayor hallazgo: el amor tiene su propio formol para preservarse.
Ambos se conocieron después de fracasar en matrimonios anteriores, y se embarcaron en un proyecto común: «¡Imagina probar que todos esos poetas y filósofos estaban equivocados!», le dijo Julie a John, un día cualquiera en Seattle a principios de los setenta. «Al fin podremos darle sentido al amor y sustituirlo con la deliberación», exclamó, cuando ambos decidieron unir también sus respectivas investigaciones profesionales como terapeutas y psicólogos en la Universidad de Washington. En una época en la que empezaba a despertar cierta preocupación el aumento de divorcios en EStados Unidos, el matrimonio condensó lo que los psicólogos sociales habían descubierto sobre la opaca felicidad conyugal y construyeron su propio método, que amplía parte de las directrices de Daniel Goleman y su Inteligencia emocional. Desde entonces llevan buceando en las profundidades abisales de la pareja, conectando a más de cinco mil sujetos a lo que llaman la «unidad de vigilancia intensiva de las relaciones», que escruta cada mínima reacción con su contrario. Estudian los neurotransmisores del cerebro y cómo responde este a las interacciones cotidianas con la pareja en su propio entorno, así como el flujo de sangre, la sudoración y la frecuencia cardíaca que les producían. Escuchan a la fisiología y desoyen lo que las parejas afirman sobre su relación, o su idea del amor. A través de esos electrodos, los Gottman pueden, con precisión de cirujano, hacer ese sibilino deporte popular tan propio de las bodas y otros eventos sociales: observar a los sujetos X e Y para dictaminar si durarán juntos o no.
Su piedra angular es una refutación: «Tolstói estaba equivocado», dice John Gottman, en una libre adaptación del célebre arranque de Ana Karenina, aquello de que todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada uno a su modo. «Todas las relaciones de pareja son similares y todas las relaciones infelices son similares. ¿Hay un secreto? Resulta que, empíricamente, sí, hay un secreto», dice Gottman en sus multitudinarios talleres para enseñar a las parejas cómo intentar mantener el amor o, por el contrario, rendirse ante la evidencia de una suegra ínclita que no les daba más de seis meses. Porque, a fuerza de publicaciones especializadas y cursillos, el matrimonio no solo ha conseguido amasar fortuna, sino convertirse en toda una autoridad en su campo y con frecuencia se les refiere como los «Masters del amor», auténticos geógrafos de los sentimientos amorosos. «La mayor parte de lo que sabemos de forma fiable sobre el matrimonio y el divorcio en su estado natural proviene de su trabajo», afirman muchos de sus colegas. Tienen un instituto propio, sus más de media docena de libros son un éxito inmediato, y los resultados de su amplísimo estudio de campo hacen difícil refutar sus conclusiones, al menos con los datos en la mano. Según sus propios resultados —hacen un seguimiento exhaustivo de las parejas a lo largo de los años— la consistencia de sus predicciones es asombrosa: el 94 % de las ocasiones aciertan quiénes permanecerían juntos y quiénes no.
Al margen de cómo lo empaquetaran, lo único certero es esto, lo evidente: los Gottman han dado con la fórmula del desamor, suyos son los datos. El error vino en inferir que amor y desamor son situaciones antónimas, y, por tanto, todo era una ecuación de contrarios en la que solo habría que revertir las cosas para conseguir que el primero surgiera y se mantuviera. Los Gottman diseñaron entonces su particular terapia de pareja, en la que han centrado sus esfuerzos desde finales de los noventa. Si algo se extrae de sus libros (uno de ellos editado en español en Plaza & Janés, Siete reglas de oro para vivir en pareja) no es tanto cuál es esa fórmula empírica para el amor, sino una farmacopea para mantener el «hábito de la mente», como ellos escogen definirlo. Y si eso no es autoayuda, se le parece bastante. Con todo el incuestionable estudio de campo como respaldo, el resultado se asemeja a esa colección de lugares comunes que comienzan enunciando que el desprecio es el veneno que asesina las relaciones. Que los celos son una herramienta de dominación. Que hay que encontrar «espacios comunes» y respetar las «vulnerabilidades» del otro. Que la clave final es la amabilidad. Sí, ¿y? Ellos aducen que, por tópicos que suenen sus remedios y directrices, la mayoría de las parejas aconsejadas permanecen unidas y remontan la crisis. Pero, en el fondo, ¿no es lo que publican los Gottman un recetario de cómo soportarse y encontrar en esa tolerancia una relativa placidez? ¿Es eso exactamente amor? ¿Científicamente, amor?
Pues al final, sí que va a reducirse todo a una cuestión de definiciones. En una época en la que los datos parece que nos han negado la posibilidad de lo imprevisible, la respuesta final sobre el amor quizá también esté en los electrodos, en un futuro cercano. Quizá estemos en el camino del descubrimiento científico definitivo, el que aúne todas las concepciones de amor posibles en una sola fórmula universal, nos proporcione una colección de píldoras en sustitución de fracasos. Y es probable que eso abra una brecha parecida entre la ciencia y las letras, entre las batas blancas y las plumas; similar a esa antigua querella del arcoíris, que tanto embraveció al poeta John Keats cuando Isaac Newton reveló al mundo que la magia de la belleza del arcoíris tenía una fórmula.
¿No se desvanecen los encantos solo con que los toque la gélida filosofía?
Antes había en el cielo un sobrecogedor arcoíris; hoy conocemos su urdimbre, su textura; forma parte del aburrido catálogo de las cosas vulgares.
La filosofía recorta las alas del ángel, conquista los misterios con reglas y líneas, despoja de embrujo el aire, de gnomos las minas; desteje el arcoíris….
«Lamia» (1820), John Keats.
Lo que no sabía (o se resistía a saber) Keats es que Newton no solo no había destruido la belleza del arcoíris descubriendo su fórmula, sino que abrió nuevos horizontes en la percepción de su belleza. Resulta que, a pesar de que cada color se dispersa en un ángulo muy preciso, no todos vemos el mismo arcoíris. Personas situadas en lugares diferentes, ven arcos de colores diferentes.












La probabilidad de una cantidad exacta o un número o fórmula que responda a todo se ha convertido en la estupida aliada de la verdad de llevo la razón en su insignificante mundo llano, plano e insulso eso si
El amor es la búsqueda del útero materno – y sus miradas -, el resto es Paracetamol