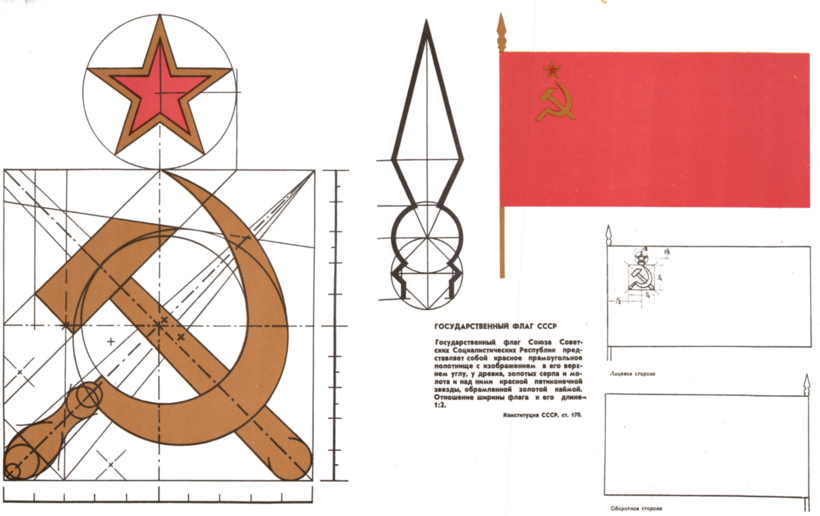
Ya estamos en la primavera de 1943; han pasado los peores momentos del asedio nazi, los días y después las semanas que pasé encerrado en una dacha de las afueras de Moscú, sin apenas dormir, sin apenas comer, esperando que en cualquier momento mis camaradas —ese perro de presa, ese tonto útil, esa alimaña sin escrúpulos; Jruschev, Voroshílov, Molotov— hicieran acto de presencia para relevarme del cargo, de mi misión como padrecito de los pueblos. Ya hemos dejado atrás los lentos meses transcurridos entre el momento en que esas ratas bubónicas, esos taimados hijos de puta, cruzaron todos y cada uno de los puestos fronterizos entre el mar Báltico y el mar Negro; arrasando ciudades, cercando ejércitos, aniquilando poblaciones enteras y enterrándolas en el fondo de un barranco, a veces ahorrándose el tiro de gracia. Y ahora que no ha caído Stalingrado, ahora que hemos capturado a un mariscal alemán que terminará sus días como funcionario en algún ministerio gris de la futura RDA —contabilizando tonelajes de cosechas que nunca existieron, clasificando datos que nadie necesitará jamás, recordando ese momento en el que se dio cuenta de que el movimiento de pinza se había cerrado y tenía que decidir entre entregarse o pegarse un tiro en la boca, quizás en la sien, quizás en su pútrido corazón nacionalsocialista—, es sin duda el momento apropiado, digo yo, Stalin, mariscal de la URSS y muchas cosas más que me iré inventando sobre la marcha, de darle al pueblo un himno acorde a los tiempos que corren.
Ay, ay, Iósif Vissariónovich; ay, ay, camarada Stalin; calle, calle y déjeme seguir a mí. Total, mire, está usted muerto. Lleva muerto y embalsamado más de sesenta años; así que calma, silencio y déjeme explicarles por qué la Internacional, con su verso anunciando el fin de la opresión, con su aire de esperanza y de unión de la clase trabajadora, con sus melindrosas evocaciones típicas de todo poema que haya salido de Francia, esa cuna de la pequeña burguesía, ya no es el himno apropiado para esta superpotencia que todos adivinamos; para esta acción política que pasará por encima de todas las convenciones y reescribirá el marxismo, el leninismo y lo que se nos ponga por delante. Necesitamos un nuevo himno.
Así que convocamos un concurso. Somos democráticos. Somos justos. Llegan poemas de todas partes de la Unión. Los mejores poetas soviéticos, cientos —¡miles!—, envían sus propuestas. Demian Bedny. Mikhail Isakovsky. Nikolai Tikhonov. Mikhail Svetlov, Yevgueni Dolmatovsky. Falta Pasternak; aún tiene miedo aunque, en cierta ocasión, cuando te propusieron detenerlo, arrestarlo en mitad de una noche de febrero, de abril, de octubre, no importa cuándo exactamente, contestaste despectivo: «Ah, Pasternak… dejadlo. Total, está en las nubes». Lees atentamente todas las propuestas, anotas y subrayas con tu lápiz rojo y azul. Finalmente seleccionas la letra compuesta por dos jóvenes poetas, el ruso Sergei Mikhalkov y el armenio Gabriel Ureklyan, quien, siguiendo una tendencia que todo buen bolchevique y todo aprendiz de literato no duda en adoptar, firma sus trabajos con un seudónimo; es ese poetastro que se hace llamar El-Registan. Es una buena canción; un «acorazado» —son tus palabras— que hace mención a la gran Rusia, a Lenin, a ti mismo, Stalin, y a la elección del pueblo. Tachas esto último con tu temido lápiz bicolor. A ver, qué coño, si ni siquiera has sido candidato en una sola elección. Nunca, jamás, en la vida o en la muerte que la siga. Y, ya puestos, suprimamos también esta palabreja, griadushchee (futuro), pues es poco probable que los campesinos la entiendan. Así sea. Tachada. Ahora que le pongan música.
Lo mejor, lo más apropiado, es que en este otoño moscovita, año de 1943, año 26 después de la revolución, utilicemos el gran teatro, el Bolshoi, levantado en 1856 para mayor gloria del imperio zarista, como escenario para la ronda final del concurso. Cada himno se representará tres veces —primero, cantado por el Coro del Ejército Rojo bajo la dirección de tu compositor favorito, Alexander Alexandrov; después, por la orquesta del mismo teatro, y, finalmente, por el coro y la orquesta al unísono— mientras tú observas y decides. Los compositores también asisten. Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian, lo más ilustre de la música universal. Mirad, ¡si es Aram Khachaturian, el tipo de la danza del sable que más tarde utilizarán Billy Wilder en su comedia subversiva —tanto para nosotros como para ellos, parasitarias sanguijuelas capitalistas— Uno, dos, tres y los hermanos Coen en El gran salto! Sí, la escena del hula hoop.
Bien, ahí están sentados Shostakovich y Khachaturian; cada uno ha compuesto varias versiones; incluso han escrito una al alimón por expreso deseo del padrecito, del Vozhd, por expreso deseo tuyo, fiel creyente en los frutos del trabajo en equipo y, aunque se supone que las representaciones son anónimas, distingues sus trabajos al instante. Son los mejores. Les das un diez; no te importa reconocer el genio de Dmitri Shostakovich, el autor de la ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, que crucificaste en un editorial del Pravda titulado «Ruido en lugar de música» hace ya siete años, y que a partir de entonces se vio sumido en la desgracia, buscando la redención mediante burdas composiciones dedicadas a los planes quinquenales y a la reforestación de los bosques. Componiendo canciones para películas propagandísticas que narran, con notable habilidad dadas las circunstancias y las consignas del realismo socialista, los avatares de la construcción de una central hidroeléctrica en el sur de Kazajistán o el norte de Letonia. Ahí está, sentadito con los pies juntos, amedrentado, acojonado, pensando —como más tarde le confesará a un amigo— que «ojalá escojan mi himno; quizás sea una garantía para que no me arresten nunca». Dan ganas de aplastarlos bajo tu bota caucasiana.
Cuántas noches disfrutaste en el Bolshoi, ¡oh, Stalin, oh, musa del socialismo! No te perdías un estreno. Antes de la representación, tu guardia personal registraba todos los rincones del teatro; el escenario, el proscenio, las candilejas, los camerinos de las estrellas, que los veían pasar, amenazantes pero sin decir una palabra, mientras se maquillaban, mientras hacían gorgoritos o repasaban esas líneas del recitativo que jamás lograban entonar como al alcoholizado Músorgski le habría gustado. En cierta ocasión, durante una representación de La dama de picas de Chaikovski, una ópera que conocías muy bien, un tenor atemorizado por la presencia del líder allá arriba, en el palco «A» justo encima del foso —nunca en el palco central, el que en sus días usaron los zares—, falló una nota. Una sola nota, quizás una corchea, quizás una redonda; este detalle no quedó registrado en ninguna parte. Hiciste que se presentara ante ti el director del teatro; el pueblo soviético necesita una explicación. El pobre diablo entró en el palco haciendo una reverencia que solo las espaldas mejor entrenadas para hacer números de contorsionismo en los circos orientales más despiadados podrían soportar. «Dígame, ¿cómo le han podido dar el papel a ese inútil, a ese despojo, a ese saboteador?¿Tiene algún título?». «Es Artista del Pueblo por orden suya, camarada Stalin». Piensas. Meneas la cabeza, negando con paciencia. «En verdad tenemos un pueblo muy generoso…».
Otras veces, aburrido, hacías llamar al bajo Maxim Mikhailov; hacías que se presentara en tu despacho a medianoche y le saludabas. «Qué tal, Maxim, sentémonos y charlemos un rato». Abrías una botella de vino georgiano y empezabas a trabajar. Firmabas sentencias de muerte, anotando a continuación de cada nombre las iniciales VMN —máxima medida punitiva— o Vyshka. Velabas por la integridad de los mandamientos de Lenin. Destapabas conspiraciones, deportabas etnias enteras, industrializabas regiones atrasadas; todo ese desvelo por la patria mientras Mikhailov, sentado, en silencio, esperaba. Y ya al amanecer, aún insomne, te despedías de él sin haber cruzado una sola palabra. «Gracias, Maxim. Ha sido una charla muy instructiva». En otra ocasión, durante una recepción del Politburó, los camaradas empezaron a abusar de la debida diligencia del camarada Mikhailov. «Cante esto, camarada; cante lo otro, camarada». «Camaradas, camaradas», dijiste, «dejen tranquilo al compañero Mikhailov. Déjenlo en paz, que cante lo que quiera… Y lo que quiere cantar es el aria de Boris de Boris Godunov».
Hoy, en la final de este concurso que nos dará un himno inmortal, ya has tomado una decisión. Llámenlos, llámenlos, que vengan, que vengan; que suban al antepalco de cortinajes rojos como el alma de Lenin. Qué dice, hereje, menchevique, a qué viene mencionar el alma, seamos buenos materialistas. Pero que suban ya; el Vozhd les quiere comunicar su veredicto. Entran, y Shostakovich, haciendo gala de su prodigiosa memoria y de unas no menos asombrosas dotes de adulación, saluda a cada miembro del Politburó por su nombre y patronímico. «Hola, Iosif Vissarionovich; hola, Vyacheslav Mikhailovich; hola Kliment Efrenovich; hola, Anastas Ivanovich; hola, Nikita Sergeyevich». Bien, muy bien, eso está bien. Pues «no queremos un pueblo timorato, pero tampoco nos gusta un pueblo grosero». Sin embargo, amigos compositores de ese mismo pueblo, camarada Shostakovich, camarada Khachaturian, aunque su música es muy buena, resulta que un himno nacional, por encima de todo, ha de ser fácil de recordar y placentero de cantar. Y esos propósitos los cumple mucho mejor, siento decirlo —aunque probablemente no lo sienta en absoluto— el solemne Himno del Partido Bolchevique, compuesto antes de la Gran Guerra Patriótica por el mismo Alexander Alexandrov, aquí presente y dirigiendo el coro del Ejército Rojo con más habilidad que sentimiento. «Así que, camaradas, creo que debemos quedarnos con la composición de Alexandrov. En cuanto a Shostakovich…».
Y aquí hiciste una pausa, una pausa calculada y lo bastante prolongada como para fijar en este ya no tan joven músico todo el terror de tus ojos amarillos, haciéndole saber que recuerdas quién es, qué hizo en el pasado; que no consideras que su deuda haya sido saldada. Inyectándole en su mente metronómica pero creativa el pensamiento que años más tarde, ya a salvo, con tu cadáver momificado en la plaza Roja, recordará haber soportado como una losa del Kremlin, como un encofrado del canal del mar Blanco, como un pilar del jamás erigido Palacio de los Soviets. «En ese momento pensé que diría: “en cuanto a Shostakovich, llévenselo al patio y péguenle un tiro”». Jaja. Cómo te divertía jugar con estos artistas; con los narradores, con los poetas, con los músicos. Juega, juega; el tiempo pasa en balde. «En cuanto a Shostakovich… creo que le debemos agradecer el esfuerzo». Les das la espalda y, aunque no seas un dios, aunque no seas un profeta al que viene a recoger un carro de fuego, una hoz y un martillo de fuego, chasqueas los dedos y te desvaneces. Y el primer día de enero de 1944, en todas las radios de la Unión suena el himno que has decidido darle a este pueblo que tan pocos méritos ha hecho para merecerte.












Excelente, muy buen desarrollo y prosa. Provoca envidia en el sentido más alto de la valoración estética.
Me quedo con la original lenin fue baluarte en la urss
Un excelente y pequeño cuento de terror, con un sicópata rodeado de sensibilidades aterrorizadas y con un pueblo de fondo que como ningún otro soportó penurias y humillaciones. Las notas de ese himno, atemporales, quedarán como un ejemplo de expresividad artística de un momento de la Historia cuando el sueño era aún posible.
Si me permiten la expresión: acojonante. Muy bueno y además acojona.