
Un periodista es un nombre y una pose, no más. Usted puede apellidarse García y en el negocio de los papeles periódicos llegará, como mucho y con suerte, a ejercer de escudero de un Cavia. Conviene pues disponer de un apellido sonoro, rotundo, exótico, impar, un apellido categórico, por ejemplo, con la x de Bonafoux o con la w de Sawa. No crea que basta con agarrar el alfabeto por el final: la z concluyente no sirve. Ella es la consabida cola del abecedario y en el cabo de un patronímico, el ramplón remate de la carrera periodística de cualquier postulante. La z es de una vulgaridad irremisible e incapacita de forma severa para el ejercicio profesional. ¿Qué periodista se ha llamado Gómez? ¿Acaso alguno? El periodista Gómez es un sujeto inverosímil. Imaginemos su presentación en público: «Mi nombre es Gómez. Váyanse familiarizando con él, porque me dará mucho que escribir y a los demás mucho de que hablar». Semejante petulancia sería completamente absurda.
Por el contrario, hay apellidos que autorizan la prosopopeya, que contienen en sus dos sílabas un proyecto periodístico afinado. Nakens solo tuvo que escribir las invectivas contra la plaga infesta de cavernícolas y sotanas que le dictaba la tremenda k, cismática y extranjerizante. Ni que decir tiene que un nombre castizo nunca jamás valdrá tanto como uno de importación. La ascendencia gabacha del periodista siempre ha estado muy cotizada, recuérdese el caso, sin ir más lejos o más cerca, de Antonio Dubois. O el de Saint-Aubin Bonnefon, aunque quizás este ejemplo esté mal traído y el personaje no debiese su fulgurante carrera al prestigio franchute de la onomástica, sino al empujoncito que, como cuñado de Canalejas, recibió de su familia política. Un toque de distinción british también resulta elegante, al extremo de ofrecer dispensa a la albísima redundancia de Blanco White. El liberal anglicismo quedó tan perfectamente incrustado en la personalidad del heterodoxo sevillano que pasa de matute y no parece lo que es, uno de los sobrenombres de nombradía del periodismo patrio.
Los seudónimos vienen, en efecto, al socorro de las vocaciones burladas por la nomenclatura genealógica. Emilio se consagró como Fray Candil. No le quedó otra. Urgía borrar la signatura que convertía cualquier artículo en la pánfila ocurrencia de un badulaque apellidado… Bobadilla. Sin llegar a alcanzar las cotas de tan tremenda chufla, hay nombres propios que exigen perentoria sustitución, como hay identidades periodísticas que no se acomodan al nombre inscrito en la partida de nacimiento del registro civil. En ambos casos resulta forzoso abjurar del nom de famille y agenciarse un nom de plume. Si este connota cierta beligerancia, ayudará a amedrentar al enemigo y dispensará mejor apresto para la brega periodística. No lo dudó Francisco Martín Llorente: sin la fortuna de llevar al cinto del apellido ni una espada que desenvainar ni un máuser que empuñar, rubricó sus muy germanófilos comentarios de re bellica como Armando Guerra. Carmen de Burgos recomendaba mayor circunspección y votaba por «un nombre novelesco o histórico de buena sonoridad». Turbas de plumillas se han acogido a esta solución. Así, Álvarez Arránz firmó sus crónicas de tribunales con el nombre del legislador Licurgo; Eusebio Jiménez fue Espartaco, y Juan José Morato asumió la identidad corsaria de El arráez Maltrapillo. Ernesto López tomó prestado a Victor Hugo el nombre de uno de sus personajes, el archidiácono Claudio Frollo; Francisco Alcántara fue armado caballero con pescozada, espaldarazo y el nombre de Esplandián; Anastasio Anselmo González y Fernández no estaba, desde luego, para ponerse tiquis, pero ¿por qué no miquis?, y se puso Alejandro Miquis, como el hidalguete galdosiano, y Carlos Luis Álvarez decidió vestirse con el pesimismo escéptico del Cándido de Voltaire. Por su parte, Antonio Sánchez Ruiz quiso convertirse en Hamlet. Quizás algo pretencioso, debió de pensar. Y con la muy plausible intención de no pasar por un fatuo adosó al nombre shakespeariano el apellido Gómez. Error garrafal. No olvidemos que lo que hay que procurar, bajo cualquier concepto, es esquivar el muy pedestre Gómez. Y como recordatorio ahí está el destino de nuestro rebautizado Hamlet, exactamente el mismo que le hubiese aguardado perseverando en el Sánchez Ruiz del pecado original: triste, muy triste, tristísimo. Si finalmente el periodista no termina de encontrar abrigo en la semántica literaria, puede inventarse un nombre vacío y colonizarlo. Eso hizo Raimundo García Domínguez, llenar de significado su magnífico hallazgo dadaísta: Borobó.
Una vez asumido el seudónimo, lo único que cabe es perseverar en él. Sostenello y no enmendallo, contra toda refutación. Así lo creía Sobaquillo, quien no estaba dispuesto a prestar atención al crítico que objetaba que el suyo era un nombre maloliente: «¡Ya será mejor llamarse uno Oppoponax o Patchulí!». Ni siquiera transigía con desodorizar el tufo colocándole detrás el apelativo con que fue inscrito en el registro civil, y reprobaba ese tipo de veleidades: «Hay literato tan distinguido como el autor de La Regenta, que pone, o deja de poner en las portadas de sus libros y folletos Lepoldo Alas (Clarín), o bien Clarín (Leopoldo Alas). Nunca he comprendido ese procedimiento. Si rejas, ¿para qué votos? Si votos, ¿para qué rejas? ». En efecto, si el sobrenombre dice lo mismo que el nombre, la redundancia sinónima atenta contra la economía periodística; y si el sobrenombre entraña una identidad distinta a la del nombre, la contradicción ontológica confundirá al lector. O votos o rejas. Y porque Sobaquillo tenía toda la razón del mundo no se dirá aquí el nombre que ocultaba el seudónimo maloliente.
Pues bien, el periodista ya se ha agenciado un nombre. La siguiente tarea, no menos peliaguda, será encontrar una pose para comparecer en público. Porque trabajar para un periódico consiste en escribir a la vista de todo el mundo, exactamente igual, según Julio Camba, que lo hacían aquellas muchachas que vio en los escaparates londinenses para la reclame de unas plumas estilográficas. Ahí está también el periodista, expuesto tras el mínimo parapeto de una vidriera, publicitando su plumilla. Las inquisitivas miradas de los clientes no sospechan qué paciente mimo el maniquí ha invertido en planchar los pingos, cepillar las pelusas de la chaqueta y repeinar las greñas, qué escrupuloso cuidado ha puesto en acicalar la figura, qué concienzudo estudio fisonómico ha dictaminado cuál es su mejor perfil. Delante del espejo ha ensayado una y mil veces el gesto con el que posará en sus escritos y para el trasunto de la foto. Sí, los periódicos son una galería atestada de efigies fotografiadas. Las crónicas y columnas vienen con el sello lamido de una carita, que es el timbre de la autoría y la gloria. Hubo un tiempo en que solo los próceres del periodismo tenían derecho a ver su facha en la estampilla; luego, las estafetas comenzaron a democratizar su filatelia; y, al fin, el uso degeneró en esta inflación de figuritas que se creen dueñas de un semblante original, de un temperamento singular, de un estilo privado, aunque en realidad, tantas veces, resulten ser solo cromos pretenciosos y anodinos, intercambiables casi siempre.
La única novedad es el desenfreno con el que el periodismo ha terminado por entregarse a la pulsión exhibicionista que, en realidad, le es connatural. Basta visitar la vetusta hemeroteca del siglo XVIII. Allí subsiste el personaje que se inventaron en 1781 Cañuelo y Pereira, o quienes quiera que fuesen los ilustrados que decidieron denunciar errores y necedades a través de un sujeto ficticio incapaz de morderse la lengua: «Censuro en la ciudad y en el campo, censuro despierto, censuro dormido, censuro a todos, me censuro a mí mismo y hasta mi genio censor censuro». Se llamó, lógicamente, El Censor. Y antes de ponerse a desahogar su bilis amarilla, creyó oportuno informar al público de sus facciones: «Es esta una cosa que puede dar mucha luz para la inteligencia de sus obras y, además, no se puede negar que causa cierta desazón esto de escuchar las razones de un hombre sin verle la cara». Encargó un retrato suyo y el retrato salió muy pinturero, pero terminó guardado en un cajón por una muy buena razón: «Unos ojos, una nariz, unos labios como otros infinitos que se ven todos los días por esas calles, satisficieron muy poco mi amor propio, que me había lisonjeado de una fisonomía más extraordinaria y más digna de un escritor». Burlar la curiosidad del público sólo contribuyó a espolearla y en las tertulias se convirtió en asunto de acalorada discusión si El Censor era el dueño de una planta «majestuosa, aunque algo austera» o, por el contrario, no era más que «alguna figura ridícula, algún hombrecillo de codo y medio, abotijado, metido de hombros, encendido de cara, con pequeños ojos que no podían ser sino azules, no otro que rojo el color de mi cabello». El debate no era baladí: «Cada partido daba sus razones. Alegaban los del primero, que la figura que ellos me atribuían era más conveniente a mi dignidad censoria. Oponían los otros que esta otra fisonomía era más propia de un genio ardiente e impetuoso como el mío».
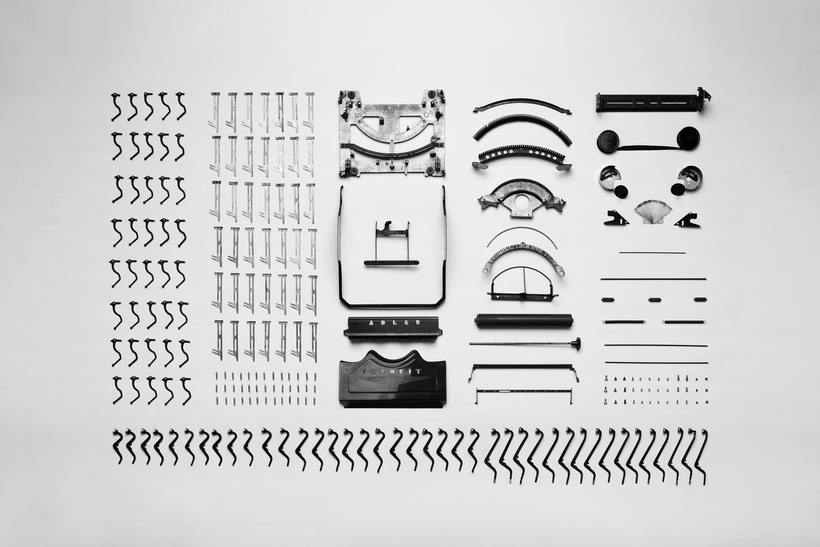
El periodismo y sus clientes comparten la atávica superstición de que existe una íntima equivalencia entre los rasgos del estilo y los de la fisonomía. Por eso mismo y por poca vanidad que gasten, los presumidos figurines consideran un ultraje el retrato que afea su perfil natural, y directamente homicida, el que corrige el clisé de la personalidad periodística que ellos mismos han acuñado. Joaquín Dicenta padre no admitía atenuantes para el criminal atentado de que fue víctima, en cierta ocasión, durante una estancia en Galicia. La prensa local se hizo eco de su presencia: «Fue completo el honor. Interview y retrato». Corría el año 1908 y el grabado, la fotografía o la caricatura constituían un privilegio, la patente de la admiración y el respeto. ¿Cuál fue, entonces, el problema? Pues el desaguisado que «un ingenioso periodista y un notabilísimo dibujante […] realizaron conmigo al reproducirme física y moralmente en un diario coruñés»: «El dibujante me hizo más viejo aún de lo que soy por derecho propio. ¡Joven, no hay que abusar! El periodista la tomó con estos ojos de mi cara. […] Con tales ojos —sigue el decir suyo— no es posible que tome yo en serio los ideales que proclamo. ¡Compañero, no hay que abusar tampoco! […] ¡Lo que habré perdido en el concepto de las coruñesas por culpa del retrato! Cuando pienso en ello me entran ganas de arrojarme al mar de cabeza. ¿Para ahogarme? ¡Quiá!… Para volver nadando a Coruña y gritar apenas haga firme en tierra: “¡Señoras, fíjense ustedes bien; fíjense y verán que yo no soy el tío del retrato!”». El empaque del galán, discutido; la sinceridad del periodista, cuestionada. La primera puñalada la asestó Máximo Ramos dibujándole la cara de un higo paso; la segunda, la mortal, el reporter anónimo y cáustico que se ensañaba sin rebozo con aquellos «ojillos de vieja regocijada» que, decía, entibiaban el calor del discurso anarquista de su interlocutor: «La cara de este radical español se parece en algo a las de dos ultraconservadores franceses, el dramaturgo Sardou y, sobre todo, el poeta Coppée». La semblanza apareció en la portada de la edición de El Noroeste del 9 de junio de 1908. Dicenta salió maltrecho, mucho más de lo que estuvo dispuesto a admitir en el artículo que publicó en El Liberal el 4 de agosto. Habían transcurrido dos meses desde el fatal lance coruñés. ¡Dos meses! ¡Se había pasado dos meses rumiándolo!
El lastimado Dicenta se conformó con gimotear en la gacetilla de marras. Pero no todos los temperamentos consuelan su disgusto con una facilidad tan mansa. La reacción de Valle-Inclán ante una caricatura que le hizo Bagaría fue algo menos comedida: quería matarlo. «Cómo nace, crece y se desarrolla un grande hombre» era la leyenda que figuraba al pie de las tres viñetas, publicadas en el diario madrileño La Tribuna el 5 de marzo de 1912, que ilustraban los tres estadios de una prodigiosa metamorfosis: el tronco enjuto, tieso y seco de un árbol comenzaba por calarse el sombrero de ala ancha modernista; se agenciaba una napia postiza, superlativo sostén de las gafas de aro quevedesco y carey; finalmente, se dejaba crecer las luengas barbas, las negras guedejas y la manga hueca de un gabán escurrido. ¡Voilà, el grande hombre! No, no era cierto lo que diría Gómez de Barquero, aquello de que «la Naturaleza le ha dado la máscara que convenía a su espíritu». Era el escritor el que estaba fabricando su careta y Bagaría delataba los avíos del artificio. Valle-Inclán, fulminante, responde a través de una esquela, «Cómo se hace un caricaturista», mordiente hasta el libelo, que terminaba retando a duelo al dibujante. Luego, se tomó la molestia de enviar copia a las redacciones de los periódicos. Uno de ellos puso titular a la polémica: «A lápiz y a florete». Sin embargo, el del lápiz, ya fuese por civilizada convicción o por acobardados escrúpulos, se negó al juego de esgrima y la sangre no llegó al río. Con el tiempo Bagaría incluso se atrevió a caricaturizar de nuevo al escritor, pero con las debidas precauciones: nunca jamás reincidió en la irreverente iconoclastia con que había tratado al grande poseur.
La sospecha de que el retratista basa siempre su trabajo en la traición es la que hace tan incómoda la posición de plumillas y plumones en el trance de posar. Allá va Rafael Cansinos Assens, con la mosca detrás de la oreja, de camino al estudio de Manuel Tovar en la madrileña Cuesta de San Vicente para que le haga la caricatura que se publicará en la revista Flirt. Llega, se sienta dócil, ofrece el perfil más favorable y el dibujante comienza a trabajar hasta que, de repente, se para en seco: «Querido amigo, todo en usted son curvas, caracoles… No tiene usted aristas…, elude la caricatura…». Cansinos Assens hace un gesto de disculpa e insinúa: «¿Falta de personalidad?». Cuando el caricaturista termina, el caricaturizado se marcha bajando «a saltos la escalera, ligero y alegre, como después de una confesión». Francamente, es muy poco verosímil la escena de un alegre Cansinos Assens echándose a la calle. Podía huir del escrutinio de Tovar, pero le perseguiría el ojo clínico de Johann Caspar Lavater o de Franz Joseph Gall. En fin, viviría acosado por la terrible aprensión de carecer de personalidad fisiognómica. El caricaturista le había arrancado su inconfesable pecado.
Las extracciones fotográficas no resultan menos dolorosas que los dibujines y caricaturas: «¿Habéis visto —preguntó Unamuno— nada que se parezca más al gabinete de un dentista que el gabinete de un fotógrafo? En el uno sacan muelas; en el otro sacan retratos». El paciente escribía todavía dolorido: acababa de atender la petición de «un redactor de L’Intransigeant, el cual, muy cortésmente, pero en el fondo con la intransigencia de la publicidad, me dijo si “en vista de cualquier eventualidad” no me prestaría a ir a casa de un fotógrafo, para que me sacasen unos retratos»: «Transigí ¿cómo no? ¿Quién se opone a la publicidad?». Él, desde luego, no. Él era un hombre público, un escritor que tenía buenas razones para dudar de que sus libros fuesen leídos por unas mil personas, que sabía que toda su fama se la debía a las cuartillas que mandaba a periódicos y revistas por toneladas, así que podía ponerse muy estirado y quejarse de las servidumbres que le infligía su notoriedad, pero a la hora de la verdad se arrugaba, aparcaba la pluma, ponía el tapón al tintero y se marchaba al estudio fotográfico, a estereotipar esa imagen suya tan calculada y que, según a quién se le preguntase, era la de un pastor protestante, un beato indígena o un monje de la inteligencia. En cierta ocasión, durante la visita a un psiquiátrico, le dicen que un interno desea conocerlo: «El joven recluido, con acento marcadamente catalán, me preguntó: “¿El señor don Miguel de Unamuno? ”. “El mismo”, respondí; y él entonces: “Pero el auténtico, ¿eh?, el de verdad, y no el que viene retratado en los papeles?…”. “El auténtico”, contesté sin pararme a pensar la contestación porque si la pienso…». La pensaría más tarde, porque se marchó con el comecome: «¿Estaba loco el recluido del Manicomio de las Corts de Sarriá? ¿No encerraba su pregunta un sentido profundo? No pregunté si aquel incomprendido no habría sido teósofo antes de ingresar en aquella casa de salud, y aun si no seguía siéndolo. ¿Por qué le contesté al pensionado de Sarriá que sí, que yo era el auténtico Unamuno? ¿Estaba yo mismo seguro de ello? ¿No será auténtico el otro, el que viene de vez en cuando retratado en los papeles?».
Con menos metafísica y más sentido práctico, Julio Camba lidió con el problema de la disociación de personalidades: no se dejaba fotografiar, nunca, bajo ningún concepto. Dada la penosa circunstancia de que el tipo que nació en Vilanova de Arousa y el célebre periodista compartían jeta, no podía arriesgarse a que un retrato descuidado desdijese la pose que tanto trabajo le había costado componer, así que evitó sin excepciones la ocasión improvisada y el objetivo de los amateurs. Como, de todas formas, la publicidad exigía un retrato, solía recurrir al que le hizo Alfonso, aquel en el que lucía una media sonrisa de «ni completamente en serio, ni completamente en broma» que era la que le cuadraba al autor de sus artículos.
En fin, pueden decir, como Emilia Pardo Bazán, afectando olímpica indiferencia ante el maltrato misógino que recibió de dibujantes y fotógrafos, que «ni mis retratos ni mis caricaturas forman parte de mi “yo”». O pueden aparentar quejarse, como Manuel Vázquez Montalbán: «¿Por qué ese empeño en “fotografiarme” bajo, gordo, calvo?». La pregunta era el pie que le servía, a quien siempre quiso pasar por el anodino vecino del 4.º izquierda, bajo, gordo y calvo, para despejar balones como aquel que le lanzó Libération cuando se interesó por las razones que lo habían llevado a escribir: «Porque quería ser alto, rico y guapo. Gracias a la escritura he conseguido ser alto y guapo. No vivo mal, bastante bien si he de ser sincero». Digan lo que digan, no hay que hacerles caso. Son rarísimas las excepciones de sinceridad profesional. Francisco Umbral, preguntado en cierta ocasión si lo primero que leía en el periódico era su columna, contestó, sin miedo a ser tachado de narcisista y para quien quisiera entender: «No. Es lo primero que miro, para ver la foto». Por supuesto, no era una boutade.












Pingback: “Cómo se hace un periodista” (Isabel Gómez Rivas) | efnotebloc