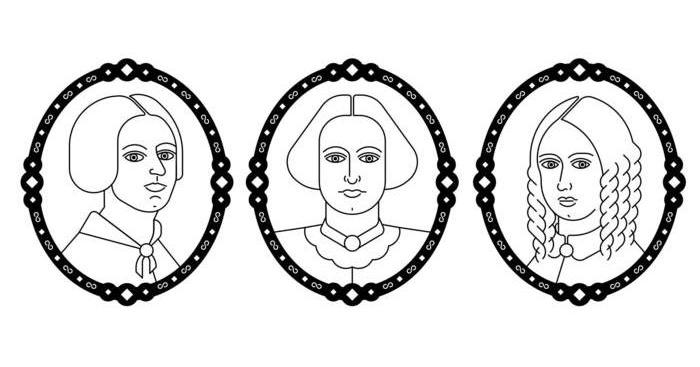
A veces me las imagino a las tres escribiendo, aquellas muchachas pueblerinas y victorianas, perdidas en los páramos de Yorkshire, entre nieves y vendavales y recios brezos. Las hermanas Brontë. Charlotte, Emily y Anne. Tres criaturas extraordinarias, que surgieron de la nada y dejaron tras su paso breve por el mundo todo un tesoro de inspiración.
¿De dónde salió aquel talento asombroso? Supongo que algo tuvo que ver su padre, Patrick Brontë, el reverendo irlandés de origen humildísimo que llegó a estudiar en la elitista Universidad de Cambridge gracias a su inteligencia. Patrick debió de ser un buen padre, un hombre que animó a sus niños a leer y a desarrollarse intelectualmente desde muy pequeños y concedió a sus hijas una libertad poco común en aquel entonces. Él les dio alas, pero ellas volaron tan lejos y con tanta fuerza que parece como si un genio se hubiera detenido junto a sus cunas para esparcir sobre ellas un buen puñado de sus propias estrellas.
Sin embargo, eso no es suficiente. Como no lo es su devoción por Byron y Walter Scott, ni la ausencia de la madre, fallecida joven, ni la muerte tristísima de las dos hermanas mayores, ni los amores frustrados de Charlotte y Anne, ni la angustia por el alcoholismo de su hermano Branwell, ni la soledad sagrada de los páramos. Nada de todo eso basta para explicar de qué poderosos corazones, de qué cerebros deslumbrantes surgieron sus novelas y sus poemas.
Es impresionante pensar que aquellas mujeres vírgenes, decentes, hijas de un pastor protestante de la Inglaterra victoriana, habitantes de un diminuto pueblo remoto y, para colmo, pobres y poco agraciadas físicamente, pudieron albergar tanta pasión dentro de sí. Apenas habían viajado ni estudiado, no habían pisado ni los salones refinados ni las tabernas de los borrachos, no habían conocido la admiración de los hombres ni la competencia de otras mujeres. Eran tan solo tres muchachas inteligentes, obligadas a ganarse la vida como institutrices por no poder aspirar ni a un buen matrimonio ni a un trabajo de prestigio, con unos horizontes vitales estrictamente limitados por la moral de la época y la carencia de fortuna. Y, sin embargo, en cada una de ellas latía la energía inabarcable de la imaginación, enganchada con raíces muy profundas en la vida, en una existencia primigenia y universal, mucho más allá de sus propias vidas pequeñas.
Solemos creer que es imposible escribir sin haber vivido. Ahí están Charlotte, Emily y Anne Brontë para desmentirlo. Quizá nacieran sabias, pues parecían entender casi todos los abismos y las cumbres de la mente humana sin necesidad de haberse paseado por ellos. Tan solo se asomaron al mundo, le echaron un vistazo —no les dio tiempo a más—, y lo entendieron todo.
Me las imagino a las tres en aquel 1846 —treinta, veintiocho y veintiséis años, casi la misma edad que la reina Victoria—, escribiendo sus tres primeras novelas mientras cuidaban de su padre y de su hermano destruido, y atendían las tareas domésticas de la casa. Tenía cada una un pequeño escritorio portátil que trasladaban de un lado a otro, e iban redactando capítulo tras capítulo, leyéndoselos las unas a las otras, mientras pelaban patatas, planchaban ropa, hacían camas o remendaban medias.
Virginia Woolf se equivocó cuando reclamó una habitación propia y dinero para poder ser escritora. En el caso de las Brontë, les bastó desde luego con el talento y la voluntad. No necesitaron un despacho con una buena mesa y un buen fuego en la chimenea. Escribieron en sus dormitorios diminutos y helados, en el comedor, en el jardín, bajo los groselleros —los días felices de aquel verano—, o en la cocina, mientras vigilaban la cocción lenta de las comidas. Escribieron con las ropas ajadas y la vanidad dormida, sin futuro, sabiendo que ni siquiera podrían llegar a publicar bajo sus nombres auténticos y que tendrían que esconderse detrás de seudónimos masculinos. Escribieron conscientes de que jamás recibirían ningún reconocimiento público, que no habría medallas sobre sus pechos ni miradas de admiración cuando entrasen en algún teatro. Que ni siquiera sus propias amigas podrían felicitarlas o hablarles de sus personajes y sus historias, porque nadie sabría nunca que Currer, Ellis y Acton Bell —los supuestos autores de Jane Eyre, Cumbres borrascosas y Agnes Grey— eran en realidad Charlotte, Emily y Jane Brontë. No, tres mujeres decentes y solteras no podían ser autoras de tres libros en los que se hablaba de aspectos de la naturaleza humana que una mujer decente no debía ni siquiera sospechar.
Escribieron solo por amor y por necesidad, porque desde niñas para ellas escribir era como respirar o correr por los páramos. Empujadas únicamente por su genio imparable. Emily y Anne ni siquiera llegaron a saber lo que sus novelas significaron para los demás: ambas murieron enseguida, en el espacio de cinco meses. Charlotte las sobrevivió unos pocos años, demasiado sola para cargar con todo aquel talento. Las tres volvieron pronto al misterioso mundo oscuro del que habían surgido para lanzar algunos rayos de luz sobre la vida humana. Y nos dejaron todo ese esplendor que forma parte de lo mejor de la era victoriana.












Precioso.
Qué letras maravillosas! Cierto que si no hubieran existido el mundo seguiría igual, pero sabiéndolo toma otro color. Gracias por la excelente lectura.
Bonito artículo pero demasiado corto. Queremos más…
Enhorabuena por este breve memorándum. Solo un detalle: «Charlotte, Emily y *Anne Brönte», no «Jane Brönte» (el subconsciente te ha jugado una mala pasada).
Genial. Solo por ellas es necesario que revivan la sección de «Clásicos que deberías leer aunque te digan que deberías leerlos». Se lo merecen.
Pingback: GENIOS Y REBELDES. LA REVOLUCIÓN ROMÁNTICA – Rumbo a Ítaca
¡Gracias!