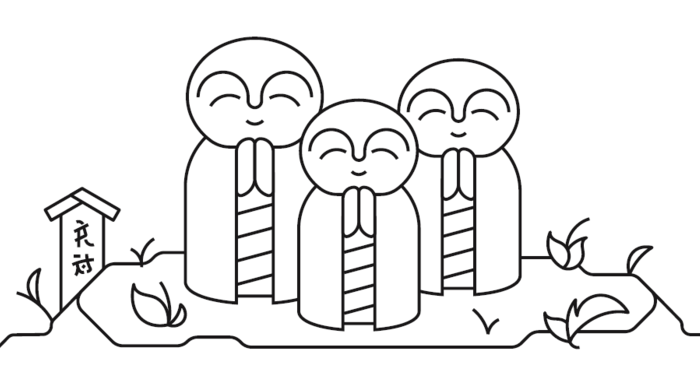
En otros países, cuando una madre pierde al hijo que esperaba o el bebé muere en sus primeros días de vida, tiene un sitio adonde ir a llorar. En Japón es costumbre que las madres y los padres de estos bebés dejen flores, juguetes o comida a los pies de las estatuas Jizo, unas estatuas pequeñas, del tamaño de un niño, ataviadas con gorros y bufandas rojos, que hay en muchos templos budistas. Según la creencia, Jizo es el protector de estos «niños del agua» que han quedado varados en un río sin cauce. En nuestra cultura occidental no hay ningún ritual de despedida. Es más, en países como Estados Unidos se ha convertido en una costumbre que los médicos prescriban algún tipo de medicación —especialmente, opioides— a las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo. Como cuenta Angela Elson en The New York Times, la doctora le recetó Percocet, un potente opioide, y le dijo: «Váyase a casa y duerma». Una pastillita y a dormir. Mañana será otro día. No hay tiempo de pararse a llorar. Con nuestras prisas, y con una tolerancia al sufrimiento cada vez menor, no damos tiempo a que el cuerpo y la mente encajen los distintos reveses de los que la vida está tan surtida. Por supuesto, hay que seguir adelante, y, si se quiere, volver a intentarlo, pero no es buena idea hacer borrón y cuenta nueva. Tampoco lo es vivir demasiado tiempo bajo los efectos de la anestesia.
William Kotzwinkle, autor de El nadador en el mar secreto, en el que narra cómo su mujer pierde al hijo que esperaba tras un parto complicado, dice que «borrar la tragedia sería borrar un pedazo de nosotros mismos». Las pérdidas que vamos acumulando son también parte de nosotros. Una parte esencial de lo que somos.
Por suerte, la epidemia de opioides que asola Estados Unidos no ha llegado a nuestro país. No obstante, tenemos otro problema: apenas hablamos del aborto. Recientemente, la pintora e ilustradora Paula Bonet señaló este tabú al contar los dos abortos espontáneos que ha sufrido en un año. El hecho de no hablar del tema con naturalidad puede contribuir a que en la mente de estas mujeres crezca la idea de que hay algo en su cuerpo que no funciona, que son bichos raros, en definitiva, que no son aptas para ser madres. Sin embargo, nada hay de anormal en un aborto. «Es normal, dicen, que esto suceda (…) Una de cada cinco, más o menos».
Esta frase tan concisa, y tan aparentemente banal, no la dijo un epidemiólogo: la escribió Sylvia Plath en Tres mujeres. Pese a lo descarnado del resto del poema («Pierdo vida tras vida», «forjo una muerte»…), Plath se despoja aquí de toda poesía para decirlo a las claras. Las estadísticas no tienen nada de poético, pero en ocasiones conviene repetir los datos: se estima que entre el 10 y el 20 % de embarazos acabarán en un aborto espontáneo. El riesgo aumenta a partir de los treinta y cinco. En muchas ocasiones no es posible encontrar una causa, ni siquiera en el caso de los abortos recurrentes. Simplemente, es algo que ocurre con frecuencia. Por supuesto, lo más recomendable es seguir las indicaciones de los médicos, evitar riesgos como el alcohol, el tabaco o las actividades físicas intensas. Aun así, como contaba en su relato Paula Bonet, aunque se tomen todas las precauciones, se cuide la alimentación, las horas de sueño… puede suceder.
A pesar de lo anterior, es muy habitual que después de un aborto espontáneo la mujer se sienta culpable. ¿Verdaderamente quería ser madre?, ¿lo deseaba de verdad?
Habría que preguntarse cuánta de esta culpa proviene en realidad de la sociedad en que vivimos. Cabe la posibilidad de que una acabe haciéndose esas preguntas porque quienes la rodean se lo han preguntado, explícita o implícitamente, en más de una ocasión. Al fin y al cabo, las mujeres somos sospechosas habituales.
Nada nuevo, por otra parte: las cuestiones que la escritora y periodista Oriana Fallaci planteaba hace más de cuarenta años en la magnífica Carta a un niño que nunca nació siguen vigentes. Fallaci fue cuestionada como madre desde el principio, cuando decide seguir adelante con el embarazo sola: «Una mujer que espera un hijo sin estar casada es vista, la mayor parte de las veces, como una irresponsable». En aquella sociedad italiana de mediados de los setenta, la maternidad no era solo un deber de la mujer, sino que, además, había de ejercerse siguiendo los cauces habituales de la familia tradicional. Fallaci se encontró con personas que, teniendo esta forma de pensar, que no querían oír hablar del derecho al aborto ni por asomo, en lugar de felicitarla por su embarazo y decirle «pase, póngase cómoda, descanse», le sugerían que «tal vez podría cambiar de idea».
El embarazo de Fallaci se complicó y se vio obligada a guardar reposo absoluto en un hospital. Su jefe contactó pronto con ella para recordarle que «una mujer embarazada no puede abandonar su puesto de trabajo antes del sexto mes» y advertirle que, si no se reincorporaba, le encargaría el trabajo «a algún hombre, porque a-un-hombre-no-le-ocurren-ciertos-percances» (Fallaci era periodista y el encargo implicaba hacer un viaje). Como solo dependía de sí misma para sacar adelante a su bebé, decidió volver al trabajo, lo que, para su doctor, más juez que médico, suponía faltar a sus «deberes más fundamentales de madre, mujer y ciudadana»: lo que iba a hacer constituía «un homicidio premeditado» y la ley debería castigarla «como a cualquier asesino». Del jefe de Oriana no dijo nada.
Por suerte, la sociedad ha cambiado; ahora es mucho más frecuente que las madres trabajen y no es raro que una mujer decida sacar adelante a su hijo sola. Pero, no nos engañemos, si una mujer dice abiertamente que no está dispuesta a renunciar a su trabajo por el hecho de ser madre, no faltará quien la mire con recelo, como si querer avanzar en la carrera profesional la hiciese menos madre. Como si una mujer tuviera que elegir.
Mención aparte merece el comentario del doctor que atendió a Fallaci sobre el deber de la mujer de tener hijos (a ser posible, sanos). Sylvia Plath, madre de dos hijos, se puso en la piel de otro tipo de mujer que suele estar también bajo sospecha: la mujer que no tiene hijos. En «Mujer estéril» se siente observada, en el punto de mira: «Vacía, resueno hasta cuando doy el más ligero paso, / museo sin estatuas, grandioso con sus pilares, pórticos, rotondas. / En mi patio, una fuente brota y se abisma en sí misma (…) Me imagino a mí misma frente a un público numeroso (…)». Este ejercicio de ponerse en la piel de otras mujeres es algo que deberíamos practicar con más frecuencia (también nosotras, que, a veces, sin darnos cuenta, formamos parte de este público numeroso que observa, y cuestiona, lo que hacen las demás). La maternidad no es un deber, sino un derecho. El que se ejerza o no es decisión de cada mujer, dueña y señora de sus ovarios. Decirle a una mujer cómo, cuándo y en qué circunstancias debe ejercer su derecho es coartar su libertad, y no está tan alejado del terreno que dibujan distopías como El cuento de la criada, de Margaret Atwood, o Future Home of the Living God, de Louise Erdrich.
Que se sepa, Sylvia Plath, que escribió sobre el aborto natural en poemas como «Parliament Hill Fields» o «Nacidos muertos», sufrió al menos un aborto. En «Nacidos muertos» escribió: «Estos poemas no viven: triste diagnóstico. / Los dedos de manos y pies crecieron bastante, / sus pequeñas frentes se abombaron por la concentración. / Si no llegaron a caminar por ahí como personas / no fue por falta de amor materno. // ¡No puedo entender qué les ocurrió! (…)». Hace poco se ha sabido que Plath escribió una carta a su terapeuta en la que afirmaba que su marido, el poeta Ted Hughes, la había golpeado brutalmente dos días antes de sufrir el aborto del que iba a ser su segundo hijo. Un proceso judicial, todavía abierto, ha impedido que las cartas hayan salido a la luz, por tanto, no se pueden sacar conclusiones sobre su veracidad. Mientras el proceso se resuelve, los herederos de Ted Hughes han hecho público un comunicado alegando que la correspondencia entre un paciente y su psiquiatra ha de ser confidencial. Además, dicen, de ser cierto que la poeta lo escribió, habría que tener en cuenta que se trata de las palabras de «alguien que estaba sometida a un intenso estrés emocional debido a la aparente desintegración de su matrimonio».
De nuevo, es la mujer, inestable por naturaleza, la que está bajo sospecha. Poco importa que Sylvia Plath hiciera ya referencia al carácter violento de su marido en varios apuntes de su diario (1) (de hecho, cuando los diarios completos se publicaron, algunos críticos amigos del poeta vieron en los apuntes que aludían al carácter agresivo y a las sucesivas infidelidades de Hughes una prueba inequívoca de la paranoia de Plath). Tampoco parecen importar los testimonios de sus familiares y amigos (al parecer, según le contó una amiga de Plath a Paul Alexander, biógrafo de la poeta, Ted había intentado estrangular a Sylvia durante su luna de miel en Benidorm). Ni la biografía de otra pareja de Hughes, Assia Wevill, que describe al poeta como un tirano. Es curioso que Assia, la mujer con la que Ted le fue infiel a Sylvia poco antes de que esta muriera, acabara suicidándose del mismo modo que ella. Y más aún que, en sus diarios, culpara al fantasma de Sylvia Plath de hacerla pensar tanto en el suicidio.
No es casualidad que los herederos del poeta laureado apelaran a la supuesta inestabilidad emocional de la poeta para desacreditarla. Quienes no han pasado por la escuela mensual de la sangre, como dice Fallaci, suelen asociar feminidad con inestabilidad emocional y, por extensión, con irracionalidad. Sufrir un intenso estrés emocional no te convierte necesariamente en una mentirosa. Y, volviendo al tema que nos ocupa, tener altibajos emocionales durante el embarazo tampoco te convierte en culpable de nada. Fallaci describe momentos de alegría y seguridad, pero también de miedo, de duda. El hecho de desear que todo termine, que acaben de una vez las náuseas y los vómitos, no significa que no se quiera ser madre «de verdad». El doctor que la atendió insinuó que a veces el rechazo al bebé se producía de una forma inconsciente: «En casos extremos —y muy lejos estaba él de querer pisar el terreno de la ficción científica o psicológica—, se podía hablar de un pensamiento que mata».
Este tipo de creencias, que, aunque no sea intención del doctor, caen de lleno en el charco de la ficción psicológica, tienen su importancia de cara a elaborar el duelo. Un sentimiento de culpa excesivo, con frecuencia disfrazado de rabia, puede entorpecerlo, alargarlo. Para zanjar el asunto de la culpa de una vez por todas, cedo la palabra al mayor experto en la materia: Sigmund Freud. Cuando murió su hija Sophie, Freud escribió a su yerno una carta de consuelo muy poco freudiana: la muerte «es un acto absurdo, brutal del destino […] del cual no es posible culpar a nadie […], sino solo bajar la cabeza y recibir el golpe como los seres pobres, desamparados que somos, librados al juego de la fuerza mayor».
Una vez encajado el golpe, antes o después, la cabeza tiende a enderezarse. Nos guste o no, la vida continúa, incluso después de este tipo de finales. En literatura decimos que un final es abierto cuando algunas preguntas quedan sin respuesta, cuando hay tramas que no se cierran. Tras salir del hospital, los protagonistas de El nadador en el mar secreto, Diane y Laski, regresan a casa. Es entonces cuando se dan cuenta de que vuelven a ser solo dos. Desde luego, se trata de una imagen devastadora, pero ese «volver a ser dos» contiene también la posibilidad de un nuevo comienzo.
(1) Por ejemplo, 26 de marzo de 1956: lunes por la mañana. París: «(…) me lavé la cara amoratada, con un cardenal de Ted, y el cuello, también magullado (…)».












«…contiene también la posibilidad de un nuevo comienzo…»
Eso es lo que he sentido al terminar este artículo, el deseo de seguir debatiendo. De un nuevo comienzo.
Muy bueno. Felicidades.
Pingback: Tabú, aborto y duelo – Psintonía