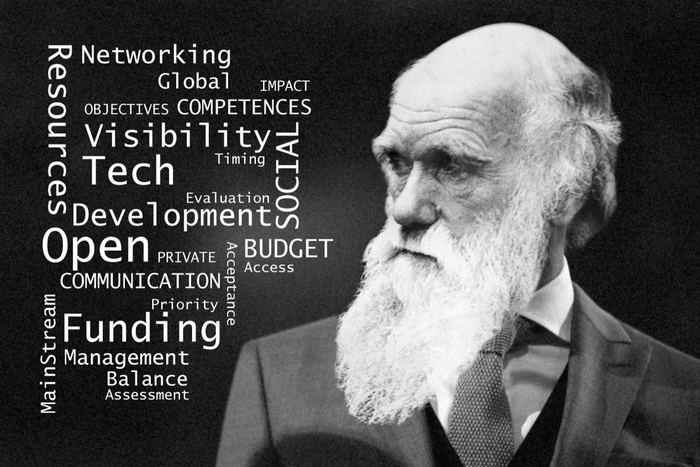
La Real Academia define una burbuja económica como un «proceso de fuerte subida en el precio de un activo, que genera expectativas de subidas futuras no exentas de riesgo». Así pues, se trata de un aumento rápido (y, por ende, poco controlable) de un precio (hay dinero en juego y, por tanto, alguien está ganando o intentando ganar), que se alimenta de esperanzas. Las esperanzas, lo sabemos, suelen ser deseos a menudo irracionales (o, por lo menos, improbables) que peligrosamente descuidan el presente para confiar en un futuro poco factible, un futuro que apuesta por el azar, o sea, que cuenta con la posibilidad de que ocurra lo que no es probable que ocurra. Se llama esperanza precisamente por ser algo que tiene una elevada probabilidad de no suceder. Una esperanza, por definición, no está exenta de riesgos y, precisamente por ser una esperanza, estos riesgos suelen ser bastante inevitables. Lo que pasa con las burbujas es además mucho más curioso, porque su éxito no solamente es improbable, sino que, en muchos casos, es patentemente imposible, y el fracaso es casi cierto. O sea, se sabe de sobra que van a explotar. En muchos casos (las inmobiliarias, los bancos…) no hacía falta un doctorado en economía para entender que alguien estaba chupando de un bote a punto de quebrarse. Tampoco hacían falta superpoderes de videntes o una fina capacidad de cálculo.
En fin, las burbujas suelen acabar con un «se veía venir». De sobra. Pero este es el principio básico de la esperanza: creer en ella aunque las evidencias sugieran patentemente todo lo contrario. Otra característica de la esperanza es la de no depender de uno mismo, sino de los demás. Para resumir, si tienes una esperanza, estás contando con algo que tiene escasa probabilidad de ocurrir y que no depende de ti mismo: a bote pronto, una estrategia incauta, y una apuesta realmente pésima. Mario Monicelli, una piedra angular de la cultura cinematográfica italiana, decía que la esperanza es un engaño inventado por el poder, refiriéndose sobre todo a política, religiones y empresas. Los que tienen mantienen quietos a los que no tienen con una promesa futura para que se agarren a ella y se dejen explotar y manejar día tras día, a la espera de un acontecimiento liberatorio que se pospone continuamente. Muchos prefieren una falsa esperanza a una crónica depresión, olvidando que hay niveles intermedios, como por ejemplo una saludable y coherente planificación, basada en estrategias sinceras y competentes. Yo prefiero las ilusiones a las esperanzas, porque no atañen al futuro sino al presente, y porque no dependen de los demás sino de uno mismo. Pero, bueno, a lo que vamos, las burbujas, espejismos golfos, trucos baratos, que hinchan un producto para sacarle un descarado provecho sabiendo que pronto se vendrá todo abajo y que el coste correrá a cargo de otros.
La construcción y el banco son los casos clásicos, pero está claro que el juego puede funcionar donde sea. Una dinamo para hacer dinero se puede colgar a cualquier sistema que pueda proporcionar clientes, incluso una universidad o un laboratorio de investigación. De hecho, la ciencia hoy en día es un mercado que tira de flujos de dinero entre proyectos e instituciones, y desde hace tiempo los tiburones han olido la sangre de sus heridas. En los currículos de los investigadores ya tiene menos importancia la cantidad de producción científica, y lo que cuenta es cuánto dinero has sido capaz de menear. Y esto es paradójico porque, a paridad de resultados, es más espabilado el que los ha logrado gastando menos recursos. Pero para «la empresa» si no mueves dinero no sirves, y lo de la producción científica es más bien un resultado secundario bueno para cuidarte el ego o para que tu instituto farde en las redes sociales. Y cuando no es empresario, el investigador es cliente de una empresa de servicios tecnológicos, de una agencia o de una revista. Lo importante es que sea un anillo activo de la cadena económica.
Podemos imaginar de sobra los peligros de atar la ciencia al mercado, y lo curioso es que por un lado todas las partes están avisando de los riesgos, pero al mismo tiempo nadie recula. Investigadores e instituciones están alertando a todo el mundo del marketing descarado que se está llevando a cabo en el nombre de la ciencia, pero luego siguen apoyando esta nueva forma de hacer investigación, incluso fardando de que esté estructurada según las reglas del negocio moderno. Todos critican a los mercaderes en el templo, pero pocos se plantean alternativas, tal vez por falta de valentía o de capacidad, o tal vez por el miedo de quedarse fuera del juego. Si criticas a los mercaderes, igual te echan del templo y te quedas sin púlpito.
La misma situación la tenemos también en la educación académica y en todas las universidades del planeta, aunque con ritmos ligeramente diferentes. El estudiante es un cliente que tiene que quedar satisfecho de su estancia, y recomendársela a sus amigos que pagarán las futuras matrículas de aquellos cursos y de aquellas titulaciones. Las grandes universidades invierten en el landscaping, que viene a ser el «dejarlas bonitas», con jardines y cafeterías guais. El docente ya no evalúa a los estudiantes, sino que son ellos los que evalúan el trato recibido, como en un hotel, para que luego la institución decida el futuro de los contratos. Tampoco ayuda que con cierta frecuencia hablemos de estudiantes que priman la juerga, el sexo o el alcohol frente al compromiso, el esfuerzo, o las inquietudes científicas. No es un secreto que muchas instituciones universitarias hoy en día ocupan un nicho cultural que hasta hace pocos años era el de los institutos de secundaria, con la diferencia de que los «chavales» tienen ya edad para poder conducir, comprar botellas y volver a casa después de las doce.
Si consideramos la sinergia entre mundo académico y científico, entramos entonces en una dinámica nefasta: las universidades hinchan los cursos de clientes que luego se enfrentarán a un panorama profesional degradado y, sobre todo, atascado. Las universidades intentan rellenar sus cajas y, si lo logran, se expanden y expanden su metabolismo, sus nóminas, sus exigencias, sus administraciones, ampliándose y ampliando sus necesidades económicas. Y cuando aumentan las bocas a las que hay que dar de comer, no hay vuelta atrás. Las instituciones científicas procuran meter mano en fondos y proyectos y, si lo logran, aumentan sus gastos y sus contratos, ampliando equipos y tecnología en un bucle donde cuanto más ganas, más necesitas. Pero no es un misterio que la ciencia no es precisamente una buena inversión laboral, y entonces hinchar esta fábrica de desamparados para sacar tajada de ellos (las matrículas antes, los proyectos de financiación después) y luego lanzarlos al vacío no parece buena elección. Atención, en particular, a la dinámica formación-empleo. Muchos de los supuestos profesionales de la investigación que salen de la universidad no encuentran una posición como investigadores. Esto, por un lado, se puede achacar a una mala gestión de los Gobiernos, pero hay que reconocer que la cantidad de personas con un título u otro es tan elevada que resulta por lo menos complicado pensar en un sistema donde todos y cada uno de estos profesionales trabajen en su campo especializado. Las plazas de investigación hoy en día son poquísimas, y casi todas a tiempo determinado, generalmente tres o cinco años. Poco tiempo para diseñar una estrategia de investigación seria, y menos para organizarse la vida. Hay muchísimas más plazas como docente universitario, que además a menudo son a tiempo indefinido, aunque con condiciones laborales pobres. Así que el neocientífico que aguanta en las instituciones académicas al final acepta una plaza para enseñar en algún rincón del mundo. Entonces, vuelve a entrar en el sistema de producción de clientes-estudiantes, hinchando el mismo mecanismo que le ha atrapado. Es decir, uno que no ha conseguido trabajar como investigador por falta de oportunidades en el mercado laboral acabará formando más investigadores. Más investigadores que, cuando llegue su turno, no conseguirán investigar, y trabajarán como docentes para formar a más investigadores. Por ejemplo, no hay espacio para un bioquímico, entonces lo metemos a formar más bioquímicos. No necesitamos a este antropólogo, pues lo metemos a formar más antropólogos. Conociendo la relación numérica profesores-estudiantes es fácil calcular el coeficiente exponencial, y ver a Malthus esperando detrás de la esquina. La burbuja. Claro está, a corto plazo todos contentos: la universidad unta los engranajes, el investigador encuentra algo provisional, y el estudiante disfruta del landscaping. Pero no nos engañemos: no va a aguantar para siempre. En nuestros sistemas democráticos hay que seguir manteniendo garantías y derechos a todo el colectivo, incluso —y sobre todo— cuando las cosas se ponen feas, lo cual puede llevar fácilmente al colapso cuando se pasan ciertos umbrales de compatibilidad.
En todo esto, los investigadores quieren ser científicos exitosos, profesores aclamados, gestores productivos, de paso divulgadores de renombre y —por qué no— también padres ejemplares. Se lo exigen las instituciones, es lo que espera de ellos la sociedad y, al fin y al cabo, es lo que reclaman ellos mismos en nombre del derecho a la utopía. Pero el tiempo es el que es, y es el mismo para todos. Y el tiempo no se compra ni se vende, solo se pierde o se aprovecha. Todo el mundo se queja de que entre enseñanza y administración no queda tiempo para investigar, aunque nadie (o pocos) toman la decisión de oponerse al bucle y enfrentarse a las consecuencias de cantar fuera del coro. A menudo se pasa más tiempo pidiendo dinero que ocupándose de la investigación consecuente, y hay muchos más controles para acceder a las financiaciones que luego para averiguar si a la inversión se le ha dedicado un compromiso oportuno. Es un modelo de investigación donde el factor limitante no es el dinero, sino el tiempo. Y mientras el primero hincha la burbuja y seduce a educación y conocimiento, el segundo se agota. Para los que tenemos solo una vida, meterse en este hoyo puede ser una apuesta desde luego poco recomendable.
En resumidas cuentas, la investigación y la universidad se están agrietando entre los mecanismos del mercado, el valor de los investigadores y de los docentes se mide con su potencial de venta, y nadie parece tomar una posición contraria a esta tendencia. El valor se mide en el instante, y nadie lleva la cuenta para previsiones a largo plazo. Cómplice a menudo es el negocio de la información, que con excelentes recursos mediáticos tapa los efectos secundarios y, de paso, monta un ameno circo popular para vender noticias, subiéndose al carro carroñero y aprovechándose del tácito acuerdo entre el sistema académico y el económico. La empresa ha colonizado la ciencia.
A lo mejor es que hay esperanza en que todo se arregle, que una fuerza positiva estabilice esta situación con una solución buena para todos, para seguir fardando en las redes sociales y presentando la vida de un científico con colores agradables y entretenidos, como la historia de un intelectual divertido y majo que cuida y protege los secretos de la vida. Pero, como todas las esperanzas, esta también tiene, estadísticamente hablando, escasa probabilidad de ocurrir. Si no cambia el rumbo, lo más probable es que la burbuja explote y perjudique a quien se encuentre en su entorno. Y, en este caso, no arrasaría solo a los círculos económicos, con sus crisis y sus colapsos que ya conocemos muy bien, sino también a los pilares culturales, cuyas heridas y cicatrices, lo sabemos de sobra, tardan mucho más en recuperarse, a menudo teniendo que pasar por terapias de choque históricamente muy pero que muy dolorosas.
Por supuesto, no todo son pegas. Es indudable que estamos alcanzado un nivel de escolarización y de formación muy elevado, y es razonable pensar que, aunque la calidad esté lejos de lo que sería deseable, la cantidad sigue siendo un factor importante, decisivo. El número de personas que hoy en día tiene acceso a una formación académica es sumamente más alto si lo comparamos con la situación de hace solo medio siglo, y esto es un hecho. Lo mismo pasa con la investigación, y aunque haya graves problemas estructurales, en los últimos años se han hecho inversiones que han permitido a muchos países subirse al carro de la ciencia. Lo que no podemos todavía saber es si estas ventajas compensarán, a largo plazo, los riesgos asociados con una gestión impropia de muchos recursos. Las armas más potentes son también las más peligrosas, y bien sabemos que quien vuela alto se arriesga a caer muy lejos.
Las burbujas son rápidas, no reparten dignamente ganancias y pérdidas, y embaucan a la luz del día protegidas por el manto de un eterno «ya veremos». El libre albedrío otorga la responsabilidad de las propias decisiones, pero también la libertad de elegir, e incluso el legítimo derecho de equivocarse. Pero atañe al individuo, no a las instituciones que, en cambio, tienen el deber moral de evitar una estrategia patentemente nefasta. Es decir, el individuo que elige mal puede que sea sencillamente incapaz, pero, si el fallo es de la institución, las únicas alternativas son incompetencia profesional o corrupción de los objetivos. En el caso de los individuos, puede que haya torpeza, pero en el caso de las instituciones solo puede haber culpabilidad, una culpabilidad que se intenta enmascarar generando algo llamado esperanza: un engaño viejo como el mundo, inventado por el poder.











Genial explicado, al menos lo que llevi sintiendo intuitivamente desde hace tiempo no es síntoma de locura :) Gracias
Sí muy bien explicado. Aunque yo no sé si la esperanza de los incautos está en que las cosas se resuelvan por suerte o en que los responsables de las instituciones, que se supone que son listos y formados, sean esto RESPONSABLES de la tarea social que representa su trabajo, y por tanto estén cuidando de las cosas para que no se produzca la catástrofe… ese es para mi el mayor shock … si lo veía venir yo … cómo los expertos y responsables del tema no han hecho nada … yo me decanto por la corrupción de objetivos, más que por la incompetencia…
Pingback: El precio del saber … | Evolución y Prehistoria