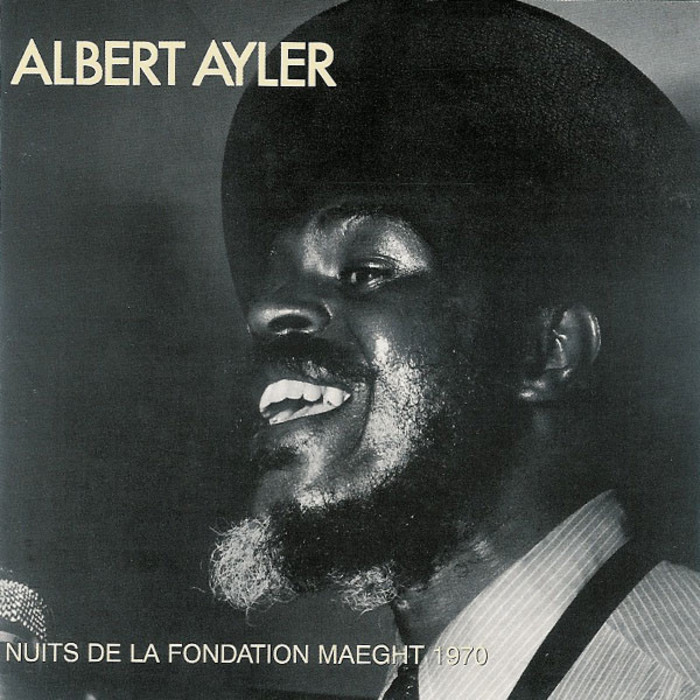
Quienes lo vieron tocar en directo comparaban el sonido de su saxofón con una tormenta, con una sirena de fábrica, con algún estruendo propio de epopeya fantástica. Algo cuyo poder no puede entenderse siquiera escuchando las grabaciones de sus directos: «Había que estar allí», decía uno de sus compañeros de banda, «porque te hacía pedazos». Eso no impedía que otros le otorgasen el apodo de Bicycle Horn, ‘bocina de bicicleta’.
De Albert Ayler se decía que sentía «una urgente necesidad de expresarse mediante el ruido». Sin embargo, se marchó de este mundo en silencio, con sigilo y a escondidas. Un día estaba aquí, al día siguiente dejó de estar. Tenía treinta y cuatro años cuando decidió, o cuando sus demonios decidieron por él, que su viaje entre los vivos había terminado. Dejó tras de sí una obra difícil, abrupta, en muchos momentos casi inasequible. Es irónico, pero la frase más idónea para describir a Ayler es una que él mismo pronunció para describir a su amigo John Coltrane, que había muerto hacía poco: «Era como un visitante en este planeta. Vino en paz y se marchó en paz, pero durante el tiempo en que estuvo aquí, intentó alcanzar nuevos niveles de consciencia, de paz, de espiritualidad. Eso es por lo que considero la música que tocaba como música espiritual. Era su forma de acercarse más y más al Creador».
Al igual que sucede con Coltrane, la música de Ayler no puede ser entendida sin el marco religioso y espiritual desde y para el que fue creada. Una música repleta de símbolos y paralelismos, de onomatopeyas, de significados extra musicales. Algunos han descrito su obra como «música para perseguir a Dios», lo cual es una definición perfecta, aunque creo que mi descripción favorita de su estilo es la que utiliza la poderosa imagen del milagro bíblico del don de lenguas, cuando los poseídos por la divinidad comenzaban a hablar en idiomas incomprensibles. Cuando se dice que Ayler «hablaba en lenguas» con su saxo, es algo más que una metáfora. Extrajo de su instrumento sonidos que nadie antes había producido y que nadie ha vuelto a producir después. Sonidos que eran para ser sentidos, no para ser entendidos, o no con facilidad. Y, claro, no fueron entendidos.
No culparía del todo al público por su incomprensión. El propio Ayler era consciente de que no hacía concesiones y de que la audiencia no iba a captar su trabajo. Aun así, decía que estaba dispuesto a «darle al público estadounidense una segunda oportunidad con mi música. Creo que merecen esa segunda oportunidad». Esto, que puede sonar petulante, era en realidad el sencillo reconocimiento de que tenía claro que su objetivo no era gustar. Hoy, casi medio siglo después de su muerte, se le entiende mejor, aunque su música continúe siendo un laberinto de espinos para la mayoría de los oyentes. Eso sí, analizada desde hoy, queda conectada de manera más obvia con determinadas corrientes y movimientos que no son solo jazz, ni siquiera solo música. Baste decir que fue un hombre que influyó a algunos de sus ídolos; el propio John Coltrane, poco antes de morir, había empezado a continuar su estela. Albert Ayler fue un pionero y un visionario, pero nunca se sintió comprendido y se marchó cuando todavía habitaba en los márgenes del arte.
Si se da el caso de que usted lo escucha y no entiende nada, no se preocupe. No se puede aterrizar de pie en el trabajo de Ayler. Familiarizarse con su música requiere esfuerzo y la voluntad de captar lo que está sucediendo en mitad de la borrasca de gritos y lamentos de su saxo. Incluso después de haberla escuchado muchas veces, en una misma pieza puede haber fragmentos que terminan tomando forma y otros que se nos continuarán escapando. El que le termine gustando o no es una cuestión personal, pero sería un error decir que solo un esnob puede mostrar interés por su música. Su trabajo no fue un experimento gratuito, sino que tuvo un contexto y una historia detrás. Fue admirado, respetado e incluso imitado por algunos de los más grandes nombres del jazz. Quizá contando la historia de este hombre se empiece a captar mejor de dónde venía y qué pretendía expresar.
«Mi música es lo que me mantiene vivo. Debo tocar música que esté más allá de este mundo. Si pudiera tararear mis melodías y vivir como lo hace, pongamos, Thelonious Monk; si pudiera vivir una vida completa así, solamente tarareando melodías, escribiéndolas y estando lejos de todo; si pudiera hacer esto, me llevaría al lugar de donde vengo. Eso es todo lo que le pido a la vida, no creo que puedas pedir más que estar solo y crear desde lo que Dios te ha dado. Porque, sabes, aprendo mis lecciones de Dios. He pasado por todo, así que intento encontrar más y más paz».
El 25 de noviembre de 1970 fue una jornada fría y seca en los noticiarios estadounidenses. La radio contaba que el presidente Richard Nixon acababa de fulminar a su ministro de Interior, Walter Hickel, por criticar con dureza al Gobierno del que él mismo formaba parte. Meses atrás, la Guardia Nacional había tiroteado a un grupo de universitarios que se manifestaban contra la guerra del Vietnam. Cuatro de ellos murieron y otros muchos fueron heridos. Esto había sido demasiado para Hickel, que alzó la voz y provocó su propia destitución. Aquel mismo día, en el otro lado del mundo, el escritor japonés Yukio Mishima intentaba dar un golpe de Estado junto a varios secuaces. Después de atar a su silla al comandante de un cuartel, Mishima arengó a los soldados desde un balcón; cuando estos respondieron con sorna e indignación, decidió practicar el seppuku, esto es, el ceremonial consistente en destriparse a sí mismo para conservar su honor mediante el sacrificio definitivo, el de la propia vida. Uno de sus compinches estaba encargado de acortar la terrible agonía cortándole la cabeza con una espada, segunda parte del seppuku, pero resultó tener el pulso tembloroso y no consiguió completar la decapitación en el primer intento. Tampoco atinó en los siguientes, por lo que un suicidio ritual que el escritor pretendía —como todo lo demás en su vida— estético y solemne, terminó convertido en un enloquecido episodio de charcutería. Solo un par de meses antes, el New York Times había estado reclamando el Nobel para el literato nipón, pero este había terminado decidiendo que su cuello no estaba para colgar medallas.
Aquella fue también una jornada fría y seca en Nueva York, donde ese día se supo de otro suicidio, aunque menos sangriento y menos notorio. El cuerpo sin vida de Albert Ayler apareció en las aguas saladas del East River, estuario al que los neoyorquinos, en un pobre ejercicio de imaginación, habían bautizado como río sin serlo. Algunos creyeron que también esa muerte había sido certificada como suicidio sin serlo y empezaron a circular historias, estas sí, más imaginativas que los nombres de las vías acuáticas de la Gran Manzana.
Una de esas historias contaba que Ayler había sido asesinado de un disparo en la cabeza, método de ejecución tradicional de la mafia, y arrojado al agua con su cuerpo atado a una pesada máquina de pinchar vinilos como esas que aún hay en ciertos bares; todo porque se había negado a hacer ganar dinero a su compañía discográfica. En otras versiones lo habían matado por su raza, aunque los defensores de esta hipótesis no se ponían de acuerdo sobre si los asesinos pertenecían al FBI y lo habían convertido en su objetivo por ser demasiado radical en la reclamación de los derechos civiles o si pertenecían a movimientos extremistas negros y lo habían liquidado por ser demasiado moderado. Eran todas historias sin mucho fundamento, pero no dejaba de resultar irónico que Ayler, artista del que los cronistas suelen repetir con cierta tristeza que «nunca tuvo un público», sirviera de repente como material para las habladurías que no había generado su música cuando estaba aún vivo. Porque, más allá de sus colegas, de un puñado de críticos y de algunos círculos de aficionados europeos, a casi nadie le había importado su trabajo.
La realidad era que Albert Ayler había pasado sus últimos meses mirando hacia el abismo hasta que, usando la famosa metáfora de Nietzsche, el abismo le había devuelto la mirada. El 5 de noviembre, después de la enésima discusión con su novia Mary Parks —en la que ella, desesperada, intentaba arrancarle de la cabeza la persistente idea del suicidio—, Ayler había estampado su saxofón en la televisión del apartamento que la pareja compartía en Brooklyn. Después se había ido y ya no se había vuelto a saber nada de él durante tres semanas. Mary había telefoneado a la policía, preocupada por la terrible posibilidad de que hubiese terminando cumpliendo con los anuncios cada vez más insistentes de que pretendía abandonar este mundo. Cuando la policía encontró el cuerpo, dedujo que Ayler había abordado un ferry que partía desde Brooklyn y que se había arrojado al agua poco antes de llegar a la isla donde se erige la Estatua de la Libertad, convertida en único testigo de su muerte.
La desaparición de Ayler no sacudió al país, porque no era muy famoso entre el gran público, pero sí conmocionó al mundo del jazz. Más en concreto, a su epicentro, Nueva York, a pesar de que nunca había encajado del todo en él. «Conozco bien la escena jazz de Nueva York y no es para mí», había dicho meses antes de morir. Incluso se había mudado de barrio, cambiando la trepidante Manhattan por el más benigno Park Slope, un ordenado conjunto de hileras de flacos adosados con escaleritas ante la entrada, de esos tan abundantes en el pintoresco oeste de Brooklyn. Había pasado siete años viviendo en Nueva York, desde principios de la década de los sesenta, porque era la capital mundial del jazz, el sitio en el que había que estar para dejarse ver y oír, la escena en la que hacer contactos. En el círculo de los grandes jazzmen no se entraba por votación popular, como sucedía tan a menudo en el mundo del pop y el rock, o como había sucedido también durante la era del swing. En el jazz neoyorquino había que ganarse la plaza por oposición. El aspirante iba a Manhattan, trataba de hacerse un hueco en los clubes para que lo escuchasen aquellos cuya opinión de verdad importaba y, si era lo bastante bueno, terminaría siendo contratado como escudero de algún músico establecido. Una vez asociado a una figura relevante, el recién llegado tendría la posibilidad de desplegar las alas y grabar, actuar y publicar bajo su propio nombre.
Albert Ayler había llegado a Nueva York en 1963 y había superado la oposición con calificaciones brillantes. Se había hecho un nombre entre los músicos con la rapidez de un fenómeno meteorológico. Llegó, tocó y, más que convencer a los líderes de la escena, los dejó aturdidos. Aprobó todos los exámenes excepto uno: el del público. Nunca llegó a triunfar.
En la capital del jazz malvivió en el empeño de dejarse llevar por el mismo idealismo pictórico que impulsaba a Ornette Coleman y por la misma espiritualidad abstracta que tenía la obra de John Coltrane, pero llevándolo todo a terrenos más extremos que desconcertaban al público. Ni siquiera sirvió que Coltrane se convirtiese en su mentor y amigo, lo cual, en aquella época, equivalía casi a haber sido avalado por un ente divino. Pese a contar con respeto unánime de la nobleza de la vanguardia jazzística, para los los aficionados era como si Ayler hubiese entrado en ella por la puerta de atrás. Llegaba a fin de mes aceptando préstamos de familiares, de amigos, de colegas, del propio Coltrane. En una ocasión, cuando le preguntaron por su falta de éxito, respondió con una lacónica frase que se convertiría en su lema post mortem: «Si hoy a la gente no le gusta mi música, algún día le gustará». Ayler no grabó un My Favorite Things o un Kind of Blue. No tenía un disco que estuviese a medio camino entre lo accesible y lo revolucionario. No había una antesala cómoda a su música. Por eso rara vez tenía un dólar en el bolsillo.
Las dificultades económicas que atravesó en sus menos de diez años como músico profesional en Nueva York contrastaban con el entorno acomodado del que provenía. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un tranquilo suburbio de Cleveland, Shaker Heights, idílico serpenteo de callecitas bordeadas por árboles, céspedes impolutos y bonitas casas; un barrio que parecía salido de cualquier amable comedia sobre la clase media y el sueño americano. Ayler creció, según sus propias palabras, siendo un «niño de mamá». Su padre, Edward Ayler, tocaba el saxo y el violín en la iglesia y en algunos bares locales; le enseñó la técnica básica de varios instrumentos bajo una disciplina severa. La familia era muy religiosa y acudía con regularidad a la iglesia, donde el pequeño Albert absorbió las tonalidades y los requiebros emocionales del góspel, una de las influencias que, de manera siempre sorprendente, aparecerían más tarde en su estilo. Cuando Ayler aullaba, gruñía y lloraba con su saxo, estaba recreando el apasionamiento de los vocalistas de góspel. Por ejemplo, el amplio y exagerado vibrato que imprimía a algunas notas, que otros muchos saxofonistas de jazz evitaban por considerarlo un recurso artificioso y facilón, era una imitación de los cantantes de himnos.
El quinceañero Ayler prontó empezó a dar muestras de un talento excepcional. Además de las clases regulares, tocaba el oboe y el violín en la orquesta de la escuela y tomaba clases particulares de saxofón. Su talento precoz le permitió tocar en la banda del armonicista de blues Little Walker, aunque solo lo acompañó durante las vacaciones estivales de un par de cursos del instituto. Estudiaba música académica, pero también conocía bien la vanguardia y solía dejar atónitos a los músicos de su ciudad con su inesperado dominio del bebop, el intrincado y revolucionario estilo que había hecho trizas las convenciones del jazz, y al que él haría trizas ─aunque dentro de su reducido universo─ poco más tarde. En la escena de su ciudad lo apodaban «el pequeño Bird», en referencia a Charlie Parker; un sobrenombre que lo dice todo sobre la magnitud de sus tempranas habilidades. Ante el asombro de sus conocidos, tocaba las intrincadas melodías de Parker para calentar antes de cada actuación. Su padre no veía con simpatía esos experimentos y, cada vez que Albert se dejaba llevar por sus influencias vanguardistas, le decía: «¡Vuelve a la melodía y deja de tocar esos disparates!»
Ayler era muy prometedor, pero no siguió los trillados caminos del músico joven. A los dieciocho años, recién terminado el instituto, se alistó en el ejército. Semejante decisión lo alejó de la vanguardia jazzística no en lo estrictamente musical ─él iría construyendo trincheras artísticas a su manera, desde la distancia─, pero sí en lo profesional. El trabajo de soldado era estable y seguro; en el ejército, además, había muchos músicos jóvenes con los que tocar, así que podía matar el gusanillo. Pero aquello era incompatible con el desarrollo de una carrera musical en los Estados Unidos. Pasó varios años estacionado en bases francesas y suecas, madurando como músico y actuando de manera profesional en sus ratos libres, pero viviendo en el anonimato a distancias oceánicas de lo que se cocía en su país.
Con una extraña vocación por los esquemas musicales más excéntricos, no tardó en alejarse de los convencionalismos. Durante una actuación en Dinamarca, estaba entre el público el escritor, pintor y músico de jazz Ted Joans, quien describió el temprano estilo de Ayler como «una gigantesca marea de música aterradora». Inseguro ante la perplejidad que su estilo provocaba, Ayler terminó de decidirse a seguir su propio camino cuando conoció al cómico Redd Foxx (el mismo que años después sería conocido por su participación en la serie televisiva Sanford and Son). Cuando el actor habló con Ayler y comprobó que estaba repleto de inseguridades, le dio un consejo que seguiría al pie de la letra: «Toca aquello en lo que creas». También le insufló ánimos conocer al genial pianista Cecil Taylor, uno de los pocos individuos en el mundo del jazz cuyo concepto de la música estaba en sintonía con el suyo; de hecho, ambos giraron juntos por Europa. Las orgías atonales en las que se embarcaban, ni que decir tiene, eran laberínticas y desasosegantes.
Durante su estancia en Suecia, Ayler revolucionó la pequeña pero comprometida escena jazzística local. Allí grabó sus primeros discos, Something Different!!!!!! y My Name is Albert Ayler, acompañado por una banda de músicos suecos. Nunca se sintió orgulloso de aquella etapa. Tenía veintiséis años y una técnica prodigiosa, pero consideraba que su estilo estaba todavía por madurar. Eso sí, por más que él desdeñase aquellos álbumes, escuchándolos se percibe con mucha claridad qué era aquello para lo que no hay adjetivo obvio pero que llamaría la atención de músicos mucho más famosos y respetados. Su forma de tocar era sangrante e impulsiva, como si el saxo intentase hablar el idioma de los humanos y hasta superar su rango expresivo. Ya por entonces mostraba un abierto desdén por la afinación y la corrección rítmica o armónica del fraseo. No porque fuese técnicamente incapaz, pues demostró muchas veces que era un auténtico virtuoso. Simplemente no se movía en esos parámetros. Incluso el revolucionario Ornette Coleman, patriarca del free jazz y una de sus mayores influencias por entonces, conservaba aún un cierto respeto, si no por las convenciones estructurales de las piezas musicales, sí por determinadas convenciones del propio saxofón como instrumento. Pero Ayler tocaba ya de una manera que no se parecía a la de nadie.
No estaba haciendo la música rompedora que él buscaba en su cabeza, pero sí era capaz de sorprender con los arrebatos de un instrumentista que había cultivado su estilo a miles de kilómetros de distancia de las miradas correctoras de los machos alfa del jazz, de los puntillosos críticos y del malcriado público estadounidense. Al año siguiente de grabar los discos suecos —de los que nadie tuvo la menor noticia en Estados Unidos—, Ayler dejaría el ejército y volvería a su país para establecerse en Nueva York. Nunca llegaría a triunfar allí, pero al poco de pisar los escenarios de los clubes de Manhattan atrajo la atención de los demás músicos, quienes se preguntaban sin duda de dónde había salido aquel individuo y cómo era posible que nunca hubiesen oído hablar de él.
En Estados Unidos, irónicamente, empezó grabando para sellos europeos porque casi nadie sabía quién era. Por ejemplo, publicó su primer disco americano, Spirits, con una discográfica holandesa (aunque poco después sería reeditado en su país bajo el nuevo título de Witches and Devils). Practicaba un free jazz similar al de Coleman en espíritu, pero con mucha mayor agresividad como instrumentista; valgan como ejemplos New York Eye and Ear Control, la alucinógena banda sonora que grabó para una película, o discos como Spiritual Unity. Su inclinación a incluir elementos no jazzísticos empezó a hacerse evidente en Spirits Rejoice, donde combinó el free jazz con las marchas militares que había aprendido durante sus años como soldado y con las marchas de vientos tradicionales de Nueva Orleans. Continuó su insólito mestizaje en Love Cry, donde las obsesivas fanfarrias cuartelarias iban acompañadas, a veces, de enloquecidos fragmentos vocales cantados por él mismo.
Ayler publicaba sobre todo para ESP, un sello que le concedía total libertad con la contrapartida de obtener muy escasa repercusión. Fue John Coltrane quien intentó que obtuviese mayor reconocimiento. Por entonces no solo se había convertido en su amigo, sino que había empezado a incorporar el estilo de Ayler a su propia música. Aunque solo actuaron juntos una vez, mantenían largas conversaciones sobre teoría musical y vanguardia. Coltrane acababa de publicar su obra maestra, el inmenso A Love Supreme, que había cosechado críticas entusiastas y había sido un bombazo comercial, multiplicando por más de diez las copias que Coltrane estaba acostumbrado a vender. Sin embargo, Coltrane no estaba interesado en continuar por esa senda aunque le reportase mucho más dinero. Era un hombre que hacía música por motivos espirituales y los discos de Ayler le habían causado tal impacto que quería continuar ese camino, aun sabiendo que podía suponer una bofetada para muchos de sus nuevos (y viejos) oyentes. En discos como The John Coltrane Quartet Plays, Ascension o Meditations se pone de manifiesto la transformación provocada por la influencia de Ayler. Incluso aparecían de vez en cuando los fraseos góspel y los arpegios que recordaban a las bandas militares. Coltrane le dijo a Ayler en una ocasión, después de publicar Ascension: «Empecé a grabar el disco y descubrí que estaba tocando como tú». Ayler, por descontado, esquivó el elogio insistiendo en que Coltrane estaba tocando así simplemente porque había encontrado la libertad.
En 1966, viendo que Ayler no llegaba a ninguna parte, Coltrane acudió en su ayuda y presionó a Impulse!, la compañía donde él mismo publicaba, para que contratase a su amigo. Sobre el papel, compartir discográfica con semejante coloso del jazz era una mejor plataforma desde la que darse a conocer, pero la respuesta del público hacia la música de Ayler continuó siendo nula. Era inaccesible incluso para una parte de los aficionados al jazz vanguardista. Otros colegas hacían también música difícil, pero protegidos por el marchamo del prestigio acumulado durante etapas anteriores. John Coltrane había trabajado con varios de los más grandes nombres del jazz y se había convertido él mismo en un grande dentro de un estilo como el bebop; después, había alcanzado la cima con A Love Supreme, que era un disco complejo, pero no particularmente difícil de escuchar. Ornette Coleman había sido un iniciador, el hombre que había gestado y bautizado el free jazz, por lo que estaba rodeado por una aureola de pionero. Ambos tendrían un público incluso cuando se adentrasen en territorios pantanosos. Un hipster —como se llamaba entonces a los aficionados al jazz puntero— podía ir a un concierto de Coltrane o Coleman y quizá no entender mucho de lo que tocaban, pero sí sentir que estaba viviendo la experiencia de contemplar a los reyes de lo cool, de manera no muy distinta a la gente que hoy acude a grandes festivales o va a ver a AC/DC aunque no tengan ni un disco de la banda en casa. Por el contrario, no existía un aliciente semejante para comprar discos de Ayler, quien, a ojos del público, no era nadie.
En su obra apenas hay anclajes similares a los que Coltrane usaba en A Love Supreme o un estricto control del aparente desorden al estilo del Miles Davis de finales de los sesenta. Como toda la música basada en la improvisación salvaje y la ruptura con las reglas familiares de la armonía y el ritmo, la obra de Ayler suele contener momentos álgidos y momentos confusos. El captar cuáles son los momentos álgidos y poder disfrutar con ellos no depende de un proceso de racionalización consciente, ni creo que exista ningún manual que explique cómo llegar a distinguirlos. Es como aprender a apreciar sabores como el picante, el vinagre o las bebidas alcohólicas, algo que se consigue mediante una exposición progresiva al estímulo. A nadie le gusta el alcohol cuando lo prueba por primera vez. Supongo que todo aficionado a la música ha pasado muchas veces por este proceso: alguien cuyo criterio respetamos habla de las bondades de una obra que es muy compleja y la escuchamos para ver de qué va. No entendemos nada a la primera. Poco a poco, dedicando atención (y, por qué no decirlo, esfuerzo) nos familiarizamos con ese tipo particular de expresión musical y empezamos a entrever aunque sea una pequeña parte de las intenciones del autor. El escuchar otras muchas obras de otros autores que usan un lenguaje similar y cuya complejidad es creciente ayuda en ese proceso. Nadie que nunca haya escuchado jazz puede exponerse en frío a la música de Ayler y pretender obtener algo de ella, cuando hay décadas de tradición sin las que su música, en efecto, parece no tener sentido.
Esto explica el desánimo que, ya en su día, podía sentir el oyente medio ante sus discos y conciertos. Es verdad que en Europa se lo entendía más, o acaso el público europeo tenía una actitud más abierta hacia lo incomprensible. Cuando Ayler, aún en el ejército, empezó a tocar en clubes suecos, los oyentes parecían entusiasmados, lo cual no dejaba de sorprenderlo. Sabiendo que en realidad no entendían su música, les preguntó qué era lo que les gustaba tanto. La respuesta de un espectador le hizo pensar: «Si la música que tocas es la que sientes, entonces es hermosa». El que esa apertura europea fuese real o fingida era lo de menos. En Europa, Ayler encontraba respeto y una disposición a dejar que desarrollase sus experimentos; allí tenía el público del que carecía en su país. Por descontado, jugaba también un papel esa hipnotizada veneración que los europeos siempre hemos sentido hacia los músicos estadounidenses porque provienen de la moderna Roma imperial, del epicentro de donde está surgiendo casi todo desde hace más de un siglo, pero es una veneración sincera y merecida porque la cultura estadounidense se la ha ganado a pulso.
En Nueva York, sin embargo, Ayler era un músico más y el público, mucho más cínico y acostumbrado a poder elegir cada noche a qué coloso ir a ver con solo caminar unos metros más allá en la misma acera, carecía de esa capacidad casi infantil para el asombro. Pensemos que solo en una calle, la 52, el historial de aperturas y cierres de clubs de jazz era superior al de muchas otras ciudades juntas. En la Nueva York de los años sesenta, Ayler solo asombraba a otros músicos que sí entendían lo que él estaba haciendo, pero su figura quedaba diluida en mitad de una escena repleta de ofertas más asequibles o rodeadas de la mística de la fama.
Su nueva discográfica, Impulse!, empezó a perder la paciencia y a presionar para que grabase discos más comerciales. Ayler, en una decisión quizá impulsada por las apreturas económicas que experimentaba desde que vivía en Nueva York, aceptó. El resultado fue un álbum compuesto de rhythm & blues completamente convencional como el que había tocado durante su adolescencia. Titulado New Grass, dejó descolocados a los pocos seguidores fieles que tenía. Y a la crítica, que —ya fuese de manera sincera o por efecto del respeto que tenían por Ayler colosos como Coltrane— llevaba un tiempo tratándolo con mucha consideración. New Grass era muy accesible, desde luego, pero falló en interesar a un público más amplio. Era poco inspirado y, para colmo, contenía un tipo de rhythm & blues que sonaba anticuado. La forma de tocar de Ayler seguía siendo fiera y muy reconocible, porque su peculiarísima manera de expresarse era incontenible. Pero estaba muchas veces reducida a fraseos monótonos. No es que no hubiera cortes a rescatar, pero nada realmente llamativo. Sus oyentes, acostumbrados a tener que esforzarse para asimilar su música, se encontraban de repente con un disco que era todo lo contrario. Otros músicos de jazz han grabado canciones con la clara intención de ser accesibles y comerciales, pero con más inspiración. Los ejemplos son incontables. New Grass no era uno de esos ejemplos.
Las malas críticas y el desinterés de la audiencia por New Grass le mostraron que no tenía sentido intentar repetir fórmulas de cuando era un adolescente. Había hecho la única música fácil que le salía de manera sincera, el rhythm & blues, pero la hacía al modo de 1955. Eso no tenía sentido en 1968.
El fracaso de New Grass no fue lo peor. John Coltrane murió a los cuarenta años, fulminado por un cáncer de hígado. Para Ayler fue un hecho difícil de asimilar (llegó a decir que Coltrane había renunciado al tratamiento médico para ponerse en manos de algún gurú hinduista, aunque la viuda lo desmintió). De cualquier modo, casi podía decirse que se quedaba huérfano sin Coltrane, que había sido su principal apoyo en los círculos del jazz. Ayler dejó conmocionados a quienes asistieron al funeral, en el que hubo, cómo no, música en directo. Se puso a tocar, parando un par de veces para soltar exclamaciones de dolor, y los demás músicos presentes jamás olvidaron la escena porque, según Wayne Shorter, Ayler estaba «llorando con su instrumento». Existe una grabación del evento, como también de la igualmente impactante intervención de Ornette Coleman.
Poco después, su hermano Donald Ayler, que llevaba un tiempo tocando la trompeta en su grupo, sufrió un colapso psicológico. Albert lo había convencido para que se mudara a Nueva York con el fin de vivir de la música junto a él, pero lo convenció desoyendo a su madre, que le había advertido de que Donald era demasiado frágil y sensible para la intensa vida en la voraz capital del mundo. Desde que su hermano (que, por cierto, lo sobrevivió muchos años) se vino abajo, Albert Ayler empezaría a sentirse tremendamente culpable —un síntoma de depresión, probablemente—, considerándose causante de sus trastornos y atormentándose más allá de lo razonable, hasta empezar, con el tiempo, a darle vueltas a la idea del suicidio.
Ayler siempre había sido religioso, pero dio un vuelco hacia una espiritualidad mucho más marcada por constantes menciones al libro del Apocalipsis y visiones que describía a sus amigos. No es que hubiera perdido el juicio; seguía siendo el de siempre, un hombre de carácter reservado pero cortés, afable y carismático (alguien describió su presencia como «cósmica»). Seguía siendo profundo, inteligente y buen conversador. Era, simplemente, como si su religiosidad se hubiese llenado de imaginería profética, que aparecía constantemente en sus conversaciones y cartas.
En lo musical, con todo, estaba iniciando una etapa más fructífera. Dejó de lado el rhythm & blues formulario y volvió al jazz libre, pero barnizado por nuevos estilos que le interesaban, como el rock psicodélico o un blues eléctrico mucho más sincero y visceral que el de New Grass. El resultado fue un disco titulado Music is the Healing Force of the Universe («La música es la fuerza sanadora del universo»), que estaba muy influido por el Coltrane conceptual de A Love Supreme. Contó por primera vez en la banda con un músico de rock, el guitarrista Henry Vestine, que tocaba con Canned Heat y con quien desarrolló una inesperada compenetración creativa. La conexión no era, en realidad, algo sorprendente. Canned Heat tocaban blues rock y Ayler había tocado blues eléctrico en su juventud, pero además el estilo de Vestine a la guitarra tenía paralelismos con la idiosincrasia de Ayler. Music is the Healing Force of the Universe era no solo una de sus obras maestras, sino que significaba un paso importante hacia una dirección en la que, si su música seguía siendo difícil, tenía resquicios por los que empezar a absorberla sin tener que pensar demasiado. Aún había free jazz hiperespacial, como en los indescriptibles enjambres de gaitas de «Masonic Inborn», pero también blues que sonaba, ahora sí, sincero.
En la grabación de su siguiente disco continuaba estando muy inspirado. Continuaba formando una pareja bien avenida con Vestine; basta ver cómo ambos se descolgaban con locuras como «Untitled Duet», un psicótico dúo de guitarra y gaita. En otros temas, su free jazz llegaba a estar en la onda Sun Ra, como en «Desert Blood». Con todo, continuaba siendo sencillamente él mismo; en «Birth of Mirth», por ejemplo, su saxo sonaba todo lo desbocado que podía esperarse de él.
Ayler ya no viviría para ver publicado este disco, que se editaría de manera póstuma con el melancólico título The Last Album. Poco después de su muerte, su discografía empezó a ser apreciada como lo que era: el trabajo de un hombre que había seguido su propia senda y había ejercido una influencia decisiva sobre gigantes como John Coltrane, cuya última etapa no hubiese existido sin Ayler, o Pharoah Sanders, el mismo a quien Ornette Coleman calificaba como «quizá el mejor saxo tenor del mundo». El mismo Ayler había dicho: «Coltrane es el Padre, Pharoah es el Hijo y yo soy el Espíritu Santo». Su búsqueda de Dios terminó en una fría bahía neoyorquina; su leyenda, en cambio, no había hecho más que nacer.












Nice
«New Grass» es bastante flojo, sí, pero tiene este temazo en el que Ayler toca como un dios:
https://www.youtube.com/watch?v=Xew36X6_Uko
Tengo uno de sus vinilos y la verdad que para mí es un genio. Inspira escucharlo
Me ha gustado muchísimo y soy alguien a quien NO le gusta el jazz.
Probablemente porque, como bien dice en uno de los párrafos, no he dedicado ningún tiempo ni esfuerzo a entenderlo para disfrutarlo.
Me ha recordado la frase de Morgan Freeman en «Cadena perpetua»: «No sé qué coño estaban cantando aquellas italianas pero, a veces, te encuentras con algo tan bello que da igual que no lo entiendas, está ahí y hace del mundo algo mejor» (citada de memoria)