
A Clara Janés y Jenaro Talens, podríamos describirlos, recordando aquel inolvidable clásico de Hollywood, como «la extraña pareja» de la poesía contemporánea española. Dos nombres de referencia, tanto en su trayectoria profesional como en su obra poética, Clara es académica de la Lengua, Jenaro catedrático emérito de Literatura Comparada en la Universidad Ginebra y de Comunicación Audiovisual en la de Valencia, ambos distinguidos ensayistas y celebrados traductores, ambos acumulan premios y distinciones, ambos han influido y siguen influyendo de manera decisiva en las letras españolas. También se cuentan entre las pocas plumas de la poesía española capaces de incluir solventemente la ciencia en su discurso poético. Y sin embargo, estos laureados poetas tienen algo de outsiders, nadadores a contracorriente, dinamiteros de tertulias, aguafiestas de cenáculos y terroristas urbanos, de esos que siempre llevan la contraria, de esos que no adulan ni se callan, de esos que todavía se creen que la poesía es un arma cargada de futuro.
Clara, ¿cómo ves tú tu evolución a lo largo de tu vida y de tu carrera? ¿Te ves a ti misma como alguien que ha sido sobre todo una traductora o sobre todo una poeta? ¿Cómo juega la Academia en estas cosas?
Clara: La verdad, no me suelo encasillar en casi nada, soy alguien que va buscando y siempre va hacia delante; quizás el móvil empieza con la poesía y antes de la poesía el ritmo. Hay un ritmo en los pasos, en cada gesto, en cada pausa, un biorritmo que anticipa la palabra. Y claro, están la herencia y la educación. Mi madre era pianista, mi padre poeta y mi abuelo materno era un gran traductor, apasionado por los astros. Él me enseñó los nombres de muchas estrellas antes de que yo cumpliera los tres años. Todos esos elementos forman el núcleo que me define.
Música, ritmo, traducciones y los nombres de las estrellas. No está mal.
Clara: Sí, las tres cosas. A mí me parece fascinante que me pueda acordar del día que murió Rajmáninov, porque yo solo tenía tres años y, sin embargo, recuerdo perfectamente a mi madre y una amiga suya escuchando el Concierto número 2 ese día. La música permeaba mi infancia.
Pero hay otro elemento importante que quiero mencionar, algo que tiene que ver con las conversaciones oídas de pequeña. No entendía gran cosa, pero sabía que trataban sobre la guerra y todas sus calamidades. Y, en esas conversaciones, se mencionaba a personas que habían ayudado a mi padre o a mi familia y, a menudo, no eran, digamos, de «nuestro bando», sino de los otros. De ahí viene la noción de que se puede tener amigos en el otro bando, es decir, que el otro no es diferente a ti. La cuestión del «otro» apareció también en esos primeros años en mi mente. Creo que ese ha sido un elemento esencial.
Jenaro, te he oído mencionar muchas veces que la poesía sin sentido del ritmo no es poesía.
Jenaro: Bueno, a veces exagero. Hoy no sería tan estricto, pero sí que es cierto que, al menos para mí, la poesía es inconcebible sin la melodía y el tono que estructura el ritmo, quizás porque mi primera memoria tiene que ver con la música.
Igual que Clara. Me pregunto si será coincidencia o es imprescindible venir de familia de músicos para ser un buen poeta.
Jenaro: No creo que se pueda generalizar, pero lo cierto es que mi padre era músico y yo le acompañaba, cuando no estaba en el colegio, a los ensayos. Él era clarinete solista en la Banda Militar del Regimiento de Infantería de Córdoba n.º 10, en Granada, y yo me iba a menudo con él al cuartel donde ensayaban o al foso del Teatro Isabel la Católica (porque también tocaba como solista en la orquesta del teatro) cuando había zarzuela o revista. Mi padre vio que yo tenía buen oído y me enseñó a solfear muy pronto, de hecho solfeaba antes de saber leer y nunca fallaba una nota.
Otra influencia en mi infancia fue la de mi abuela. Era analfabeta, venía de un pueblo de la Alpujarra, Órgiva, y contaba historias como nadie; era una de esas narradoras orales que han transmitido la literatura desde el albor de la humanidad. Mi hermano, que fue un gran novelista, siempre quiso escribir historias como las de mi abuela y, de hecho, se inspiró en ella para su libro La parábola de Carmen la Reina. Así es como la llamaban en el pueblo de joven porque, por lo visto, era muy guapa.
Mi abuela nos contaba la misma historia una y otra vez y nunca nos cansábamos de oírla. A mí lo que me impresionaba de sus narraciones no era tanto el argumento, que cambiaba sobre la marcha, como el carácter rítmico, cíclico y repetitivo que tenían. Imagino que la buena memoria también influye. Y la mía se educó rítmicamente. Podía recitar de corrido a Espronceda, a Quevedo, a Lope… antes de empezar el bachillerato.
Curiosas lecturas para un chaval. Por esa época yo leía a Salgari y a Julio Verne.
Jenaro: Sí, eso era lo normal, aunque, bien pensado, a los diez o doce años mis amigos leían tebeos y jugaban al fútbol. A Salgari y Verne no me acerqué hasta la adolescencia, pero yo de niño leía a Cervantes, a Lope de Vega, a Fray Luis (también El Coyote y las novelas del Capitán Mayne-Reid). Incluso a Beckett, de quien leí en francés con catorce años Fin de partie. Sin entender nada de nada, por supuesto. Y la razón no deja de ser curiosa: era muy solitario y tenía acceso a todos esos libros porque un vecino del barrio que se iba a Argentina vendió todo lo que tenía y mi padre le compró su biblioteca. Yo era un lector insaciable, pero es que además a esa edad uno no distingue del todo entre realidad y ficción, y aquellos autores se convirtieron en parte de mi familia.
Déjà vu. La biblioteca familiar donde se refugia el niño solitario y demasiado sensible para su beneficio. Suena muy familiar…
Jenaro: Sí, y no solo la biblioteca, sino la actitud de los padres. Recuerdo una vez, tenía seis o siete años, paseando con ellos y mi hermano pequeño por la plaza de Bib-Rambla, que mi padre me dijo: «Bueno, y tú, ¿qué quieres ser de mayor?», y yo contesté: «Escritor». Mi padre ni se inmutó, simplemente me dijo: «Estupendo, pues ya sabes, a estudiar mucho» [risas]. Si un hijo mío me hubiera contestado así, lo más probable es que lo hubiese enviado al psiquiatra.
Clara: Yo con seis años dije que quería ser astrónoma y mis padres me compraron un telescopio. Con él se veía la Luna maravillosamente, pero las estrellas seguían estando muy distantes, seguían siendo simples bolas de luz. Para contemplar el cielo de noche, saltaba desde mi habitación a la terraza —habría poco más de un metro de altura— y me instalaba allí con mi telescopio, pero, nada, las estrellas, que eran mi objetivo, eran meros puntos. Esto me enojaba, pero a la vez creo que supuso algo muy importante: la sensación de la profundidad de la noche. Al fin, abandonaba el telescopio y me dejaba inundar por la noche.
La astronomía como motor de la poesía.
Clara: Sí, sí. Para mí fue una influencia muy temprana y la ciencia sigue siendo una de mis mayores vías hacia el poema.
Curioso. Los dos habéis estado muy cerca de las ciencias, algo no tan frecuente en las vanguardias poéticas españolas.
Clara: La cuestión era —y este era el problema— que el sistema educativo te obligaba, y aún te obliga, a elegir entre ciencias y letras. En mi caso bastante pronto, en quinto de bachillerato. Yo no podía elegir ciencias porque iba a trabajar en la editorial con mi padre y tuve que elegir letras.
Jenaro: Yo quise ser escritor desde pequeño, ya lo he dicho, y también que a mi padre le parecía bien, siempre y cuando tuviera una profesión como Dios manda. Lo único que él tenía claro es que no quería que fuera músico, porque decía que si me dedicaba a la música lo iba a pasar mal. Lo mejor sería hacer algo que me diera de comer. Pero, si con la música no te ganabas la vida, imagínate con la poesía. Nunca se le pasó por la cabeza que me fuera a dedicar a algo tan inútil, salvo en mis ratos libres. Y a mí se me ocurrió estudiar algo que se pareciera a la música y a la poesía y fuera útil, y pensé en dedicarme a las matemáticas.
Es decir, relacionaste música, poesía y matemáticas. Es una noción que yo mismo y muchos científicos suscribiríamos, pero no muy corriente entre la gente de letras.
Jenaro: Pues yo lo vi claro enseguida, quizás porque las matemáticas se me daban bien. De hecho, las mejores notas en la universidad (empecé Económicas y luego Arquitectura) las tuve en Análisis Matemático y en Cálculo Infinitesimal, porque era lo que, de alguna manera, a mí me ayudaba a pensar y a estructurar mi cabeza. Resolver problemas es como escribir un poema. De hecho, cuando tuve que elegir en quinto de bachillerato hice lo contrario que Clara, opté por ciencias. Yo estudiaba en los hermanos maristas y recuerdo que mi profesor de Literatura, que me había puesto matrícula de honor y al que le constaba que me gustaba mucho la poesía, se quedó asombrado. «¿Y cómo te vas tú a ciencias?», me preguntó y le contesté: «Porque a mí lo que me gusta son las matemáticas». Sin embargo, más tarde, en la universidad, ninguna de las carreras que empecé me apasionó y acabé en Letras, tan coyunturalmente como en el caso de Clara. Creo que, de haber empezado Ciencias Exactas, a lo mejor las cosas habrían sido diferentes en mi trayectoria.
Aunque, curiosamente, el factor que me decidió por una carrera de ciencias fue el deporte. Descubrí (o más bien descubrió mi profesor de gimnasia, por pura casualidad) que era un buen corredor, me llevó a un campeonato provincial como atleta de relleno, decidí esforzarme porque no quería hacer el ridículo, gané la carrera y de paso batí el récord de la provincia [risas]. De ahí fui a los campeonatos escolares en Madrid, a los juveniles de España en Pamplona, donde quedé segundo, y después a los campeonatos de Europa de la FISEC en Lisboa, y de ahí a la selección nacional, con diecisiete años. Cuando me ofrecieron la beca en la Residencia Blume, pensé: «Tengo que buscar algo que me sirva para ganarme la vida y además que no se pueda estudiar en Granada, porque en otro caso mi madre no me deja irme», así que opté por Ciencias Económicas, que no existía entonces en Granada. No fue una buena elección. Saqué sobresaliente en Análisis Matemático y solo notable en Historia Económica, pero ni siquiera me molesté en presentarme a Derecho Civil. La asignatura me resultaba demasiado aburrida e incomprensible… Al cabo de un año me di cuenta de que la carrera no me interesaba lo más mínimo y probé con Arquitectura, que me parecía más relacionada con mis inclinaciones artísticas… hasta que comprendí que tampoco era lo mío. Abandoné el deporte (temporalmente), me volví a Granada y me matriculé en Filosofía y Letras.
Clara: Yo ahora siempre tengo la tentación de estudiar Matemáticas, porque de verdad me parecen fundamentales.

Clara, ¿tú estudiaste Filosofía y Letras?
Sí, estudié los dos cursos comunes que había entonces y luego empecé Románicas, donde tuve dos profesores maravillosos, Blecua y Riquer. Blecua nos leía a San Juan de la Cruz y Quevedo y, cómo no, me inyectó el virus de la poesía, pero no, el virus ya lo tenía. Tenía seis años cuando en clase nos leyeron lo de «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida espero / que muero porque no muero». Junto a Santa Teresa, nos leyeron —y me fascinó— a Jorge Manrique, y en clase de francés aprendimos un poema de Verlaine… Pero las palabras de Santa Teresa interpretaban mi sentir por aquel tema del «otro», que derivaba de mis primerísimos años, sentía siempre la distancia con los demás. Para colmo vivíamos ahora cerca del monasterio de Pedralbes y, sin ser consciente, intuía que su vida era perfecta: rezaban a cualquier hora y solo «miraban» el mundo un día al año. Tardé en poder expresarlo, pero intuía que estaban fuera de espacio y tiempo… Luego, una enfermedad me tuvo en cama un año entero. Ese año fue de gran aprendizaje. Por ejemplo, me dediqué a copiar las pinturas de la Capilla Sixtina —mi padre me dejó un montón de libros de arte al lado de la cama—. También copié a Masolino, Giotto, Fra Angélico… Piero della Francesca me desorientaba, el Greco me inspiraba respeto. Otra cosa que hacía era escuchar por radio las novelas que daban, incluso empecé a escribir una novela yo misma… Me gustaba más escribir que leer, pero en esencia era el arte lo que me seducía. Al poco me atreví a moldear. Cuando tenía tres años me enamoré de una muñeca japonesa que no me dejaban tocar, y a los siete pensé que haría yo una igual, pedí que me compraran barro. A los veinte todavía estaba en ello con toda la literatura japonesa detrás, incluso iba a estudiar al Museo Etnográfico: kimonos, obis, pelucas…
Te has interesado por la escultura, el dibujo, ¿y la música?
La música también, cómo no, en casa, ya te lo puedes imaginar, el piano era importante. Y los amigos amantes de la música siempre estaban presentes, así Mompou, al que he comprobado que vi por primera vez cuando yo contaba dos años. Había compuesto canciones con poemas de mi padre, una belleza. Con el tiempo las aprendí. Y, a menudo, mi madre las tocaba al piano y yo las cantaba.
Un elemento común que hay en ambos es la música, y también la influencia del padre o de la familia tolerante y que te empuja. A ambos os dicen: «Aquí tenéis los libros, aquí tenéis el arte, aquí tenéis las posibilidades…».
Clara: Sí, todo eso… Había tantos libros en casa que me daba miedo, también había todo tipo de música que uno podía escuchar. Por ejemplo, cuando empecé con las muñecas, a los siete años, encontré enseguida, entre los discos, música de kabuki…
Por otra parte, cada domingo se reunía gente en casa. Y cada tercer domingo era una fiesta, venían músicos, pintores, tocaban, cantaban, se organizaban tertulias… mi hermana Alfonsina y yo participábamos de todo aquello.
Clara, yo te veo a ti como una porcelana china, delicadísima, con toda una enorme acreción de cosas que te construyen (la poesía, la ciencia, la música,…..), mientras que a Jenaro siempre lo he visto como a un boxeador, duro como un pedernal. Hacéis una extraña pareja…
Jenaro: Tanto como boxeador… No me gusta el boxeo. Eso de darse guantazos en un ring no me va demasiado. Pero es cierto que he sido siempre peleón, quizás porque tenía claro que, en una ciudad tan reaccionaria como era la Granada de mi infancia y siendo hijo de un músico de familia republicana, nadie me iba a regalar nada.
Recuerdo una vez en el colegio —tendría yo cosa de once o doce años— en que un hermano marista, cuyo nombre recuerdo pero del que prefiero no acordarme y que me tenía mucha manía (porque yo era un poco charlatán), me dijo un día: «Talens, usted quiere llegar muy lejos, pero aquí estoy yo para impedírselo, no olvide que es usted un becario». A partir de aquel momento creo que entendí que mi camino no iba a ser fácil. Supongo que por eso he sido siempre orgulloso y no me ha gustado nunca deberle nada a nadie. La humillación de aquel hermano marista me hizo tomar conciencia de lo difícil que sería llegar a ser alguien partiendo de un origen familiar humilde y sin más patrimonio que mi inteligencia y mi esfuerzo.
Clara: Yo no era para nada de porcelana, también era peleona y muy salvaje. El otro día me recordaba mi hermana que con cuatro años me metía debajo de la mesa a la hora del almuerzo y no había manera de que probara bocado a no ser que viniera la vecina a darme la comida.
Jenaro: Yo era igual de energúmeno. A los tres años, cuando vivíamos en una callejuela al pie del Albaicín, recién regresados de Tarifa, no quería probar la comida de mi madre y prefería la de la vecina. Lo que yo no sabía es que mi madre le pasaba los platos que ella preparaba a escondidas para que me los diera ella. Cuando me lo contaba de mayor, se reía a carcajadas.
Detrás de cada persona notable que he conocido en mi vida hay un maestro o un modelo, alguien que ha influido decisivamente. ¿Cuáles son los vuestros?
Jenaro: Uno de mis ídolos tempranos fue Espronceda, supongo que por romántico y por rebelde. Hasta me enamoré a los quince años de una compañera de clase en la academia de idiomas donde estudiábamos ambos francés e inglés solo porque se llamaba Teresa… Hoy es buena amiga mía y me contaba que entonces le pareció que yo estaba loco porque le dedicaba poemas absurdos. Pero la persona que me ayudó en serio y de verdad fue Rafael Guillén. Tenía yo cosa de trece años cuando mi padre se enteró de que Guillén vivía en Cartuja, cuatro calles más abajo de la nuestra, y sin decirme nada se fue a hablar con él y le dijo: «Mi hijo escribe poemas». Guillén le pidió que se los llevase, y allá que me fui con mi carpetilla, con más miedo que vergüenza. Como yo escribía siete u ocho poemas al día en cuadernos, imitando todo lo que pillaba, pues le llevé un cartapacio enorme y él se tomó la molestia de leérselo todo, subrayarlo y darme consejos… esto sí, esto no… y prestarme libros para que aprendiese. Cuando pienso en las horas que echó este hombre para leer aquellos ripios de niñato me siento inmensamente agradecido. Nunca supe cómo pagarle esa deuda, hasta que tuve la ocasión de editar su tetralogía en nuestra colección. Porque, aparte de maestro, sigue siendo muy buen amigo mío.
Clara: El modelo de mi infancia fue Mompou. Era una maravilla, una persona con un sentido del humor enorme, que sabía callarse y que hacía una música maravillosa. Otro que me impresionaba era don Eugenio d’Ors. Con él empecé a sentir la fascinación de lo que intuía y no entendía. Recuerdo a otros escritores, por ejemplo a Espriu, o a Saroyan —muy espectacular, apareció con una niña, su hija, la dejó hospedada en casa y se fue de viaje—.
El primer poeta que me emocionó, ya fuera de la infancia, fue San Juan de la Cruz, por la música de la lira y la fuerza de las imágenes. Tal vez influyó también ese contacto con el monasterio de Pedralbes —mi madre había sido compañera de la monja organista—. Nos dejaban la llave cuando no había nadie y estábamos dentro del fantástico edificio gótico las dos solas. Siempre captaba algo, eso que he dicho que no sabía explicar, la perfección de salir del tiempo y del espacio. Lo cierto es que en mi casa se podía encontrar de todo, desde Quevedo, T. S. Eliot, pasando por Rilke —recuerdo que una vez di con un manuscrito suyo traducido por Valverde, metido detrás de una pila de libros—, a un estudio sobre los alergógenos, El concepto de la angustia de Kierkegaard o todo el arte habido y por haber. Empecé con San Juan, como he dicho, y los clásicos castellanos, pero pronto descubrí los Cuatro cuartetos de Eliot —bilingüe—. Mi padre celebró con la familia la publicación de una antología de la poesía inglesa —se convirtió en mi biblia—. Además, un mínimo grupo de cuatro estudiantes de la Universidad de Barcelona empezamos a reunirnos todos los sábados a leer poesía, en general en francés —algo fantástico, Verlaine, Éluard, Valéry, Aragon…—. Por entonces me animé a comprar un libro por primera vez: la poesía italiana contemporánea: Ungaretti, Quasimodo, Luzi… Esto responde al momento en que empecé a escribir. Luego pasé una crisis de seis años en los que solo escribí prosa. Me resucitó la obra de Holan y di un segundo paso: tenía a mi maestro. Bastante después leí a Gunnar Ekelöf, con el cual me lancé a escribir historias en verso, partiendo de su libro Diván del príncipe de Emgión y más adelante, estilísticamente, aparte de un fondo de Trakl, que me llama mucho, viene la poesía de Bobrowski…
Jenaro: Por mi parte, el primer poema que escribí, o al menos el primero del que queda testimonio, fue un soneto de arte menor; tenía ocho años y el motivo fue la muerte de un amigo de juegos en el barrio, Antoñito el de la carretera, como lo llamábamos. Todavía me acuerdo de la primera redondilla: «Cómo es que joven y fuerte / y de virtudes dechado /, hoy el mundo tú has dejado / prisionero de la muerte». No fallan los acentos ni una sola vez. Efectivamente la educación musical me había desarrollado el oído, y en alguna medida lo que intentaba era escribir versos que sonaran tan bien como los de Lope o los de Quevedo, ingenuo de mí.
En mi casa, a diferencia de la de Clara, no había tantos libros de poesía, así que mis influencias tempranas dependieron un poco del azar. Bueno, viviendo en Granada no tuve más remedio que sobrevivir a García Lorca, que me sigue gustando tanto o más que entonces. Los otros grandes que entraron pronto en mi vida fueron Juan Ramón, Antonio Machado y Rubén Darío. No conocía a Aleixandre; no sabía quién era Cernuda, ni Jorge Guillén, ni Pessoa. A cambio había leído La Légende des siècles de Victor Hugo, conocía la poesía de José María de Heredia y a Ronsard, a Du Bellay o a Verlaine, porque estaban en los textos del bachillerato. Pero todo era buena voluntad y dar palos de ciego. Cuando me gustaba un autor lo buscaba por las librerías, y era tan inocente que durante un tiempo anduve a la caza de los libros de un tal Abel Martín y de Juan de Mairena, que me gustaban mucho, sin saber que eran trasuntos de Machado. Los libreros me miraban como si estuviera mal de la cabeza.
Cuando empecé a estudiar Letras, uno de mis nuevos amigos, Antonio Sánchez Trigueros, me descubrió a Claudio Rodríguez y a José Ángel Valente. Después me topé con T. S. Eliot, Ezra Pound y Wallace Stevens, que cambiaron mi manera de escribir. Mi libro Ritual para un artificio me alejó de lo que había hecho hasta entonces, y lo que siguió, Taller y El cuerpo fragmentario, acabó de distanciarme de mi trabajo anterior. Para mi sorpresa, me encontré con una agresividad que no me esperaba. Creo que se confunde a menudo «poesía de la experiencia» con «poesía anecdótica del yo». A mí me parece de cajón que el poeta solo pueda hablar desde su experiencia (¿desde dónde si no?), pero, por otra parte, ¿a quién le interesan los detalles concretos de la vida del poeta? Curiosamente, en mi poesía posterior a Tabula rasa (1985), aunque sigo en mis trece, juego más con la anécdota como excusa narrativa y muchos me dicen: «Por fin hablas de ti», cuando la anécdota a menudo no tiene nada que ver conmigo, aunque ese sea su efecto de sentido, y su interés está en la forma en que la utilizo como material de trabajo.
Here lies One Whose Name was writ in Water
¿Dónde reside la felicidad?
Abrí los ojos para ver
cómo se desplomaba un cielo momentáneo.
Era hermosa apariencia
el sonido invisible de los pedregales,
los surtidores de silencio,
la súbita inmovilidad
que las luces despeñan sobre los arroyos.
Ahora el sol que desciende entre los álamos
vierte en el polvo su ceniza rápida.
Es el aprendizaje
del estertor, la cresta y su derrota,
los residuos de un nombre que nunca se consume.
Que nunca se consume. Es mediodía
o noche; abril
u otoño. Ya no puedo
mirarlo, que ya no.
Sin saberme siquiera,
brillan los peces en el mar cercano.
La belleza, pensé, es eterna alegría.
Si en mí me convirtiese, al fin, la eternidad.
Y el murmullo no cesa,
el eco de mi voz en las flores silvestres.
[de Ritual para un artificio, 1971]
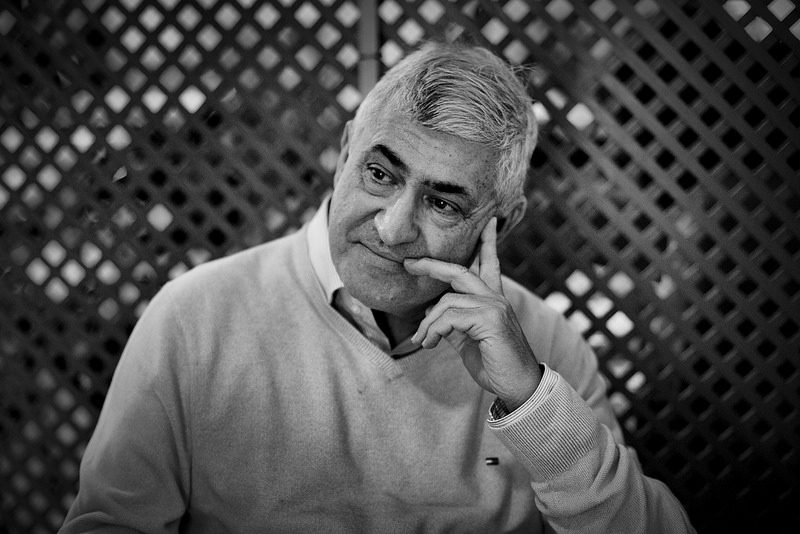
Clara, ¿y en tu caso? ¿Cómo ha sido tu evolución poética?
Clara: A mí me pasa lo mismo, he dado muchos saltos. Blecua nos hizo leer los clásicos y a la generación del 27, y es Lorca también el que más me llamó la atención junto con Jorge Guillén, que tiene una construcción poética que me interesa mucho.
A Jorge Guillén lo conocí en persona a través de Mompou. Nos escribimos bastante, y además tuvimos una buena amiga en común, Marcelle Auclair. Ahora bien, quien fue clave en mi vida poética fue Gerardo Diego, amigo de mi madre por la música. Ella, sin decirme nada, le mandó mi primer libro y él se lo pasó a Concha Lagos para que lo publicara. Era Las estrellas vencidas. Salió en 1964. Como ves, ahí estaban ya las estrellas y otros temas como la luz, la gravedad… A este le sigue Límite humano y después la crisis de seis años, a partir de ahí… En Libro de alienaciones, que salió en 1980, estoy aún en mi primera etapa, de predominio del existencialismo. Seguía mi impulso: poner mi cuerpo en la mesa de disección. Venía a ser una forma de afirmar «aquí estoy yo» y a la vez es como si yo misma me estuviera viendo desde afuera.
Fugacidad de lo terreno
Todo es de polvo, soledad y ausencia.
Todo es de niebla, oscuridad y miedo.
Todo es de aire, balanceo inútil,
sobre la tierra.
Manos vacías que acarician viento,
ojos que miran sin saberse ciegos,
pies que caminan sobre el mismo trecho
siempre de nuevo.
Vemos sin ver y en la tiniebla estamos.
Somos y somos lo que no sabemos.
Hay en nosotros de la llama viva
solo un reflejo.
Caen los días en otoño eterno.
Pasan las cosas entre sueño y sueño.
Llega la noche de la muerte. Y calla
nuestro silencio.
[de Límite humano]
Jenaro: Cuando me decían mis amigos que por qué no iba al psicoanalista (creo que muchos de ellos pensaban que estaba un poco chiflado, a la luz de lo que escribía), les respondía: «No lo necesito, mis poemas ya me psicoanalizan bastante bien», y es que los poemas cuentan lo que ocurre aunque quien los escriba no lo sepa con exactitud, es decir, que hablan y dejan aflorar cosas de las no se es consciente hasta que se las ve reflejadas en el papel. Son un resultado, no un a priori. En ese sentido, nunca me he ocultado ni me he dedicado a elucubrar en abstracto, lo que pasa es que mis poemas no son confesionales, porque la confesionalidad me resulta patética [risas].
Dicho sea de paso, la verdad en un poema siempre sale a la luz, lo quieras o no. Un poema no miente jamás. Los únicos que mienten son los poetas que creen que te están contando la verdad.
Clara: Hay muchos poetas o supuestos poetas que mienten sin parar. Pero la poesía es mucho más que un juego de máscaras. La poesía, en el fondo, es responder a la pregunta sobre la vida. La mía, en un principio, era la de Sartre: «La vida ¿merece la pena de ser vivida?». Es una pregunta capital y si la respuesta es negativa, la posibilidad del suicidio está siempre ahí. Pero los poetas tenemos nuestras anclas, aunque sean fantasmas que corren por ahí, como es mi caso.
Hubo un momento en que la visión de un animal, un gato, me llevó a pensar que no se nos tiene por qué exigir más que a un animal, es decir, me revelaba contra Sartre, para quien cada acto llevado a cabo por un hombre lo hace responsable por toda la humanidad. De alguna manera el contemplar la existencia del animal me llenó de serenidad. Abandoné el desgarro existencialista y pude mirar el mundo de otro modo. De esta mirada nueva surge Vivir, un libro clave para mí, porque ahí está todo. Está el objeto, la ciencia, la música, el amor, y el llanto por la muerte de mi padre, que es cantado… He hecho dos obras cantadas, la otra es Kampa, su parte segunda, que es mi primera historia de amor, donde hombre y poema están unidos. En el libro va la música cantada por mí. En cuanto al llanto por la muerte de mi padre… Ya he dicho que me encantaba Manrique, desde que nos leyeron sus coplas en el colegio. Pensaba que, después del canto de amor, solo podría cantar un llanto por la muerte. Y surgió una mañana que estaba yo tristísima, empecé a llorar y de repente me vino la música y dije: «Lo voy a grabar», y salió ese gemido por mi padre, veinte años después de su muerte. Lo corregí mínimamente. Está, como digo, en el libro Vivir, que es como un caleidoscopio.
Gato compañero
No hay nada de ficción,
apenas un diálogo mudo,
no hay comunicación
ni comprensión siquiera del dolor,
no hay compasión.
Hay sin embargo un destino tenaz
de abandono impotente
a seguir siendo
en manos no de lo desconocido
sino de lo absolutamente incognoscible.
[de Libro de alienaciones]
Jenaro: Yo tampoco uso máscaras porque siempre he pensado que la mejor máscara es la desnudez. De hecho, tengo un poema que habla de eso. Recuerdo algunos de los versos: «Tengo prevista toda mi desnudez, / en ella me oculto sin vacilaciones, / vuelto palabras claras y precisas».
Pero lo cierto es que el uso y abuso de la máscara es común en muchos poetas.
Raza de islas
conozco la inexorable desolación de los archivos
las anotaciones en el cuaderno
entre fragmentos de vida y objetos grises
un ligero barniz cubriendo el ritual de la imaginación
con una película invisible
el polvo en los legajos
rostros que se duplican con pequeñas variantes
en este inconcreto territorio de la simplicidad
donde el río corre entre los árboles
tengo prevista toda mi desnudez
en ella me oculto sin vacilaciones
vuelto palabras claras y precisas
he dialogado con los libros
reconocido mi silencio
en silencio antiguos
proyectado
cuanta luz me fue posible
y el mar que espumea impertérrito ante mí
envuelve mi arrogancia con un rumor confuso
para qué reconstruir piedra sobre piedra
hablar de cosas que se deshacen
reunidas suman al final un bulto innecesario
miro los mástiles
todavía puedo oír el gorjeo de los pájaros
y esta mesa que toco su áspera rugosidad
no recuerda otra mesa solo se impone
toda
su supuesta emoción es acarreo
unas frases dispersas
que distribuyo sin convencimiento
sobre el lugar en donde estoy
hay una lógica oscuridad en las palabras de los hombres
el lógico estupor de quienes no comprenden lo que significa
el frescor de los pinos en este mediodía de agosto
ahora que soy algo más viejo
lo veo con cierta claridad
estas son las conclusiones de la noche
un cúmulo de pasos
apila soles nieblas
lo demás es historia
[de Otra escena/Profanación(es), 1980]
Clara: Carlos Bousoño puso de relieve este tema del enmascaramiento al estudiar la poesía de nuestro amigo Guillermo Carnero, extendiendo el tema a todos los novísimos.
Jenaro: Recuerdo aquel estudio; sin embargo, a mí me parece que en Guillermo la máscara no es propiamente un modo de esconderse sino una manera de asumir el carácter mediado de la escritura, por eso la utiliza de modo muy especial. Está tan lúcidamente resquebrajada que puede verse su rostro a través de ella. Creo que hace suya aquella frase de Borges en Otras inquisiciones: «Hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso».
Clara: Yo me acuerdo de la primera lectura que hice —había publicado Límite humano— y fui en contra de todos los puntos de los que había hablado Bousoño. Pero era debido a lo que ya he dicho: en lugar de verme desde fuera y presentarme como máscara, me veía desde fuera —también, pese lo que pese— puesta en una mesa de disección. Solo con Vivir me puse directamente de cara al poema. Releí a los clásicos castellanos. Me planteé el poema como objeto construido, como un soneto. Esto va cobrando fuerza hasta mi Lapidario.

¿Qué define a los novísimos?
Jenaro: El hecho de formar parte de un libro que se titulaba así. Eran nueve personas que eligió (José María) Castellet para publicar una antología. Manolo Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión y José María Álvarez (los más mayores), y luego lo más jóvenes, Félix de Azúa, Pedro (luego Pere) Gimferrer, Vicente Molina-Foix, Guillerno Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero.
Luego la crítica a partir de ahí quiso construir con ese nombre toda una generación y creó un malentendido que aún colea, pero eso no es culpa de Castellet ni de quienes estaban en la antología.
Vosotros no estáis en esos nueve.
Jenaro: No, ni falta que hacía. La apuesta de Castellet era clara y, al menos yo, no pintaba nada en el panorama del momento. Quizá deberían haber estado Antonio Carvajal y José Miguel Ullán, que ya entonces eran importantes, pero ¿qué antología no acaba siendo incompleta? Pero eso no quiere decir que todos los que estaban dentro no fueran buenos poetas, que lo eran y lo siguen siendo. Sin embargo, en mi opinión, Castellet los eligió como testimonio de una opción estética, subrayando aspectos que no necesariamente eran los más importantes en la obra individual de cada uno de ellos, como el tiempo ha demostrado después.
El denominador común de esos nueve novísimos, o lo que se vende como tal, ¿qué es?, ¿la poesía y la experiencia?
Clara: No, no. Era una cuestión posfranquista, con muchos elementos pop y de ir a contracorriente, pero es que, de todas maneras, no tenían tanto en común, como ya ha dicho Jenaro.
Jenaro: Hubo un libro muy interesante en Italia, que publicó Alfredo Giuliani, uno de los miembros del gruppo ‘63, que incluía, entre otros, a teóricos como Umberto Eco o Furio Colombo, a músicos como Luciano Berio o Luigi Nono y a escritores como Nanni Balestrini o Edoardo Sanguineti. El libro se llamaba I Novissimi y seleccionaba a cinco poetas que reivindicaban la reflexión sobre el lenguaje frente al realismo simplón de la posguerra. Yo creo que el título de Castellet se inspiró en ese libro, pero el objetivo era otro y el resultado fue muy diferente. El trabajo de Giuliani se integraba en el contexto de la nueva intelligenza italiana de izquierdas, y aquí la cosa se banalizó, y no tanto, insisto, por parte del antólogo ni de los poetas seleccionados, sino de los muchos imitadores que se subieron al carro del éxito mediático. Es curioso que, cuando Einaudi tradujo la antología al italiano, los nueve quedaron reducidos a cinco o seis (no lo recuerdo bien), sin que se explicaran las razones de la expurgación.
¿Dónde os situáis vosotros entonces?
Jenaro: No sé si quiero situarme en ninguna parte. Las clasificaciones sirven para los manuales, pero suelen ser poco convincentes. Por lo demás, la crítica literaria en España (sobre todo la de suplementos y revistas especializadas) se las trae, y ha sido, por lo general, poco dada a aceptar registros no convencionales. (A mí, menos de matar a Jesucristo, me han acusado de casi todo: cerebral, semiótico, frío, profesoral, etc.). Y no soy el único que ha sufrido (es un decir) esa ceguera. La mayoría de las mujeres poetas, también. Porque con ellas la crítica ha sido, salvo excepciones, enormemente misógina, lo que me parece deplorable. A Clara esa misoginia la ha perjudicado mucho; ella no me cree pero es la verdad. Clara es una de las mejores voces de mi generación y, aunque creo que se va reconociendo su labor, si hubiera sido un hombre todo le habría ido mejor. Y lo mismo les pasa a muchas mujeres absurdamente ninguneadas.
Clara: Yo tampoco necesito situarme. Lo que sí sé es de dónde vengo. Debo mucho a José Cruset, que leía mis poemas cuando yo estaba completamente inédita y me hacía llorar porque me quitaba las cosas que más me gustaban; debo mucho a mi madre, que, como he dicho, sin que yo supiera nada, le mandaba todos mis poemas a Gerardo Diego; y, naturalmente, debo mucho al propio Gerardo, que era todo lo contrario de Cruset, no me criticaba nada, prefería alabarme lo bueno que encontraba, le gustaba leer mis poemas en voz alta y era maravilloso, ¡imagínate! Empecé a publicar gracias a él. Yo estaba entonces en Pamplona estudiando. Me llamó Iñaki Gabilondo —estudiante de periodismo, como el que luego fue mi marido, Miguel Veyrat— para decirme: «Oye, no le has dicho a nadie que escribías poesía, te voy a hacer una entrevista para la radio», y yo no tenía ni idea de que había unos poemas míos publicados [risas]. Después de aquello, estructuré mi primer libro, ya lo he dicho. Gerardo fue enormemente generoso conmigo.
Además de grandes poetas, sois grandes traductores. A Rilke lo habéis traducido ambos. Contadme algo de esa experiencia.
Jenaro: Yo leí por primera vez a Rilke cuando no sabía alemán, en una traducción de las Elegías de Duino de Jaime Ferreiro Alemparte, publicada en Adonais, que posiblemente no sea la más correcta desde el punto de vista filológico y, sin embargo, es la que me sigue gustando más, porque el traductor se esfuerza para que el poema suene bien en castellano y para ello, naturalmente, se toma algunas libertades; a veces deduce que una palabra o giro que no está así en el original podría mejorarse y los introduce sin más.
Traduttore, traditore…
Jenaro: En cierto modo es inevitable. Más adelante he visto traducciones mucho más correctas filológicamente que la suya, y yo mismo he procurado que la mía se ajustara más al texto original, pero más de una vez he lamentado no hacer lo mismo que él hizo.
Volviendo a Rilke…
Clara: Yo, también lo he dicho ya, a Rilke lo descubrí detrás de unos libros, en mi casa, era una versión mecanografiada de Valverde, que mi padre publicó un poco más tarde, una edición bilingüe. En ese momento pensé que era un poeta muy distinto a lo que había leído. Sus poemas, con todo, no me parecían fuertes; me gustó, pero no me entusiasmó.
Más tarde me puse a estudiar alemán para ir al festival de Bayreuth —cosa que hice y escribí un montón de artículos—. Mi profesora del Instituto Alemán —aún me sorprende su gesto— me regaló un libro de Rilke en letra gótica y me dijo: «Usted puede leer esto». Era Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Yo nunca había visto la letra gótica, pero hice un esfuerzo y resultó que pude leerlo y me encantó. Entonces empecé a verlo desde un punto de vista muy distinto.
Jenaro: A mí siempre me ha parecido un poeta único, yo no sabría exactamente dónde ubicarlo. Me parece una especie de estrella solitaria e inclasificable en la poesía del siglo XX.
Voces, voces. Escucha, corazón mío, como solo los santos
alguna vez lo hicieron: la llama gigante
que los alzó del suelo, mientras ellos, absortos
e impasibles, seguían de rodillas:
así es como escuchaban. No es, ni de lejos, que tú pudieses soportar
la voz de Dios. Pero escucha la brisa,
el mensaje incesante que surge del silencio).
[fragmento de la Elegía primera, versión de Jenaro Talens, Madrid, Hiperión]
¿Qué me decís de escribir poesía en otra lengua que no es la materna?
Clara: yo lo he hecho en muchas ocasiones y lo sigo haciendo. Aunque, a veces, no estoy segura de si escribo mis poemas en esas lenguas forasteras o estoy traduciendo a alguno de mis fantasmas familiares sin saberlo.
Ahora que lo dices, me vienen a la cabeza traducciones como los Poemas de Alejandría y El ángel y el cisne. Si no fuera por ellas, nadie conocería a Balthazar Transcelan.
Clara: Sí, y sería una pena, ¿verdad? Porque son poemas muy bonitos en los que se mezcla el contexto épico, el amor absoluto y la geografía de una ciudad más imaginaria que real.
Jenaro: A mí me gusta descubrir cómo, al trabajar en otra lengua, te ves obligado a expresarte de manera que no habías previsto, porque cada idioma impone su lógica. Me pasó con mi libro en catalán, Purgatori, y cuando he traducido textos propios al inglés, francés o italiano como ejercicio. Me encanta ver cómo todo cambia al margen de mi voluntad. Cada lengua te abre caminos nuevos, pero te cierra otros, y es fascinante moverse entre un quiero y no puedo. Eso no tiene nada que ver con que en una lengua un poema sea mejor que en otra. La poesía de Rilke en francés no se parece mucho a la de Rilke en alemán, pero me da igual, me gustan las dos. Hay algunos traductores que potencian lo que hay sin traicionarlo. Y algunos otros que van aún más lejos, como Clara cuando traduce a Transcelan. Leyendo esos Poemas de Alejandría a veces tengo la sensación de que los están escribiendo a medias.
Ciudad de olvido, donde tras larga vía
me recluyo para seguir la línea
que lleva al Nilo y al viaje nocturno, definitivo,
sin metamorfosis para mí en un cuarto sol…
Ciudad de olvido, otórgame el olvido,
y que quede mi espíritu como un pétalo leve…
¿Dónde están el templo de Serapis, el Museo,
la biblioteca que albergaba?
¿Dónde se han refugiado las ideas de Porfirio,
de Plotino, de Anastasio, de Orígenes?
Mas todo permanece en el aire,
invisibilidad que la respiración absorbe:
Toda esperanza está latente en lo no visto
[De Poemas de Alejandría]

¿El poeta tiene fecha de caducidad? ¿Y si los grandes poetas son médiums del dios? Quizás la fecha de caducidad coincide cuando el dios los abandona, como hace con Antonio.
Jenaro: No tengo ni idea. Cada tiempo necesita una voz propia, pero lo cierto es que, aunque hoy no estemos en el siglo XVII ni las circunstancias sean las nuestras, leer a Quevedo o a Lope o a Aldana sigue siendo una experiencia que no nos resulta ajena. Por lo demás, no sé si Dios tiene algo que ver aquí; no creo mucho en ningún Dios, pero sí creo que el poeta tiene que ser como Antonio y aceptar el fin cuando viene. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Gil de Biedma. Llegó un momento en el que consideró que ya no tenía nada más que decir y se calló, después de llamar a su último trabajo Poemas póstumos.
¿Qué me decís de Claudio Rodríguez? Hace veinte años la poesía se tomaba más en serio, tanto los poetas a sí mismos como la sociedad a los poetas. ¿Cómo lo veis?
Jenaro: Claudio era un genio. Cada vez que recuerdo que a los diecisiete años escribió aquello de «Toda la claridad viene del cielo», no me lo puedo creer. A mí me recuerda a San Juan. Tiene el mismo grado de falsa sencillez, que es lo más difícil de conseguir en poesía. Respecto a lo otro, no creo que debamos confundir éxito mediático con mayor o menor interés cultural por la poesía. Internet ha potenciado que muchas cosas circulen más, pero no estoy seguro de que haya aumentado el número de lectores formados o interesados, aunque bienvenido sea el que muchos puedan acceder a lo que antes les estaba vedado por cuestiones económicas o de otro tipo.
Clara, acabas de escribirle un poema a Majorana. En ese poema das alguna de las claves de por qué Majorana escogió desaparecer [Majorana, uno de los más grandes y más misteriosos genios de la física del siglo XX, postuló por primera vez la posibilidad de que el neutrino fuera su propia antipartícula. Desapareció en el mar, durante un viaje en paquebote entre Palermo y Nápoles, a los treinta y tres años].
Clara: Porque ve que se va a producir la bomba atómica y le parece monstruoso. Así que se niega a presenciar semejante horror. A este físico lo tengo siempre presente. Saber desaparecer sin dejar huella me parece de lo más admirable. ¡Qué difícil! Muy difícil porque uno se pregunta una y otra vez qué es la vida, y para seguir se va haciendo desde fuera, con materiales como la palabra. Pero, de hecho, es un suspiro y desaparecer.
In memoriam Ettore Majorana,
que desapareció sin dejar huella
[A Juan José Gómez Cadenas]
Pero él no estaba ciego ni se arrojó al espacio
con la ayuda de un siervo.
Él era todo conciencia y lucidez
Flotaba en la atmósfera
la fórmula letal, inevitable logro,
y se negaba a presenciar el suceso.
Voluntad de desaparecer;
voluntad de abandonar la voluntad;
deseo de tocar suelo sin apoyarse
ni en el suelo.
Tal vez, como el neutrino,
tornarse el propio opuesto,
volatilizarse,
ser solo aire,
puro alimento ingrávido,
puro silencio.
Las riendas no eran fingidas.
No pesar,
no oír el lamento de la tierra
en su desmoronarse.
No ser cómplice, no.
Nunca ser cómplice
del mal.
[inédito]
Jenaro, tú te inspiras en una joya de la literatura científica reciente, Los sueños de Einstein, para escribir un libro de poemas que se llama El sueño de Einstein.
Sí, lo leí casi de un tirón cuando me lo recomendasteis tu mujer, Pilar, y tú en una terraza del barrio del Carmen (si no recuerdo mal), en Valencia. Me encantó la lectura que proponía el libro sobre la teoría de la relatividad, acerca de la coexistencia de diferentes temporalidades y sobre la posibilidad de hablar del pasado en presente de indicativo sin verlo como una especie de rememoración elegíaca, que no me ha interesado nunca lo más mínimo. También me atrajo mucho comprobar cómo la ciencia sustituye un tipo de magia primitiva (los adivinos y las meigas y todos sus conjuros) por una magia más profunda, esa magia que llevamos en nuestros teléfonos móviles que captan ondas invisibles y nos permiten comunicarnos a un planeta de distancia, y un millón de otros aspectos.
Sí, ya lo decía Clarke. Toda civilización lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
En efecto, y es impresionante que la mayoría de la gente crea en la magia, o la asuma sin darse cuenta. ¡Pero yo no creo en la magia, sino en Einstein!
El sueño de Einstein
A Pilar Hernández y J. J.
I. Desde la ventana (reprise)
La nieve cubre las aceras en la mañana fría de diciembre y el niño observa desde la ventana cómo una brisa gélida se esfuerza en aventar los copos, cómo se posan con delicadeza en los barrotes grises del balcón. Días, meses y años se arremolinan y se superponen para llenar el hueco de un espacio donde una vez estuvo y aún perdura, aunque hoy sea apenas la presencia ausente, lo que falta en el cuadro que esboza en este instante, cuando escribe en su cuaderno con dificultad. Guardiana fiel de lo que llaman muerte, esta memoria por la que transcurre no acierta a custodiar su fantasmagoría. Fue todo y nada y sabe. ¿Aprenderá a vivir y a obedecerla cuando escuche el latido que hoy anuncia la noche?, ¿a existir en el aire sin ser aire? ¿Cómo dar órdenes a un cuerpo que nada comprende, salvo lo simultáneo de su sucesión? El niño anciano observa desde la ventana los fuegos fatuos de la claridad.
II. Lo malo no es la muerte, es el morir
Cruza la soledad como un relámpago. Con un aliento intermitente quiere decir sus últimas palabras. Quizá no sabe aún que son sus últimas palabras. La luz fosforescente busca en sus pupilas una pequeña sombra donde resistir. No escucha; aguarda, olvida. Siente la urgencia y el desasosiego de no haber comprendido qué o quién marcaba el límite para su biografía, perdido en la maleza de un verano que afirma que sí tuvo una niñez. ¿Oís este silencio con el que señala los nombres que ya no acierta a pronunciar? Tras la cortina abierta de los ventanales la noche se evapora sin decir adiós.
III. Ser el sueño de nadie
Hay pájaros azules que interrumpen el día y en el fragor de lo sencillo saben encaminarse hacia un punto lejano, quizá una estrella, solo eso, mientras, los pies sobre la tierra, otros simulan ser árbol sin raíces, alerta siempre a los vaivenes con que las ramas desafían el poder de la noche a punto de desaparecer. La llama de una vela deja como limosna sobre mi cuaderno unas pocas monedas de su claridad. El rabioso animal de la memoria acecha a esa otra infancia muerta que enterré en mi jardín. ¿Podrá dar flores esta primavera? Tal vez fuese su abono lo que aún queda de ti, fotos descoloridas en la mente de un niño que mezclaba a diario historias y deseos, soñando ingenuamente cómo perdurar.

¡Vaya! Este entrevistador te concede el título de poeta de ciencias. Clara, ¿y tú?
Clara: Yo a los diecisiete años ya había leído el libro de Einstein e Infeld, y fíjate cómo lo leí de mal que yo lo recordaba con el título Los cuanta, y no era ese nombre para nada. Luego lo busqué, pero como soy como soy, no solo me había inventado un título que no era, sino también le había hecho otra portada. Me costó encontrarlo. De hecho, en mi primer libro aparecen la gravedad y la luz. Y la ecuación de Einstein está ya en Libro de alienaciones.
Bastante más tarde, en 1984, me mandaron por primera vez como representante de España a un festival de poesía en Lieja. Allí oí a Ilya Prigogine. Dio una conferencia: «Literatura y ciencia, una misma cuestión». Me pareció fascinante. A la vuelta me puse a leer todos los libros de Metatemas. Empecé con Mente y materia de Erwin Schrödinger y seguí con todos los demás.
Más tarde escribí poemas interpretando la escultura de Chillida. Lo hice sobre la base de la ciencia, lo cual a él le asombró mucho, pero estuvo muy de acuerdo. A partir de ese momento, empecé a incorporar la ciencia a la poesía.
Las nubes ceden a estrellas,
las estrellas forman fuegos,
los fuegos incendian nubes
y por los espacios giran
discos y planos y esferas
en espirales ascensos,
desapariciones súbitas,
caídas y retrocesos,
sonámbulas simetrías,
urentes círculos tensos
por un radio indetenible.
Los fuegos incendian nubes,
las nubes ceden a estrellas,
las estrellas forman fuegos.
[de La indetenible quietud]
Hay un elemento muy interesante que es la conjunción ciencia-poesía, el científico maneja ecuaciones matemáticas y el poeta maneja el lenguaje. Me parece que la capacidad de manejar ambas cosas genera algo nuevo que es más que la suma de las partes.
Clara: En realidad, yo creo que tanto el poeta como el científico usan muchos lenguajes. Por ejemplo, mi interés por Schrödinger creció mucho cuando me encontré un cuaderno mío donde había apuntado todas sus bromas. De repente lo vi bajo otra luz. Muchos de los grandes científicos fueron también profundos filósofos. Einstein, sin ir más lejos, basaba buena parte de su pensamiento en Spinoza, que era su filósofo favorito.
Así pues, si te tomas el tiempo y la molestia de leer los trabajos de estos grandes científicos, todos estos elementos se van añadiendo a tu bagaje sin que te des cuenta y un día te encuentras escribiendo un libro mezclando ciencia, poesía, erotismo… has ido atesorando todos los elementos necesarios y de repente surge.
Me gustaría concluir con otro de los grandes, Kurt Gödel. Su famoso teorema ha sido interpretado recientemente como una clara reivindicación de Platón, es decir, parece afirmar que existe una realidad externa pero no puede probar que lo es, ve la sombra de la caverna pero no ve el objeto de fuera. También tiene mucho interés la lectura que hace Penrose en The Emperor’s New Mind, donde deduce que el teorema de Gödel implica que el cerebro humano no puede reducirse a una computadora digital.
Jenaro: En la época en que cambia mi concepción de la escritura, con Ritual para un artificio, acababa de conocer el teorema de Gödel, y me dio la idea para un libro que al final se quedó en un solo poema, «Final del laberinto», donde se lee: «centro no ya, ni círculo, sino la realidad, ahora inevitable». Lo compuse con veinticinco años. A veces he pensado en volver sobre Gödel para aplicar su principio a la teoría poética, porque con ese texto descubrí además que se puede escribir música en prosa, que el verso, aunque sea lo más corriente, no es imprescindible. A lo mejor me animo un día.
Final del laberinto
El aislamiento de una música en medio de la tormenta no tiene más sentido que estas palabras irreconocibles que un náufrago pronuncia como suyas, aun ignorando a quién o quiénes pertenecen. Estériles esbozos para una teoría de la resurrección.
El centro es la unidad, pero también el punto de partida para una infinita multiplicación de círculos concéntricos. Soledad que se expande como la dureza opaca de un guijarro sobre la superficie del mar.
Somos el blanco propicio para los dardos de la desesperación. Somos el muro y el espacio donde el muro surgió. La cárcel y su imposibilidad. Y si, finalmente, segregamos dolor y muerte es porque morir resulta ser el único residuo posible para una antorcha solitaria.
Romper lo frágil y sus espirales. La libertad de conocer los límites: centro no ya, ni circulo, sino la realidad, ahora inevitable.
Clara: Mi libro más inesperado —escrito sin saber por qué, en tres días las tres primeras partes, de modo totalmente «mediumnico»— es ese que une ciencia, poesía y erotismo. Se titula ψ o el jardín de las delicias. Sabía una cosa, que el título era «ψ», la letra que representa la función de onda. Ocho meses después de haberlo publicado, leyendo la correspondencia entre Carl Gustav Jung y Wolfgang Pauli, encontré una frase —para mí fundamental— de este último: «Uno no debe olvidar que el «inconsciente» es nuestro signo simbólico para las probabilidades del acontecer en la conciencia, por lo que no se diferencia substancialmente de ψ».
El baile de las manos
no sujeta las briznas de hierba
—mil millones de angströms tal vez,
acristalados por tus párpados.
Vuelve la melodía que ignoras
con su clave intransigente.
Coronado de plumas aparece
el cuadrado de la raíz de veinticinco
más menos dieciséis.
¿Qué significa el punto
junto a la línea del quebrado?
Así me provocas
para que muerda
las dunas de tus hombros
y llegue por la yugular
hasta lo más secreto de tus tuétanos.
Tírame la letra griega
y párteme en dos,
que la lechuza no se asusta.
[De ψ o el jardín de las delicias]













Trato de ser racional como el álgebra, pero al final (y supongo por lo gris de esta tarde de verano) caigo en lo contrario lamentándome no haber sido pariente, amigo, o simplemente vecino (amante, por razones de decoro, ni hablar) de esa lechuza impávida que en sacrificio se ofrece en dos, cuyas potencias para arriba son aburridas, y para abajo te sacan de quicio. Hubiera sido una fiesta continua la proximidad tendiente a cero. Y qué coincidencia fantástica para nada racional, señora y señor de letras que al leerlos tenía a mi lado un recorte viejo de veinte años del Corriere Della Sera con una poesía de Mario Luzi, cuidadosamente custodiada y de noble amarillo dentro de un libro con poesías de Borges, en italiano. Me la escribo y se las escribo, como brindis: A las emociones de las letras! Salud… Talvolta per mancanza di dolore / le tue mani avvizziscono, la luce/ crolla negli occhi senza fondo, il sangue/ fugge dalla tua maschera; e una spoglia/ vita di te sussiste annuvolata/ nello spazio che rompi, la voce/ giá remota da te non interrompe/ piú il silenzio confitto nella mente./ Pure in te guardo il breve adempimento di vita!
Come al solito infinite grazie all’autore e alla redazione di DJ