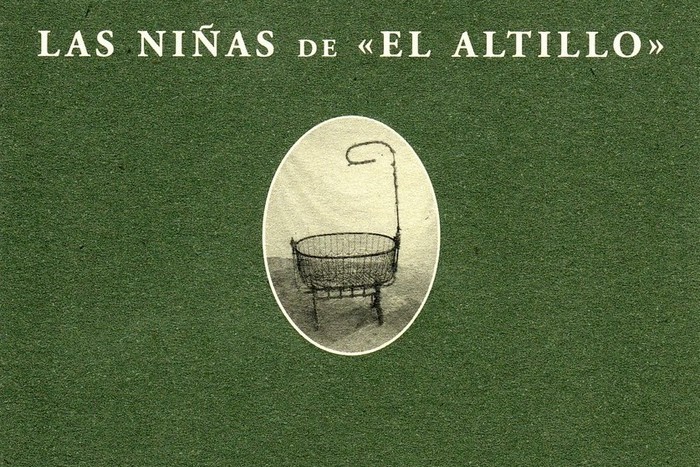
Existe una prosa que en cierta forma es consustancial a la literatura andaluza, donde la poesía y la narrativa, el campo y los pueblos, la luz y la lentitud, se enhebran con una belleza singular. Tal vez nació con Platero y yo (1914) de Juan Ramón Jiménez, pero lo cierto es que el mismo aroma perfuma rumoroso Recuerdos de Fernando Villalón (1941) de Manuel Halcón, Ocnos (1942) de Luis Cernuda, Las cosas del campo (1951) de José Antonio Muñoz Rojas y Pueblo lejano (1954) de Joaquín Romero Murube. Estos libros bellos y mágicos crearon escuela y así podríamos enunciar su descendencia hasta llegar a Las niñas de «El Altillo» (2007) de Begoña García González-Gordon, un libro tan hermoso y deslumbrante como tímido y discreto, pues la primera edición lleva el sello de Libros El Laberinto de Jerez de la Frontera, mientras que la segunda pertenece a Los Papeles del Sitio de Valencina de la Concepción, que es la editorial que aún lo vende a través de internet. ¿Qué más da? Lo importante es que su lectura nos hechiza y nos fascina porque es un libro único, precioso y encantador.
«El Altillo de Buenavista» era la finca de recreo de una familia jerezana, que a mediados del siglo XIX don Manuel María González Ángel convirtió en un jardín botánico tras poblarlo de acacias, algarrobos, álamos, bojes, cedros, cipreses, ciruelos, eucaliptos, moreras, laureles, pimientas, paraísos y barnices del Japón, hasta sumar más de trescientas especies sin contar vides y naranjos. La primera piedra de «El Altillo» la colocó el menor de los nietos del bodeguero, el pequeño Cristóbal de apenas seis años, quien mucho después sería el padre de las protagonistas del libro que nos ocupa y que en las primeras páginas es «Cristobita», luego don Cristóbal y finalmente Cris, así, en cursivas.
Las niñas, las verdaderas heroínas de la obra, fueron siete hermanas que crecieron en aquel paraíso extraterritorial, donde disfrutaron de una educación tan exquisita, que quedaron fuera del alcance de los jóvenes casaderos de su tiempo. Para colmo de males, la guerra civil primero y después una enfermedad de Margara —la madre—, terminaron por enclaustrar a las siete hermanas en «El Altillo», convirtiéndose así en materia de rumores, comidillas y leyendas urbanas en Jerez de la Frontera. Ellas fueron Casilda, María, Josefa, Margara, Blanca, Mercedes y Livia.
Begoña García González-Gordon —autora y sobrina de las niñas— pudo escribir la historia de «El Altillo» y sus dueñas gracias a la memoriosa melancolía de Blanca, quien falleció en 2012 casi centenaria, obsequiándonos así un libro de una belleza fastuosa y extraña, porque nos habla de un mundo abolido habitado por familias que educaban a sus hijas con institutrices inglesas, que hablaban francés dentro de casa y que eran tan felices en su finca que chutaron a todos los pretendientes de las niñas, porque ninguna de ellas quiso vivir lejos de «El Altillo»: «Podían haber sido mujeres esplendorosas, majestuosas, grandiosas; incluso famosas. Estuvieron dotadas —muy dotadas— para la vida en sociedad. Su perfecto dominio de tres idiomas, sus modales, su chispa y gracia, podrían haberles granjeado la amistad, la admiración o el amor, de personas de toda clase y condición, en cualquier lugar del mundo. Ni en las más altas esferas de la realeza, la aristocracia, el arte, el pensamiento o la farándula, les habrían faltado amigos, admiradores, ni pretendientes. Porque fueron atractivas, creativas, inteligentes, extravagantes. Pero redujeron esa abundancia fértil a raquíticas rarezas, sólo expuestas al reducido círculo de sus parientes o allegados».
Las niñas de «El Altillo» no tiene desperdicio y su lectura atesora episodios de cuento como la infancia de las pequeñas hermanas, tristes como la enfermedad de la madre o la muerte de Livia, sociológicos como la descripción de antiguos protocolos aristocráticos, tiernos como la vejez de esas mujeres consagradas a proteger a perros y gatos expósitos, y francamente divertidos como los protagonizados por los frustrados galanes de aquellas muchachas, quienes décadas más tarde todavía tenían el poderío de pedirle a sus antiguos pretendientes que las atendieran durante sus viajes por Madrid, Sevilla o San Sebastián y ellos —ya casados y más bien talludos— se desvivían solícitos por ellas.
En realidad, dos de las hermanas abandonaron fugazmente el nido, pues Casilda se casó cumplidos los cuarenta y apenas enviudó regresó a la casa familiar. Más breve fue la escapada de Mercedes, quien decidió ser monja y hasta ingresó en un noviciado de Segovia, aunque a los cuatro días abandonó el convento con la certeza de que «aquí yo me condeno». Por otro lado, María «estaba empeñada en conseguir un marido de nacionalidad inglesa, españoles no quería ninguno», pero a Cris jamás le gustó el inglés que le hacía tilín a María. Pepa —la más sufrida y discreta— quizá se enamoró de alguno de los pretendientes rechazados por sus hermanas y por eso mismo prefirió resignarse a la soltería, aunque siempre mascullaba heartbraking! Sin embargo, la historia más risueña fue la de Mercedes, pues no solo le dio calabazas a todos sus pretendientes de jovencita (¡la autora no se corta un pelo y comparte hasta los nombres!), sino que a punto de cumplir los cincuenta le dio puerta a un japonés: «Fue un asunto muy sonado en la familia. Este llegó a Jerez acompañando a un sacerdote misionero y, durante una visita que hicieron a El Altillo, acabó enamorado de Mercedes. Ella nunca se tomó en serio sus proposiciones pero él, durante años y años, resignado ya a ser tan solo un buen amigo, siguió enviándole flores y regalos a aquella mujer española que conquistó su corazón».
Las niñas fueron muriendo una por una, pero durante los años de los pelotazos y las recalificaciones un alcalde populista expropió «El Altillo» y desahució a las sobrevivientes, acabando con la única y verdadera burbuja inmobiliaria: aquella finca con las flores más puras y fragantes de Jerez.
_______________________________________________________________________
Algunos libros nunca disfrutaron de la atención que merecían y ciertos autores fallecidos en su plenitud corren el riego de ser olvidados. En Zona de Rescate compartiré mis lecturas de ambas regiones —la Zona Fantasma y la Zona Negativa— porque la memoria literaria es tan importante como la otra. Distancia de rescate (¡gracias, Samanta!): 1985, año de mi venida a España.












Pingback: Zona de rescate: Siete pisos con vistas al jardín, de Juan Luis Romero Peche – El Sol Revista de Prensa
Pingback: Zona de rescate: Casi tan salvaje, de Isabel González – El Sol Revista de Prensa