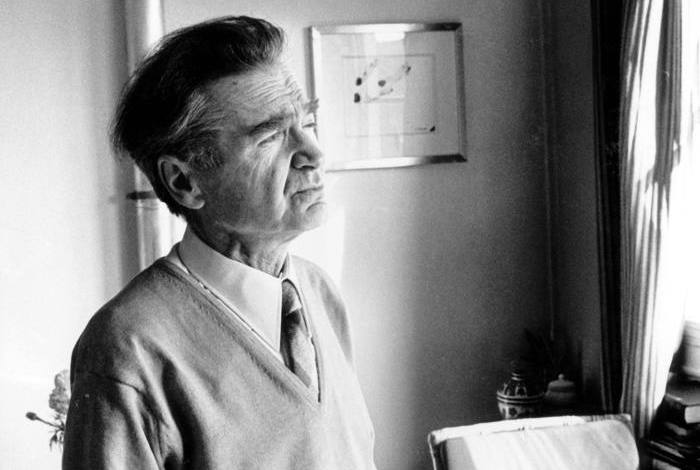
Hay blasfemia que se calla
o se trueca en oración;
hay otra que escupe al cielo
y es la que perdona Dios.
Antonio Machado
Cuenta Christian Santacroce, traductor de Lágrimas y santos (Hermida Editores, 2017), en el prólogo del libro, que con su publicación la madre de Cioran se llevó un buen disgusto: «No te das cuenta con cuánta tristeza he leído tu libro. Al escribirlo tendrías que haber pensado en tu padre». En el libro, su hijo levantaba la falda a las santas y presentaba a los santos como imitadores de Cristo que competían con este por un lugar en el Gólgota. No es difícil ponerse en la piel de la pobre mujer. Sin embargo, no creo que se pueda acusar a Cioran de no haber pensado en su padre. De hecho, imagino que mientras escribía el libro lo tuvo muy presente.
A Cioran no le gustaba tener un padre cura (era sacerdote ortodoxo). Lo dijo a las claras en una entrevista. Luego añadió que «era una cuestión de orgullo», puesto que «creer en Dios significaba humillarse», y él, desde niño, era más partidario del non serviam que de prosternarse. Por suerte para él, su madre no era una mujer muy religiosa. Además, como contrapunto, tenía una sensibilidad musical muy desarrollada. Al parecer, admiraba a Bach sobre todas las cosas. En Lágrimas y santos, el compositor tiene un estatus prácticamente divino: «Qué habrá habido en otros tiempos en los cielos no se sabe. Solo desde Bach en adelante existe Dios». Lo que sugiere que, al escribir el libro, también pensaba en su madre.
Por otro lado, durante una época, su hermano, Aurel, pensó seriamente en tomar los votos. Un día Aurel reunió a la familia para anunciarles su voluntad de entrar en un monasterio. Esa noche Cioran habló con él hasta las seis de la mañana. Desplegó todo tipo de argumentos contra la religión y la fe, «todo mi nietzscheanismo imbécil de la época», pero no pudo convencerle. En vista de que sus razonamientos filosóficos no eran suficientes, dolido en su orgullo, le dio un ultimátum: «Si persistes en la idea de ser monje, no te volveré a dirigir jamás la palabra». Su hermano le hizo caso, pero, a la larga, Cioran acabó lamentándose de haberle apartado de ese camino (entre otras cosas, porque Aurel acabó pasando siete años en la cárcel).
Así las cosas, no es de extrañar que Cioran se interesara por «las vidas de los santos; el proceso por el cual un hombre renuncia a sí mismo y emprende el camino de la santidad». El libro comienza diciendo: «He intentado comprender de dónde provienen las lágrimas y me he detenido en los santos». Que quisiera indagar en las lágrimas tampoco debería sorprender a nadie. Un fondo de tristeza es palpable en todas sus obras. No en vano, dijo que había escrito su primer libro, En las cimas de la desesperación, para posponer su suicidio. Según él, su tristeza venía de antiguo. En Silogismos de la amargura escribió que una muchedumbre de antepasados se lamentaba en su sangre.
Con todo, el libro es mucho más que un asunto familiar. En el pensamiento de Cioran están presentes Pascal, Nietzsche, Schopenhauer o Mainländer. Además, su madre no fue la única que se llevó un buen disgusto. El editor que se había comprometido a publicar el libro se echó para atrás cuando el tipógrafo le advirtió del «carácter aberrante de ciertos pasajes». Y, cuando salió finalmente a la luz, muchos juzgaron su contenido como blasfemo, poco menos que herético. Cioran se defendió diciendo que era el único libro de mística escrito en los Balcanes, pero no logró convencer a nadie, mucho menos a sus padres.
Pero ¿es para tanto? Echemos un vistazo a lo que Cioran encontró bajo los hábitos: «Los santos no son a-sexuales sino trans-sexuales (…) Ante los transportes extáticos de los santos las convulsiones sexuales palidecen (…) Hay transportes místicos que llegan a durar a veces días enteros», o: «Santa Teresa es dulce como una puta del paraíso. Y lo mismo sucede con todas las santas». También le dedica unas líneas a Rosa de Lima: «¿Por quién clavó la aguja en su corona Rosa de Lima? El amante celestial había hecho una nueva víctima. Jesús fue un don Juan del dolor (…) Rosa de Lima no dormía más de dos horas por noche, y cuando el sueño empezaba a subyugarla, se colgaba de una cruz instalada en su cuarto o mantenía su cuerpo en pie atando su cabello a un clavo». Es, quizá, esa especie de apología del dolor que hacen los santos, esa idea de que sufrir sirve para algo, con lo que menos comulga el rumano: «¿No hay suficiente dolor en el mundo? Parece que no, según los santos», o: «¿No nos han corrompido mostrándonos con su ejemplo que el dolor puede llevar a alguna parte?».
No obstante, como suele ocurrir con Cioran cuando escribe sobre religión, su valoración de los santos es ambigua. En algún momento, leía a los santos con admiración, pero, según dijo en una entrevista, después se dio cuenta de que se estaba engañando, «de que no estaba hecho para la fe». Esa admiración residual se deja entrever en algunos fragmentos del libro: «Amo a las santas por su ingenuidad apasionada que otorga a sus figuras esa expresión de entusiasmo infantil y de tormento gratuito»; «Cómo no sentirse próximo a santa Teresa, quien, un día, tras habérsele revelado Jesús como prometido, dándole un anillo de amatista como símbolo de su unión divina, corre al patio del monasterio y comienza a bailar presa de un rapto único, golpeando el tambor para invitar a sus hermanas a la alegría y al frenesí». Una no puede evitar leer estas palabras con una sonrisa en los labios (algo que, confieso, me pasa con frecuencia con Cioran). Lo mismo me ocurre cuando habla de Dios, a quien describe como «una especie de pararrayos» (porque es un «buen conductor de la tristeza y la desesperación»), o de Jesús, que «fue enviado al mundo menos para salvar y redimir a los hombres que para consolar el corazón de las mujeres insatisfechas de amor».
Sin duda, las «blasfemias» de Cioran son de las que se escupen al cielo. Pero, como nos recordaba Machado, una blasfemia no deja de ser «una oración al revés»; una forma de hablar con Dios dando un rodeo por el infierno, por así decirlo. Para el poeta (o, más bien, para sus alter ego —Juan de Mairena y Abel Martín—), «la blasfemia forma parte de la religión popular»; prohibirla «es envenenar el corazón del pueblo, obligándole a ser insincero en su diálogo con la divinidad». Como cabía esperar, el diálogo que Cioran mantiene con Dios es sincero, pero tiene lugar desde una perspectiva inusual: la cenital. El rumano habla con Dios desde arriba. «El más humilde de los cristianos tiene momentos en los que habla con Dios de igual a igual (…) el ateísmo halaga la libertad humana, pues hablando con Dios desde arriba eleva el orgullo a un rango demiúrgico (…) Mi Dios vive en un cielo subterráneo…».
En cualquier caso, parafraseando a D. H. Lawrence, por muchos cielos que hayan caído, tenemos que seguir viviendo. Para ello, Cioran desviste a unos santos para vestir a otros. Algunos poetas y pensadores ocupan en su mente un lugar sagrado: «Baudelaire rivaliza con san Juan de la Cruz, y un santo en germen, como Rilke, con no importa qué santo»; «Pascal es, por lo demás, un santo no canonizado»… Además, Cioran propone la música, que no requiere de cielo ni suelo: «El hombre no puede vivir sin un apoyo en el espacio, apoyo que la música suprime completamente». Con la música, se produce una «desterrenalización»: «Durante el tiempo en que componía El mesías, Händel se sintió transportado al cielo. Él mismo confiesa que, solo después de haberlo terminado, se dio cuenta de que vivía en la tierra. Aun así, en comparación con Bach, Händel es de este mundo».
Y también, frente a la santidad, la filosofía. Cioran equipara santidad con enfermedad: «Todos los santos son enfermos, pero —por fortuna— no todos los enfermos son santos», o: «En mens sana y en corpore sano nadie podrá descubrir la más mínima agitación religiosa; de auras místicas, ya ni hablemos». En cambio, «estás sano mientras crees en la filosofía». Los filósofos, especialmente los que emprendieron la búsqueda de la felicidad, como Epicuro, son un buen antídoto contra las prohibiciones de los santos. La filosofía, nos dice, «es un correctivo contra la tristeza». Eso sí, que nadie espere curarse de nada, salvo de la credulidad, leyendo a Cioran. Como dijo Savater, no tiene vocación de curandero. Cioran escribe para curarse él, igual que Cicerón se escribió a sí mismo una consolación por la muerte de su hija. No sé si leer a Cicerón podría ayudar a alguien a «ser feliz» o a «superar un duelo» (al fin y al cabo, nadie puede sufrir por otro); aun así, creo que se puede sacar infinitamente más de Conversaciones en Túsculo que de todos los libros de Jorge Bucay y los Punset juntos. No hay recetas mágicas para la vida, y, al igual que nadie puede sufrir por otra persona, no se puede pensar por otro. Frente a los libros de autoayuda que te dicen cómo vivir, Montaigne. Frente al pensamiento positivo y la «zona de confort», Cioran. Como decía Savater, un ejercicio como el de Cioran «debería suscitar la risa: la risa preventiva, azorada, de quien trata de evitar que un discurso demasiado serio sea tomado en serio, pero también la risa liberadora de quien por fin se atreve a saber». En la risa está la maestría del rumano. Una risa en ocasiones macabra, sí (¿qué se puede esperar de alguien que pasaba los veranos de su infancia en un huerto que lindaba con un cementerio?), pero nunca vacía, como la risa floja de la risoterapia. La risa de Cioran, capaz de reírse de todo, incluso de sí misma, se abre paso entre las lágrimas. Igual que lo hace la belleza de su prosa («hay también en el spleen monástico un abandono del cielo», escribe) y su «otoñal» mirada. Una mirada tan incómoda como necesaria. Un libro magnífico.












Siempre es un placer leer a Rebeca, y si es sobre Cioran, con más gusto.
Lo que de verdad caracteriza al maestro Cioran es su incurable esnobismo. Desde el principio le pareció interesante presentarse como experto en el tema de la muerte y del sufrimiento. El joven Emilio, «Infeliz» a mas no poder (su primer libro se intitulaba «En las cimas de la desesperación»), consiguió que hasta su madre, harta de su teatro, le reprenda con palabras tan fuertes como estas: «… si hubiera sabido que ibas a estar tan infeliz, te hubiera abortado…».
«El espíritu es el fruto de una enfermedad de la vida y el hombre sólo un animal enfermo. La presencia del espíritu es una anomalía en la vida.»
Veo ahí poco esnobismo, más bien mucha lucidez.
Cioran es el personaje Cioran. Se creó un estilo, muy bueno por cierto (ese delicioso humor negro que empapa casi toda su obra), para pasar las frecuentes noches de insomnio. Cuánto odio fue acumulando sin poder dormir; la solución: o me convierto en asesino o escribo. Y afortunadamente para nosotros siguió lo último. No nos engañemos. Cioran disfrutaba de las veladas y las buenas tertulias, la escritura era una profesión (y también sanación…corporal, literalmente, no del espíritu).
Aún en el supuesto de que la vida sea absurda me parece que lo mejor es disfrutarla lo máximo posible.Soy más «optimista» que Ciorán.
Pingback: Hombres de acción – Up Food