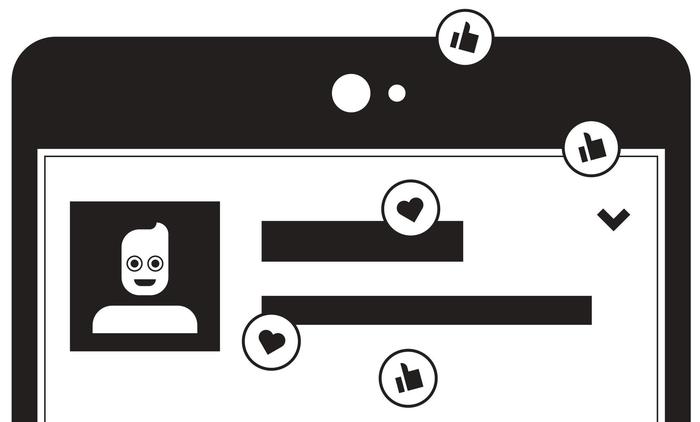
¿Le ha indignado el titular? ¿Nota la bilis trepar por su garganta hasta sentir el impulso de expresar su opinión incluso antes de haber leído el texto? Tengo una mala noticia: está usted ante un cul-de-sac, un punto muerto, un callejón sin salida. Puede volver al titular o seguir leyendo, pero en cualquier caso no podrá comentar. O si lo hace sobre la pantalla, su vómito iracundo, por suerte, no me salpicará.
A veces la humanidad cabe en una sola línea. O en un párrafo, para los que gustan de extenderse. Hablo de una humanidad cerril, beligerante, primitiva. Basta con leer los comentarios de un artículo, de un post de Facebook o de un tuit. Oh, la participación. El gesto se asemeja al de abrir la nevera y descubrir con decepción que les ha crecido el moho a los únicos tomates que le quedaban para cenar. Furioso, cierra la nevera —o la página web— e ignora los lamentos de su estómago, que parece querer expresar una opinión también. A veces lo mejor es navegar por la sección de comentarios como lo haría en un crucero: sin bajar del barco, echando la cabeza hacia atrás al reírse, despreocupado sabiendo que está rodeado de criaturas que podrían devorarlo pero a las que nunca se enfrentará.
La opinión es como el árbol que se cae en medio del bosque: si no hay nadie para oírlo, el sonido no existe. Incluso en la necesidad de doblar la página de un libro, de subrayar una frase o de anotar en los márgenes hay una vocación de influir, aunque sea en uno mismo. Su objetivo es revisitar un pensamiento, mandar un mensaje a su yo del futuro. Pero no solo ocurre en las bibliotecas propias, también en las públicas. El periodista Álvaro Corazón Rural tuiteaba recientemente algunos hallazgos. «Vascos en la Antigüedad», rezaba el ladillo de un libro, a lo que un lector anónimo contestaba, bolígrafo en mano: «Nunca han existido y menos en la Antigüedad». En otro ejemplar, alguien había decidido remarcar que Manuel Azaña era un «miserable». Este estaba a lápiz, porque siempre hay gente dispuesta a llegar al consenso. Un último corregía «Lleida» señalando que se dice «Lérida». «Igual que no decimos New York o London», añadía.
En todo este fenómeno hay una necesidad de llegar a alguien. El comentarista que abunda no puede guardar su opinión para sí mismo, de lo contrario podría provocarle una úlcera. Es un desahogo, un llanto lastimero, un quejío del que tiene que hacer partícipe al resto de los mortales.
En un famoso estudio realizado por Erin E. Buckels con una muestra de mil doscientas quince personas, titulado Trolls Just Wanna Have Fun (Los trols solo quieren divertirse), el investigador concluía que hay una relación entre la forma de comentar los contenidos online y la personalidad del usuario. Según el informe, el comportamiento trol tiene tres rasgos fundamentales, un conjunto que la psicología ha bautizado como dark triad (la tríada oscura): narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Buckels confirmaba la aparición de estos tres y añadía otro rasgo esencial: el sadismo. Lo bautizó dark tetrad (la tétrada oscura). Hay un gusto hacia la agresión porque sí, gratuita y fácil. Apetito por la crueldad, apunta el estudio. Este perfil es el que genera más ruido en internet, en su mayoría son hombres y son los que más tiempo al día dedican a comentar. El grupo musical Los Punsetes lanzaba un mensaje provocador en su canción «Opinión de mierda» que, por supuesto, no quedaba exenta de comentarios en YouTube. Ellos cantaban: «Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda, un día sin hacer a alguien de menos, un día sin abrir la caja de los truenos, España necesita conocer tu opinión de mierda, la gente necesita que le des tu opinión de mierda, todo lo que piensas es importante, mejor que lo sueltes cuanto antes», y algunos usuarios contestaban: «Que no pase un día sin oír una canción de mierda», «falacia ad hominem» o «vaya mierda».
El máximo exponente del usuario exhibicionista podría ser Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos envió un dosier a Vanity Fair con varios textos que la revista había publicado y que versaban sobre el propio Trump. Con un rotulador negro, el multimillonario había plagado el texto de anotaciones. Por ejemplo, señalaba con un círculo el nombre de la periodista (Juli Weiner) que firmaba un artículo de 2011 y escribía junto a él: «Bad writer!» (mala escritora). Juli Weiner citaba a Ben Smith, a lo que Trump contestaba: «And who is Ben Smith?» (¿Y quién es Ben Smith?). Incluso en la foto que acompañaba el texto había dejado un comentario: «Bad picture, no surprise» (Una mala foto, no me sorprende). La periodista le contestó en un artículo posterior en el que explicaba todo esto y aprovechaba para presentarle a Ben Smith: «Es un escritor de Politico [publicación especializada en análisis]. Ben, Donald. Donald, Ben».
También el New York Times tuvo el placer de recibir una carta de Trump. Iba dirigida a la periodista Gail Collins, y en la misiva se despachaba así: «Realmente, tengo un gran respeto por la señorita Collins en tanto que ha sobrevivido tanto tiempo con tan poco talento. Su habilidad para contar historias y su vocabulario (viniendo de mí, que he escrito muchos best sellers) no están a un nivel muy alto. Pero, más importante que eso, ¡los hechos que cuenta son erróneos!». Él es la génesis, la primera y última frontera del comentador hater.
Si llegados a este punto aún no se ha dado cuenta, hagámoslo obvio: no, España no necesita conocer su opinión de mierda. Pero sí su opinión. Al menos así lo consideran algunos expertos en periodismo y tecnología. Ismael Nafría, profesor en el Knight Center for Journalism in the Americas (Universidad de Texas) y autor del libro El usuario, el nuevo rey de internet, apunta que «los medios de comunicación digitales deben basar su modelo de negocio en conocer a sus usuarios lo mejor posible». «Sería suicida no dar el máximo juego posible a tus lectores. Es cierto que a veces las secciones de comentarios se convierten en conversaciones vacías de contenidos que solo expresan sentimientos personales o insultos. Eso no tiene valor. Pero la participación es un tesoro que hay que cuidar. Si no vas a hacerlo, si no vas a destinar recursos a ello, es mejor cerrar la sección de comentarios», añade. ¿Cómo se implementa una participación de calidad? Algunas soluciones pasan por enviar encuestas a los usuarios donde se les pide información para completar un reportaje, la existencia de cuentas verificadas o premiar a los usuarios que debatan con civismo hasta el punto de que, llegado el momento, sus comentarios ni siquiera necesiten moderación, sino que se publiquen automáticamente. Si en la calle hay normas y leyes que rigen nuestro comportamiento, ¿por qué no las habría en el mundo digital?
Cada vez son más los medios digitales que deciden cerrar su sección de comentarios. Lo han hecho The Week, Reuters, Bloomberg, The Daily Beast o Popular Science. A menudo el lector considera que el cierre de la sección de comentarios es por puro ego del periodista. Ya sabe: el mal ejemplo nos absuelve, pero el bueno —o la corrección— nos condena. ¿Es el fin de la participación tal y como la conocemos? Ismael Nafría considera que «los usuarios demandan respuesta por parte de los autores de la información: ese es el nicho que hay que manejar». El proyecto pionero Engaging News Project (Universidad de Texas), liderado por la profesora Talia Stroud, analizó más de nueve millones de comentarios del New York Times. Hay tres claves: «Los insultos se reducen en un 15 % cuando el periodista interactúa con los lectores; hacer una pregunta cerrada al final del artículo reduce los insultos en un 9 %; al comentar varias veces al final de su artículo, el periodista mejora el tono de la discusión».
Pero ¿qué se contesta a una descalificación personal? El Guardian analizó setenta millones de comentarios de lectores y publicó un análisis titulado «The dark side of Guardian comments» («El lado oscuro de los comentarios del Guardian»). Concluyó que realmente había acoso hacia algunos de sus redactores, en concreto a diez de ellos. ¿Adivina el perfil de los periodistas? Ocho eran mujeres, y los dos hombres restantes eran negros. El estudio realizado tiene enfoque de género y, precisamente, constata que las víctimas de ciberacoso son en su mayoría mujeres. Una de las autoras, Jessica Valenti, lo explicaba así: «Imagina ir al trabajo cada día caminando entre personas que te dicen “eres estúpida”, “eres terrible”, “das asco”, “no me puedo creer que te paguen por esto”. Sería horrible ir al trabajo así».
La periodista Ana Ibarra fue moderadora de comentarios durante su primera beca en un medio nacional. Su trabajo consistía en bloquear los comentarios que incumplían las normas del medio y eliminar los perfiles de aquellos usuarios que insultaban o acosaban de manera continuada. «Me sentaba a las siete de la mañana a borrar comentarios de la noche anterior. Eran auténticas burradas. Ni siquiera trataban sobre la noticia. Habitualmente alguien escribía algo y se creaba una conversación a partir de ahí. Había personas que se creaban un perfil y, cuando lo eliminábamos, se creaban otro similar. Recuerdo uno en concreto. Se llamaba Natrón. Iba en orden: Natrón 50, Natrón 51, Natrón 52… Llegó a Natrón 1030. A veces nos dejaba comentarios del tipo: “Soy Natrón 55, ya veo que habéis borrado a Natrón 54 jajaja, hijo de puta becario, sé que me vas a borrar a las siete de la mañana, conmigo no podrás”. En noticias sobre mujeres asesinadas por violencia machista había comentarios del tipo: “No sé por qué luego no se ha follado el culo de su mujer muerta”. Era horrible, eran comentarios que realmente podría investigar la Fiscalía».
El dedo acusador no debe dirigirse siempre al usuario, también al medio. Ismael Nafría afirma que «se debe invertir en tiempo, gente y soluciones tecnológicas». De lo contrario, las secciones de comentarios se convierten en fosas sépticas que el propietario no limpia.
Uno de los casos paradigmáticos sobre cómo se debe gestionar un espacio de participación es del New York Times. Así lo resumían los periodistas María Ramírez y Eduardo Suárez en su blog: «Nadie revisa los comentarios de los cuatrocientos setenta y ocho lectores que tienen el signo de aprobación verde; esos lectores no los selecciona una persona, sino un sistema de algoritmos basado en la calidad: ganan estatus quienes no han escrito comentarios eliminados por el moderador; hay hasta doce personas en el equipo de moderación de comentarios».
El diario neoyorquino ha desarrollado incluso un test en el que cualquier internauta puede jugar a ser moderador. Hay cinco comentarios en respuesta a una noticia resumida y debe aceptarlos o rechazarlos. Acierte o no, hay una explicación que acompaña a por qué sí o por qué no se permite un determinado comentario. Llama la atención la vara de medir: el antisemitismo y la islamofobia no se toleran, pero la homofobia y el machismo sí. Pongamos algunos ejemplos del propio juego. En un artículo sobre declaraciones del primer ministro israelí en el Congreso de Estados Unidos se encuentra esta respuesta: «Debe de ser que los “Repugnicans” [juego de palabras entre repugnante y republicano] han invitado a Netanyahu al Congreso porque todos hablan la misma lengua». El New York Times no lo permitiría porque «Repugnicans» es un insulto. Lo mismo sucede con una información sobre la guerra civil siria, en la que un usuario asegura que «la única solución es esterilizar a la población de Oriente Medio». «Es ofensivo para una sociedad entera», apunta el periódico para argumentar su rechazo al comentario. Sin embargo, en una noticia sobre el matrimonio gay, un lector escribe: «Dos hombres pueden tener una relación, pero no pueden crear a un niño. Es sodomía. No es lo que Dios quiere. Es como en Sodoma y Gomorra. Páralo, Obama». Este sí habría sido aprobado porque el New York Times considera que solo «argumenta contra el matrimonio gay y que refleja el lenguaje usado en la esfera pública». Un caso similar al de esta otra información sobre mujeres chinas que quieren acabar con las infidelidades de sus maridos: «Las mujeres y su obsesión con la monogamia. ¿Por qué son tan inseguras y tratan de luchar contra la biología?», respondía un usuario. También este comentario se habría permitido porque el diario ha decidido que quieren «un espacio donde haya interacciones interesantes». Además, «no critica a una mujer en concreto, así que no es un ataque personal».
Al final, el acto de opinar no es muy diferente al de ir a una casa ajena. A uno no se le ocurriría entrar en una morada que no es la suya con los zapatos llenos de barro. Uno los frota contra la alfombrilla, se los limpia, y después pisa. Puede que se encuentre a un dueño que, afligido por la congoja que supone abroncar a alguien, le permita entrar dejando rastro. Cuando usted se vaya, piense que el susodicho se quedará higienizando el hogar. No deje que su particular huella en el mundo sea una mierda en la suela y, por el amor de Dios, límpiese antes de opinar.











