
Steve Glew quería ser leyenda, pero solo tiene un blog. Como la mayoría, lo actualiza poco. La bitácora es solo un pez más del cardumen de internet, con un diseño deslavazado e incómodo. Puro rudimento. Quizá es todo lo que podría esperarse del blog de un tipo de Michigan que apenas llega a fin de mes y escribe intercalando minúsculas y mayúsculas sin ningún concierto. Pero este redneck, como él mismo se define, continúa desgranando su existencia por capítulos en esa virtualidad ignota, sostenido por un estímulo certero: su vida acabará siendo una película. Es solo cuestión de tiempo.
No es una esperanza vana. Steve Glew está tan convencido de que durante una década vivió para la posteridad, que la ha puesto en venta. Presiona el F5 esperando que un día, cualquier director o productor de Hollywood tope con la página de Amazon donde oferta lo único que le queda: «Diario del Pez outlaw: Libro y derechos de la película». Una auténtica ganga y también una ganga auténtica: doscientos cincuenta mil dólares por la póliza de una historia de espías, acción, villanos y héroes, guerra de los Balcanes, contrabando, millones de dólares y caramelos PEZ.
Steve no fantasea con quién le interpretará en pantalla, pero sí ha seleccionado cuidadosamente cuáles deberían ser las primeras secuencias de la superproducción; las que ofrecerían un atisbo jugoso de cómo llegó un exdrogadicto a ganar cuatro millones y medio de dólares en apenas diez años, haciendo temblar a una de las empresas más potentes de Norteamérica.
Enero de 1994. Frontera entre Austria y Hungría. Entre la espesa nieve que cubre el puesto de control, uno de los guardias le da el alto a un vehículo pequeño, conducido por un hombre de unos cuarenta años de frondosa barba y gafas oscuras. En el asiento del pasajero dormita su hijo, en la veintena. El conductor se apea tembloroso, ataviado con una larga gabardina, un chándal de terciopelo azul y zapatillas deportivas. Son dos estadounidenses, los Glew, que según su pasaporte han cruzado una Yugoslavia recién dividida después de aterrizar en Eslovenia sin equipaje. Lo que el documento no dice es que la pareja traía adosados miles de dólares bajo la ropa. El guardia atisba un saco militar en el asiento trasero, y lo apunta con su rifle semiautomático:
—¡Ábranlo! ¡Rápido!
Se niegan.
El guardia no está de humor. Con los pies en una Europa del Este recién devastada tras el colapso del bloque soviético, no son los primeros que tratan de cruzar la frontera cargados con granadas o ametralladoras. El resto de militares acuden a rodear el vehículo, mientras el conductor dice con voz temblorosa que su hijo necesita una aspirina. La mercancía que portan en la bolsa militar se derrama cuando la sacan del asiento trasero. No son armas. Cientos de dispensadores de caramelos PEZ han quedado esparcidos sobre la nieve, alfombrándola de plástico de colores infantiles que se vuelven inesperadamente sórdidos en ese escenario. El guardia recoge uno de un Papá Noel sonriente y lo escruta tratando de entender qué es lo que está ocurriendo.
Aunque le fascina esta rocambolesca escena, Steve prefiere que la película arranque con otro fragmento de su historia, después de una pantalla negra con misteriosas letras blancas: «Kolinska». La palabra que provocó que acabara en esa frontera entre Hungría y Austria; y todo lo que ocurrió después. Una palabra mágica, la del «cuento de hadas que cambió mi vida para siempre», asegura.
Corría 1993 y Steve preparaba su stand en una convención de juguetes en Michigan, donde expone hileras e hileras de contenedores de caramelos PEZ inéditos en Estados Unidos Steve —barba jaspeada, mandíbula estrecha, riñonera ribeteando su prominente cintura—llevaba dos años entregado a esta adicción compulsiva diagnosticada como síndrome de la adquisición repetitiva, que había sustituido a la anterior (coleccionar juguetes de cajas de cereales), que a su vez también había sustituido a la anterior (las drogas y el alcohol). Cuando la necesidad apretó aún más y en su granja familiar sin luz ni calefacción empezó a escasear también la comida, vendió todo y se centró en esos moldes de caramelos con cabezas de personajes famosos. Los coleccionistas recorrían kilómetros y kilómetros para hacerse con ediciones extrañas, por las que pagaban cifras cada vez más abultadas. Así que Steve empezó a hacer incursiones a Canadá para recolectar esos pedazos de plástico que ya formaban parte de la cultura popular, y después los vendía y enviaba por correo a excéntricos de todo el país. Las ganancias eran de más del 500 %. Podría haber permanecido así, en un embrionario mercado negro, pero en esa convención de Michigan su camino se cruzó con una mujer que portaba el Santo Grial: un contenedor de caramelos insólito y singular, llamado Silver Glow PEZ.
—¿De dónde sacaste eso?—preguntó Steve, hipnotizado.
—Todo lo que necesitas saber es «Kolinska» —contestó ella.
Resultó que su camino de baldosas amarillas no acababa en la enigmática Kolinska (una planta de empaquetado sita en Eslovenia) sino unos cuantos kilómetros y unos muchos altercados más allá. Su particular Oz estaba en Ormož, junto a la frontera con Croacia, inmersa en una cruenta guerra. Hasta allí se desplazaron Steve y su hijo Joshua, cogiendo el primer avión de su vida que les sacaría por primera vez del país. En esa fábrica, un antiguo edificio de la KGB, se hicieron con el primer cargamento de dispensadores PEZ, de extravagantes formas y colores. Gracias a un trabajador de la fábrica apodado Elvis, padre e hijo lograron modelos rechazados por la empresa, salidos del magín del esloveno, que desafiaba todo límite. Steve recuerda especialmente la punzada de emoción al contemplar aquel Papá Noel negro que más tarde se cotizaría en el mercado norteamericano por encima de los mil dólares. Antes deberían rebasar esa nívea frontera austrohúngara, encadenando chantajes, episodios con prostitutas, idas a y vueltas a Budapest y mentiras a granel.
Fue la primera de muchas incursiones en Europa oriental de padre e hijo. Tras Eslovenia llegó Hungría, apenas dos semanas después, y el hallazgo de la fábrica de Jánossomorja, donde el gerente de la sede de PEZ en el país (un tipo al que Steve llamaba Geppetto) les dio vía libre para hacerse con todos los dispensadores que pudieran transportar, a un precio irrisorio. Con el tiempo, acabó fabricando para ellos dispensadores exclusivos —y, por supuesto, al margen de la empresa— multiplicando las visitas de los Glew a su instalación. Salían de allí con bolsas rebosantes de cabezas de Bugs Bunny o el Coyote, que de vuelta en Michigan se traducían en veinte mil dólares de beneficio libres de impuestos.
El auge duró cerca de un lustro, en el que Steve vendió más de dos millones de dispensadores PEZ, pagó más de cien mil dólares en sobornos y se olvidó de los problemas de luz y calefacción de su granja, donde pudo construir hasta un establo de caballos. Las ganancias sobrepasaban los cuatro millones de dólares. La infraestructura parecía tan sólida y el negocio ilícito tan próspero, que se hizo necesaria una oficina con cinco trabajadores para orquestarlo todo. El furor coleccionista y las turbulencias políticas habían edificado su imperio.
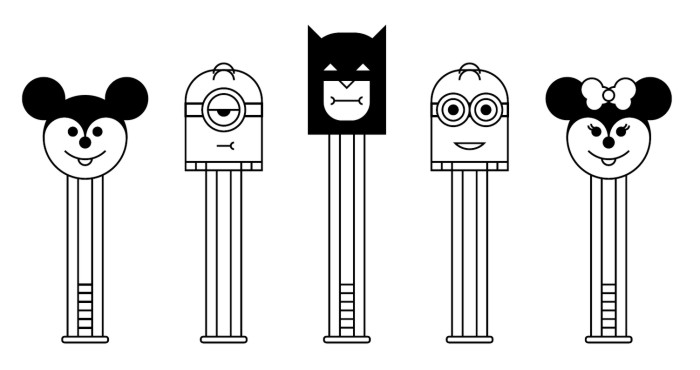
Pero ya decía Bernard Shaw que no hay hombre que pueda vivir en las cumbres más altas mucho tiempo y fue el propio Steve quien se encargó de despeñarse ladera abajo. Enfermo de ambición y de un trastorno de bipolaridad que se negó a tratar, empezó a desenfrenarse. «¡De ninguna manera me medicaré, por fin he encontrado un uso a mi locura!», bramaba, dinamitando sin saberlo los mimbres de un negocio ilegal sustentado en la discreción. El «PEZ Outlaw» protagonizaba imprudentes shows en las convenciones, jactándose de su poder y sus millones. Arrojaba dispensadores desde la ventanilla de su Jeep y se presentaba en las reuniones disfrazado de oso. Un oso que se tomó por invencible, dueño y señor de una marca que en realidad no le pertenecía. El ruido sobrepasó los decibelios aconsejables cuando un coleccionista, el austríaco Johann Patek, se negó a venderle a Steve las valiosas ediciones de dispensadores que poseía. El contrabandista norteamericano se presentó en su casa para robárselos, con una barba y una ira a lo Charles Manson y un único objetivo: eliminarle de su territorio. La cosa acabó con una persecución en coche de Steve a Patek por toda Austria, de la que el primero salió airoso sobornando a los guardias de tráfico con dispensadores PEZ rellenos de dólares.
El villano que la historia de Steve Glew prometía no es el coleccionista austríaco, sino el dueño de la corporación PEZ, Scott McWhinnie, al que le gustaba ser llamado «Pezident» en un retruécano de originalidad. Desde la franquicia oficial dejaron de ser ajenos a los millones de dispensadores ilegales que ya circulaban por toda Europa y Estados Unidos, y optaron por encararlo con la única alternativa posible. Había que aplastar al responsable del contrabando. Steve lo comprobó in situ en 1997 durante una de sus visitas a las fábricas de Jánossomorja: había dejado de ser el Pez al mando y la pleitesía desapareció. Geppeto, Elvis y el resto de sus asociados habían recibido instrucciones estrictas de la cúpula de la empresa y no podrían proveerle de más dispensadores. Los moldes habían sido destruidos.
Así que se lo jugó todo a una carta. Muerta la vía del contrabando, se lanzó a la fabricación. Invirtió una gran parte de toda su fortuna en crear él mismo los dispensadores. No fue suficiente y se endeudó hasta el absurdo, para crear de la nada 134.000 ejemplares de diseño exclusivo que llegaron a Michigan en un enorme contenedor en abril de 1998. Steve creía que sería el golpe definitivo, que haría millones en la convención de Cleveland.
Pero PEZ ya había dejado de mirar para otra lado y, el mismo día de la inauguración, lanzó un comunicado que afectó directamente a la línea de flotación del negocio de Steve: «Esos ejemplares son falsificaciones», aseguró la compañía. Los coleccionistas huyeron entonces del producto que tan costosamente había fabricado Steve, quien regresó a su granja con dos toneladas de plástico y una bancarrota adivinándose bajo la barba. PEZ le había asesinado económicamente.
En las postrimerías de la caída del imperio contrabandístico, la empresa PEZ además se permitió alardear de su victoria. Steve lo descubrió navegando por internet, después de verse obligado a vender todas sus pertenencias y regresar a una miseria que se parecía mucho al lugar donde empezó. En la web oficial de la franquicia se había incorporado una sección nueva llamada «Misfit Dispenders», donde la corporación sacaba a la venta dispensadores extraños, copias de los que Steve Glew había fabricado. Lo había perdido todo, hasta eso. Redujo sus ejemplares a cenizas y los enterró en su patio trasero, junto a su fracaso.
«Esta historia es todo lo que tengo», anuncia Steve con gruesas letras rojas en su blog.
Pero no es del todo cierto. Hace un año que los derechos de sus historia han dejado de estar disponibles en Amazon. Según algunas fuentes oficiosas, el productor David Klawans (que un día leyó una historia sobre seis americanos escapando de la embajada iraní y más tarde la convirtió en la oscarizada Argo) se hizo con ellos. Antes, llamó a su amigo periodista Jeff Maysh, que publicó un pedazo de la increíble historia de Steve en la revista Playboy. Desde entonces, el redneck ha dejado de actualizar su blog.
Ahora, Steve Glew tiene algo más: una esperanza imprecisa. Y también un plan B escondido en el sótano, en forma de decenas de cajas de cereales, de ediciones extrañas, entre las que se cuenta una preciada «Kellog’s Bannan Frosted Flakes» que los coleccionistas más entregados ambicionan. Quizás Steve, al fin y al cabo, acabe siendo una leyenda.
Mi nombre es Pez outlaw
Durante once años viví una vida que era más una fantasía que una realidad.
En esos once años gané cerca de 4,5 millones de dólares.
Viajé por el mundo buscando dispensadores PEZ.
Mi oponente en esta aventura fue el presidente de la Corporación PEZ, Scott McWhinnie.












Pingback: La otra historia de los caramelos PEZ o la leyenda de un redneck – Jot Down Cultural Magazine | METAMORFASE
Pingback: La otra historia de los caramelos PEZ o la leyenda de un redneck
Toma ya
La bitácora es solo un pez más del cardumen de internet,
No tengo claro a que se refiere con bitácora en esta frase. Si es por blog donde ser apuntan las incidencias de la navegación en la web, mejor cuaderno de bitácora. Y lo de redneck mejor traducirlo aunque sea entre paréntesis, paleto, moron.
No sé si la escritora ha visto la airada respuesta del protagonista de la historia en su propio blog. Aporta, además, algunas correcciones factuales sobre el contenido del artículo, por si acaso: http://pezoutlawgoestohollywood.blogspot.com.es/2017/03/seriously-what-in-hell-is-this.html
De la respuesta del protagonista me llamó la atención que la escritora no se haya puesto en contacto con él antes de escribir el artículo.
Quizás hubiera ayudado completar/mejorar el contenido.
Es una historia digna de los hermanos Coen.
Es tan maravillosa la historia!!!
Esta frase…
What self respecting crazy person only has 1 blog.
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ, maldito genio loco jajajajja
Pingback: 'True Detective: Noche polar'. El cambio siempre llega con un escalofrío - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: 'Million Dollar Baby': pesimismo y abnegación - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Fargo T4: Gordon, forajidas liberadas y un tornado en Kansas (y 3) - Jot Down Cultural Magazine