
Las historias de ficción, en el cine, la literatura y la televisión, nos enfrentan a las contradicciones reales que implica la práctica, más o menos oculta, de la tortura en nuestras sociedades, obligándonos como espectadores pero también como ciudadanos a cuestionarnos su validez y su permisividad. Estas ficciones, en las que a menudo se manipula emocionalmente al espectador, suelen instarnos a elegir entre unos principios morales que creemos incuestionables y la posibilidad de salvar las vidas de un grupo incierto de personas inocentes. Generalmente todo suele salir bien, la tortura se mantiene dentro de los límites de lo aceptable, a menudo basta con la amenaza, y el prisionero confiesa dónde han puesto la bomba y entrega a sus secuaces. Pero la realidad no suele ser así. Nunca es así.
Estos días, en los que aún estamos conmocionados por los recientes atentados en París y la escalada de alarma y peligro que han conllevado en nuestro entorno, se alzan las voces que piden medidas excepcionales para hacer frente a la amenaza terrorista: declaraciones de guerra, cambios en los códigos penales, restricción de derechos civiles, bombardeos preventivos o de castigo y un largo etcétera. El uso de la tortura con el fin de obtener información que permita evitar atentados o perseguir células terroristas es uno de estos límites, un límite marcado claramente por la Declaración de Derechos Humanos y otros convenios y que, sin embargo, ha sido ignorado y pisoteado repetidamente en situaciones como las que hoy vivimos.
Es necesario alertar de los peligros que implican para los ciudadanos, para nuestro Estado de derecho y para las libertades que son nuestro principal patrimonio, prescindir a conveniencia de nuestros principios éticos. También la ciencia, pese a que algunos aún la consideren como una mera herramienta, puede y debe participar en este debate en el que se ve inmersa nuestra sociedad, aportando argumentos y reflexiones, así como sus herramientas más valiosas, la objetividad, el espíritu crítico y el análisis y la contrastación de los datos. Veamos, por tanto, qué pueden decirnos sobre la tortura y su pretendida efectividad —principal argumento de quienes la defienden— los estudios realizados desde el campo de la neurociencia, ese área de la ciencia especializada en el sistema nervioso y, por tanto, en el cerebro.
En diciembre de 2014 se hizo público el resumen de una investigación impulsada por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos sobre las prácticas de tortura cometidas por la CIA en los primeros años de esta llamada guerra contra el terror. Las conclusiones son espantosas y aunque solo se ha hecho público un sumario de quinientas páginas de las más de seis mil del informe, el extracto asegura que se torturó a más personas y de forma más brutal de lo que se había admitido hasta entonces, que la CIA manipuló a la opinión pública y a la prensa, engañó al poder legislativo y que, en contra de algunas declaraciones interesadas, de todo ello no salió ninguna información provechosa, nada. Además, la reputación internacional del país quedó gravemente dañada, el incumplimiento de los tratados internacionales, patente, y las posibilidades de ser un agente principal para una evolución positiva en el mundo islámico quedaron prácticamente anuladas. Una lección que los defensores de «el fin que justifica los medios» no deberían olvidar.
No hay estudios científicos, es decir, realizados en un entorno controlado y siguiendo las pautas establecidas para poder contrastar resultados, sobre la tortura. La ética lo impide, incluso si hubiera voluntarios. Desgraciadamente hay numerosas víctimas en las que se han podido explorar sus efectos físicos y psicológicos y también se han dedicado muchos esfuerzos a estudiar la tesis de si la tortura produce información veraz y si esta práctica terrible es realmente más eficaz que un interrogatorio normal. Estas son las principales conclusiones:
El cerebro torturado no funciona con normalidad
Los neurocientíficos saben que el sistema nervioso central reacciona al miedo, al estrés, al dolor, a las temperaturas extremas, al hambre, a la sed, a la privación de sueño, a la privación de aire, a la inmersión en agua helada, es decir, a todas las prácticas asociadas a la tortura. El estrés prolongado provoca una liberación excesiva de hormonas como el cortisol. Estas hormonas dañan el hipocampo —una estructura cerebral clave para codificar y recuperar memorias—, incrementan el tamaño de amígdala —otra zona cerebral que une un componente emocional a la memoria, dirige la atención y se comunica con otras regiones cerebrales— y afecta negativamente a la corteza prefrontal —que se encarga de la toma de decisiones, el juicio y el control ejecutivo—. Estas intervenciones generan problemas en la memoria, alteran el ánimo y nublan la claridad mental y la toma de decisiones racionales.
Los torturadores esperan destruir la resistencia de la persona y obtener información fiable de un sujeto que no desea colaborar, pero el cerebro del sujeto está alterado en algunas de sus funciones básicas, con lo que es lógico suponer que su capacidad de proporcionar información fiable está gravemente alterada también.
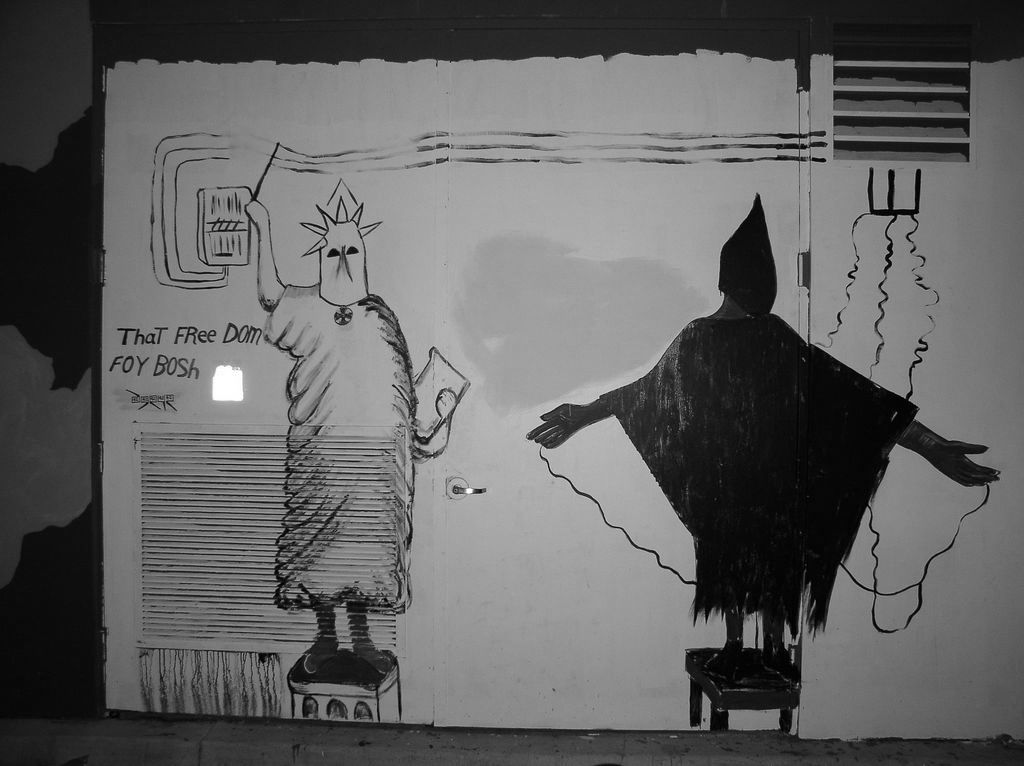
La tortura altera los recuerdos
Con frecuencia el dolor y el estrés afectan al proceso de consolidación de lo que el detenido ha visto y vivido, es decir, distorsionan su memoria, haciendo que se incapaz —incluso aunque lo desee— de recordar aquello sobre lo que se le pregunta. Las víctimas privadas de dormir están desorientadas y confusas y pueden convencerse a sí mismas de lo que los interrogadores están sugiriendo, creando pistas falsas. El sistema de muchos interrogatorios, repetir y repetir una historia bajo condiciones de estrés, es uno de los métodos más eficaces para introducir falsos recuerdos entre las memorias reales. Una investigadora lo comprobó con un grupo de personas, convenciéndoles de que siendo niños se habían perdido en un centro comercial. Comenzó diciéndoles, individualmente y de forma casual, que uno de sus padres se lo había comentado, después sugirió que imaginaran cómo podría había sido. Tras varias sesiones, un tercio de los voluntarios eran capaces de «recordar» cómo había sido esa experiencia que nunca existió.
La tortura pierde eficacia rápidamente
El dolor es un mecanismo de defensa que sirve para evitar al organismo un daño mayor. Cuando el daño ya es terrible, el dolor simplemente se apaga, algo que conocen muchas víctimas de un accidente de tráfico. Una tortura demasiado rápida causa normalmente que la persona pierda la sensibilidad o se desmaye. Además, diferentes personas tienen distintos umbrales para el dolor y algunos tipos de dolor enmascaran otros por lo que, aunque suene terrible, no es posible torturar de una forma científica, no hay forma de medirla y mantenerla dentro de unos límites. El torturador avanza a ciegas sobre las sensaciones de su víctima, las distintas sesiones suman abyección pero no avanzan en ningún sentido.
No hay niveles de tortura
Los torturadores lo saben y por eso siguen normalmente dos estrategias: aplicar el máximo dolor que su víctima pueda soportar, yendo al límite casi desde el comienzo y, en segundo lugar, explorar distintas técnicas, distintos tipos de agresión y dolor, intentando localizar las fobias y debilidades específicas de su víctima. Un resultado evidente es que las posibles normas sobre el grado de violencia aceptable se saltan siempre, no hay niveles aceptables de tortura, no hay nunca un uso limitado y medido, hay tortura y punto.
La tortura corrompe a la organización que la realiza y a todos los que participan
Los senadores norteamericanos, ante las conclusiones del informe, quedaron asombrados de la incompetencia de la CIA, con actuaciones que llevarían a la ruina a cualquier ferretería, como no saber dónde estaban las personas bajo su custodia, no atender a las quejas de sus empleados ni llevar a cabo estimaciones fiables del resultado de sus procedimientos. Rejali, un investigador dedicado al tema de la tortura, ha escrito que las instituciones que torturan, sea el ejército francés en Argelia, el ejército argentino en Argentina o la CIA en su lucha contra el terrorismo internacional, disminuyen su profesionalidad al mismo tiempo que hunden su estatura moral.
La tortura degrada también a las personas que colaboran
Un grupo de directivos de la American Psychology Association se asociaron con oficiales de la CIA y el Pentágono para evitar que la principal organización profesional de los psicólogos estableciera normas éticas que habrían impedido o dificultado la participación de estos profesionales en los «interrogatorios coercitivos» de Guantánamo. Tras la colaboración de estos directivos de enorme prestigio con las agencias de defensa existían intereses económicos, algo que ha sido un escándalo dentro de la profesión. Cuando estas actuaciones fueron conocidas, Nadine Kaslow, otra directiva de la APA, declaró que «sus acciones, políticas y falta de independencia respecto a la influencia gubernamental demuestran que no se estuvo a la altura de nuestros valores. Lamentamos profundamente, y pedimos perdón, por el comportamiento y las consecuencias que se derivaron. Nuestros asociados, nuestra profesión y nuestra organización esperaban, y merecían, algo mejor».
La tortura impide la recogida voluntaria de inteligencia
El factor principal, tanto para resolver un asesinato como para hacer caer a una red terrorista, es la cooperación de la población. La tortura rompe la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad —el respeto y la afección hacia estas últimas disminuye y el miedo no sirve de puente— y hace que lo que antes era una investigación normal, bajo un paraguas de colaboración y reconocimiento mutuo, sea ahora mucho más difícil y mucho menos provechosa.
Las víctimas de la tortura aportan información que casi nunca es fiable
Información que además para los servicios de inteligencia es muchas veces contraproducente, haciéndoles gastar tiempo, dinero y recursos humanos y materiales en callejones vacíos y pistas falsas. Los prisioneros rápidamente aprenden que cuando hablan no les tienen la cabeza debajo del agua; es decir, hablar significa menos sufrimiento. Por lo tanto, hay que hablar a toda costa y no importa si lo que se dice es cierto o no lo es. Algunos detenidos intentarán dirigir a los torturadores hacia antiguos enemigos suyos, muchos mentirán y dirán cualquier cosa con la esperanza de que la tortura termine. El informe del Senado encontraba numerosos casos en ese sentido. De hecho, cuando el interrogado daba información veraz, a menudo no era creído, algo que le pasó al senador John McCain, uno de los impulsores del informe, cuando fue prisionero de guerra en Vietnam del Norte. Los estudios realizados demuestran que las agencias torturadoras son incapaces de distinguir la información falsa de la fiable.
La tortura daña la causa del torturador
La disonancia cognitiva necesaria para infligir daño conscientemente a un semejante desarmado genera unos síntomas parecidos a los del trastorno de estrés postraumático. Según el libro None of Us Were Like This Before (Verso, 2010) de Joshua Phillips, muchos de los veteranos estadounidenses que realizaron torturas en Irak experimentaron una intensa culpa, cayendo un alto porcentaje en el consumo de drogas. Los ingleses que torturaron en Irlanda del Norte también declararon que lo que habían hecho estaba mal, con lo que ello implicaba de caída de la moral y confianza en la propia causa.

Muchos torturados son inocentes
Un estudio del programa Phoenix, un proyecto de la CIA bajo cuyo amparo se torturó y asesinó a miles de personas durante la guerra de Vietnam, encontró —según Ryan Cooper— que por cada guerrillero del Viet Cong torturado se torturó a treinta y ocho inocentes. Otros estudios han encontrado que la proporción era incluso mayor, de setenta y ocho a uno.
La tortura es en ocasiones una vía hacia el enriquecimiento personal
No solo tenemos el caso de los directivos de la APA que mencionábamos anteriormente. Los responsables sudvietnamitas del proyecto Phoenix eran a menudo burócratas incompetentes que se lucraron con las pertenencias de sus víctimas, dándose casos en los que incluso aceptaron sobornos para liberar a detenidos que sí eran realmente miembros del Viet Cong. Algunos militares argentinos obligaban a los secuestrados bajo su custodia a firmar contratos de compraventa de sus propiedades a su favor. La tortura es el negocio del torturador.
Por todo ello, más allá del ataque frontal contra los principios y valores sobre los que hemos construido todo aquello que hoy queremos defender, la tortura es un método burdo y de malos resultados para obtener información. Las fuentes de error son sistemáticas e imposibles de erradicar. Las memorias verídicas se borran, se distorsionan y se alteran por culpa de la propia tortura. Se ha llegado a decir que disparando al azar en una multitud hay más posibilidades de acertar a un enemigo que siguiendo las pistas obtenidas con la tortura de un detenido.
Así, más allá de los estudios científicos pero reforzados por estos, la perspectiva que nos proporcionan los últimos catorce años de lucha contra el terrorismo islámico nos dice claramente que en ningún caso debemos dejar en segundo plano los valores éticos y morales que nos constituyen como sociedad y como individuos, que lejos de sacrificarlos en pro de un bien mayor debemos reforzar nuestro compromiso con los derechos humanos y que la tortura nunca, jamás, es el camino. La tortura está prohibida porque es inmoral, cruel e inhumana, pero además es inútil, mina la autoridad moral de quien la practica, hace avanzar la causa de los terroristas y daña profundamente los estados de derecho.
Para leer más:
- Childress S, Boghani P, Breslow JM (2014) «The CIA Torture Report: What You Need To Know». Frontline 9 de diciembre. Enlace.
- Cooper R (2014) «Why torture doesn’t work: A definitive guide». The Week 18 de diciembre. Enlace.
- Harris LT (2015) «Neuroscience: Tortured reasoning». Nature 527: 35–36.
- O’Mara S (2015) Why Torture Doesn’t Work: The Neuroscience of Interrogation. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.












Gracias por el artículo. ¿Lo publicarán en inglés?
Lamentablemente, el artículo no tiene razón. La tortura funciona.
http://20committee.com/2012/12/11/torture-doesnt-work-except-when-it-does/
El texto que usted enlaza no da ni un solo argumento científico a favor de la efectividad de la tortura más allá de que a los rusos «les funcionó» y a los nazis les hubiera ido mejor si hubieran torturado más a menudo. Como argumentación es un poco pobre, la verdad.
El texto que yo enlazo está escrito por alguien que sabe de primera mano que la tortura funciona.
Y para mí, es de cajón: contar algo que no quieres contar por miedo a que te hagan mucho daño.
O contar cualquier cosa con tal de que no te hagan mucho daño incluyendo inventandote lo que haga falta… ¿pero te has leido el árticulo? El problema de la tortura es que funciona «demasiado bien» y consigue que la persona torturada cuente cualquier cosa… y entonces el torturador ya no sabe que es verdad y que es mentira.
Bueno… en el enlace que pones, dicen que la tortura funciona pero terminan aceptando que no conviene usarla. Y de todos los ejemplos de casos de éxito en el uso de la tortura, el único que si plantea verdaderas ventajas obtenidas, es el de la URSS contra los nazis, en el resto los toturadores perdieron a pesar de su ventaja táctica y sus mejores armas. Lo que más me hace gracia es eso de que los Nazis no se atrevian a llegar a las cotas de los soviéticos y por eso perdieron la guerra de la tortura, y por lo tanto la guerra. Y aprovecha para para sustentar su argumento opiniones de los que perdieron la guerra a los que no les dejaron hacer lo que querian y por lo tanto opinan que eso hubiese ayudado…. sease casos hipotéticos.
La tortura funciona, o puede funcionar a nivel individual o de pequeño criminal (dame la contraseña de la caja fuerte o empiezo a destrozarte como ejemplo de robo con violencia, también usada por carteles de las drogas, en la trata de personas, etc. suele ser un componente clave de control). Lo que intenta demostrar el artículo es que cuando a nivel institucional se vuelve una practica estándar y burocratizada falla sistemáticamente en obtener los resultados prometidos. La URSS a pesar de su excelente red de inteligencia y tortura ha temrinado cayendo com el resto de regímenes que tienen la tortura institucionalizada. Al final los escasos casos en los que la tortura te aporta algo quedan contrarrestados al masificarla por la pérdida de confianza e informaciones falsas.
Conclusión, la tortura te sirve cuando no te importa destrozar o eliminar al adversario, hoy en día no es el caso y aplicar la tortura contra una sociedad sin estar dispuesto a destruirla se vuelve contraproducente. Y nadie va a aceptar el exterminio como opción válidad hoy en día, por lo que la tortura sobra igualmente.
José García tiene razón: ¿a quién vamos a creer, a un prestigioso neurocientífico español que argumenta y fundamenta cada cosa que dice o a un militar USA, que cuenta lo que buenamente se le ocurre?
Yonoigo tiene razón: ¿a quién vamos a creer, a un prestigioso neurocientífico español que argumenta y fundamenta cada cosa que dice, o a un exmilitar, consultor de inteligencia y exespía USA que sabe muy bien lo que dice?
Eso se llama argumento de autoridad y es de los más basura que existe…
Discutir sobre si funciona o no es meterse en metafísica pura, porque la tortura no se realiza con ánimo de que «funcione», no se realiza para extraer información a la víctima como vemos en estas películas americanas fantasiosas. Se tortura para anular al otro y para generar incertidumbre y miedo en la causa política del enemigo. Fin.
EL DÍA QUE CONOCÍ A GALINDO EN INTXAURRONDO, Ion Arretxe
Intxaurrondo es un popular barrio de Donostia que discurre en paralelo a la carretera de Irún y a las vías del tren, y que ha ido creciendo, trepando por tortuosas y empinadas cuestas, hasta llenar de casas los terrenos que lo rodean.
En un extremo del barrio, muy cerca de la autopista, surgió como de la nada una barriada de ladrillo y hormigón. A simple vista podría parecer una de tantas colmenas que crecieron en aquellos años a las afueras de las ciudades. Pero la valla que lo rodea, las garitas de vigilancia y un pequeño helipuerto, delatan su carácter militar.
Es el famoso cuartel de Intxaurrondo, sede de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, desde donde el comandante Enrique Rodríguez Galindo dirigió la lucha contra ETA.
La madrugada del 26 de Noviembre de 1985 fuimos detenidos, cada uno en su casa, Mikel Zabaltza, su novia, su primo, y yo.
Aunque yo no los conocía de nada, ni siquiera de vista, la Guardia Civil nos detuvo bajo la acusación de pertenecer al mismo comando de ETA militar.
La mañana del día anterior, ETA había matado cerca del Puerto de Pasajes a dos soldados de la Comandancia de Marina. Y por la noche, en la misma zona, a un guardia civil.
Por aquel entonces yo tenía 21 años y era estudiante de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco.
Como cada noche, estaba durmiendo en casa de mis padres, un piso de un barrio obrero de Rentería, donde vivía con ellos y con otros cinco hermanos, todos más jóvenes que yo.
A las 3 de la madrugada tiraron abajo la puerta de casa, y entre gritos, insultos, y órdenes confusas, me sacaron de la cama, me invitaron a vestirme, y me ordenaron que les acompañara.
“¿Es usted Ion Arretxe?”, me preguntó el que dirigía la operación. “Vístase inmediatamente porque tiene que acompañarnos al cuartel Intxaurrondo, a comprobar unas cosas”.
Es difícil precisar los tenebrosos pensamientos que las palabras “cuartel de Intxaurrondo” despertaron en mi mente. Pero un sudor helado y una tristeza infinita se adueñaron de mi ánimo y todavía me asaltan cada vez que lo recuerdo.
Tenían a toda mi familia arrinconada en el pequeño salón, y los mantenían a raya encañonándolos con sus armas y amedrentándolos con amenazas y soeces insultos.
A mi padre, un hombre alto y fuerte, lo habían inmovilizado entre varios y lo sujetaban en el suelo, pisoteado, humillado, con una bota en el cuello y varias rodillas sobre la espalda.
Casi en volandas, me sacaron a la calle. Habían tapado con esparadrapo las mirillas de los vecinos.
El camino desde mi casa hasta la plazoleta en la que habían aparcado sus vehículos estaba lleno de guardias.
Me empujaron al asiento de atrás de un coche camuflado, y me cubrieron la cabeza con una capucha. “Te vas a cagar, hijo de puta, te vas a cagar…”, me decían. Y también: “¿Dónde están ahora tus amigos del comando?”
El coche arrancó con toda la comitiva.
Durante aquel terrorífico viaje no dejaron de insultarme, de darme bofetadas, y de golpearme en las sienes con los nudillos de la mano.
No sé a dónde me llevaban. Pero a Intxaurrondo, que está a cinco o seis kilómetros de Rentería, hacía tiempo que teníamos que haber llegado.
Cambiaron nuestro turismo por un todoterreno y, llegados a un punto, dejamos la carretera y cogimos una pista de montaña. El coche traqueteaba y yo temblaba de miedo.
Me sacaron del vehículo. Había un grupo de gente con linternas y luces frontales esperándonos en el monte. Aunque la capucha que me cubría la cabeza no me permitía ver del todo, dejaba pasar algo de luz a través de su tupida tela.
Me embutieron en dos sacos de plástico duro, de los que se usan para sacar escombros, que estaban abiertos por los dos lados. Uno de cintura para abajo, como si fuera un faldón. Y el otro por arriba, como una camisa de fuerza.
Me envolvieron con cinta de embalar, como a una momia, cuidando que mis manos quedaran libres entre los dos sacos.
Me tumbaron boca abajo. Yo me retorcía como un cocodrilo atrapado en una trampa y lanzaba coletazos a diestro y siniestro. Ellos reían.
“Pegadme un tiro, pero no me dejéis morir aquí!”, gritaba enloquecido porque pensaba que me iban a abandonar a mi suerte en aquel lugar tan siniestro y tan frío. “Primero nos aclaras unas dudas, y luego ya te mataremos”, dijo uno de ellos. Y también: “Grita, grita… Que aquí no se oyen ni los gritos ni los tiros”.
Me arrastraron por el barro hasta la orilla de un río.
“¿Tú ya sabes lo que es esto, no? Pues cuando quieras hablar, sacas la cabeza”. Y sin darme tiempo a nada, me agarró fuerte de los pelos y me metió la cabeza en el agua.
Yo hacía fuerza hacia arriba, para escapar de la muerte. Pero ellos se habían echado sobre mí y me empujaban con rabia contra las piedras del fondo. Cuando les parecía, me tiraban del pelo y de la capucha, y me sacaban del agua.
“¿Dónde están las armas y los explosivos? ¿Quiénes son los otros del comando?” Yo cogía todo el aire que podía y gritaba como un desesperado: “¡Yo no soy de ETA! ¡No soy de ETA!”.Y otra vez adentro.
Las veinte primeras aguadillas aún tenía fuerzas para gritar. Después, sólo para vomitar. Y al final, no tenía fuerzas para nada.
Me incorporaron un momento para que uno de ellos me mirara, en plan muy técnico y profesional, las uñas de las manos. Según supe después, su amoratamiento les indicaba el grado de mi asfixia y si podían seguir torturándome.
“¡Tú mataste al guardia del otro día!” Y otra vez al agua.
En aquel trance, lo único que podía mover eran mi imaginación y mi pensamiento. Sentía las neuronas girar dentro del cráneo. “Este horror tiene que acabar alguna vez… Tal vez con la muerte”, pensaba yo.
El cerebro, con la falta de oxígeno, se había ido esponjando, aumentando de tamaño como un bizcocho en el horno. Todavía había sitio, cada vez menos, para que girasen mis neuronas y mis atropellados pensamientos. Pero la masa encefálica se había dilatado de tal manera que ocupaba casi toda la cavidad craneal. Las neuronas no tenían sitio para moverse y, poco a poco, se iban deteniendo.
Y yo, feliz. Con la sonrisa estúpida de los ahogados. Y yo feliz porque sentía que ya había muerto.
Me sacaron del agua. El aire de la noche me devolvió a la vida.
Me arrancaron la capucha, vomité todo el agua que había tragado y me desmayé.
Llegamos a Intxaurrondo con las primeras luces del día. Me llevaban a rastras. Yo iba medio muerto, de miedo y de frío, con los pantalones empapados y enredados en los tobillos.
El guardia civil de la puerta dijo: “¡Joder, cómo le traéis a éste!”
Me desnudaron, me pincharon varias inyecciones para reanimarme y me comunicaron oficialmente la aplicación de la Ley Antiterrorista.
“¿Tú sabes de qué va esta ley?”, me preguntó uno que se jactaba de pertenecer al GAL. “Estos son tus derechos”, dijo mientras me enseñaba el protocolo que se lee a los detenidos. “Pero como te hemos aplicado la Ley Antiterrorista…”, rompió el papel, ris, ras. “A partir de ahora, ya no tienes ninguno. ¿Alguna duda?”
Con papel de periódico me hicieron un cucurucho muy grande y me lo encasquetaron en la cabeza.
Alguien importante entró en la estancia. Lo noté enseguida. Tal vez por el silencio que se produjo a su alrededor, o por la manera servil con la que le recibieron.
Se puso frente a mí… Me quitó el capirote…
“¿Tú sabes quién soy yo?”, me preguntó. “Sí. Usted es Galindo”.
“¿Me estáis haciendo algún seguimiento los de tu comando, o qué?”
“No, nada de eso”. “Entonces, ¿por qué me conoces?”
“Lo conozco de verlo en la tele…”
Me agarró de los huevos y me los retorció.
“Aquí te hemos traído para que nos cuentes cosas… Así que no nos hagas perder el tiempo y vete hablando, chaval… porque si no, te retorceré los cojones hasta reventártelos”.
Me apretó los testículos y me dejó doblado. Volvió a colocarme el cucurucho y se marchó.
Así fue como conocí en persona al tantas veces laureado comandante Galindo.
Los tres días que pasé en el cuartel de Intxaurrondo no estuve en ningún calabozo.
Me tuvieron en un piso, sentado en una silla, sin poder dormir. Por la noche, un guardia me zarandeaba y me echaba agua en la cara cada vez que me vencía el sueño. Desde donde yo estaba, oía la televisión de los otros pisos y a los hijos de los guardias bajando por la escalera camino del colegio. Y en mitad de un interrogatorio, podía aparecer la mujer de uno de ellos para resolver cualquier cuestión doméstica.
Con las manos esposadas a la espalda, me cubrían la cabeza con bolsas de plástico hasta que perdía el conocimiento.
También probé el agua en la bañera de aquel piso, esta vez envuelto en una manta y embalado como un fardo con la misma cinta adhesiva que usaron en el monte.
Me trasladaron a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. Aquello no era Intxaurrondo, pero tampoco fue una fiesta de pijamas. Aquí como allá todo se resolvía a base de golpes, insultos y agua.
Al cabo de unos días yo noté que pasaba algo raro. Se les veía muy nerviosos, sobre todo a los jefazos. Trataban de ser muy amables conmigo, demasiado. E incluso me ofrecieron varios millones de pesetas a cambio de mi silencio.
Cuando se cumplió el plazo de la detención -la ley Antiterrorista permitía un máximo de diez días de incomunicación, sin abogado y sin médico- pasé por la Audiencia Nacional y quedé en libertad sin cargos.
Pero como la fiscal anunció su intención de recurrir mi sentencia, tuve que pasar tres días en la cárcel de Carabanchel. Tres días que me podía haber ahorrado porque, finalmente, no presentó el recurso.
Fue en Carabanchel donde los demás presos me enseñaron la noticia que era portada en todos los periódicos: la desaparición de Mikel Zabaltza. Un joven al que habían detenido a la vez que nosotros, bajo la acusación de pertenecer al mismo comando, y del que la Guardia Civil decía -y con ellos el ministro Barrionuevo y el Gobierno de Felipe González al completo-, que en la misma madrugada de su detención, cuando dos guardias le acompañaban junto al río Bidasoa, al zulo donde escondía las armas, aprovechó un descuido de sus guardianes y, a pesar de estar esposado, se lanzó al agua con la intención de alcanzar la otra orilla y escapar a Francia. Entonces lo entendí todo.
Nada más salir de aquel infierno denunciamos en el juzgado las torturas a las que habíamos sido sometidos.
Y, como era de esperar, después de veinte días de infructuosa búsqueda, la Guardia Civil encontró el cadáver de Mikel Zabaltza flotando en uno de los recodos del río que más se habían rastreado.
Yo nunca vi a Zabaltza, así que no voy a ser tan osado como para asegurar lo que le pasó. Pero me imagino, y no es mucho imaginar, que la misma noche de nuestra detención lo condujeron al mismo lugar siniestro y sombrío que a mí, lo interrogaron metiéndole la cabeza en el mismo río, y se les fue de las manos.
El tiempo fue pasando y con él los jueces, uno detrás de otro, hasta que al final se archivó el caso.
Al cabo de los años, los guardias civiles que más activamente intervinieron en nuestros interrogatorios -incluido el mismísimo Galindo-, fueron juzgados y encarcelados por secuestrar, torturar hasta la muerte, y enterrar después en cal viva a Lasa y Zabala.
Algún día la Justicia se quitará la venda de los ojos y verá con horror las atrocidades que se cometieron sobre el joven Mikel Zabaltza, torturado, asesinado, desaparecido y calumniado bajo los auspicios de leyes democráticas.
Ese mismo día la palabra Intxaurrondo, que en euskera significa nogal, evocará en todos nosotros el recuerdo de un tranquilo y popular barrio de Donostia.
Pero eso, será algún día.
http://revistafiatlux.com/el-dia-que-conoci-a-galindo-en-intxaurrondo/
http://www.publico.es/politica/euskadi-investiga-medio-siglo-torturas.html
A colación de la tortura me acuerdo de uno de mis cuentos favoritos. Terrible. «Escuchar a Mozart» de Mario Benedetti.
Gracias por aportar tu testimonio. Costó mucho enviar a estos tipejos a la cárcel. Y si se consiguió, fue por ti y por otros que tuvieron el valor de denunciarlo. De lo contrario, ahí habrían continuado con sus crímenes, hasta recibir orden en contra, o hasta llegar a una confortable jubilación.
Por lo demás es triste comprobar en algún comentario que todavía hay quien creé que la falta de ética, la falta de escrúpulos, son un signo de inteligencia.
Se podría añadir en el apartado de para leer más, los últimos informes de todo tipo de organizaciones que luchan contra la tortura, incluidos los de la ONU, para ver que no es algo esporádico en este maravilloso país en que vivimos. La tortura degrada también a las personas que la justifican y callan.
Muy interesante, como siempre.
Errata:
Con frecuencia el dolor y el estrés afectan al proceso de consolidación de lo que el detenido ha visto y vivido, es decir, distorsionan su memoria, haciendo que SEA incapaz.
Pingback: Clase del 25/09/2017 – El secreto del Acero
Cómo miembro del mundo bdsm debo decir varias cosas.
Pero la principal de todas ellas y lo que trata este artículo es de lo neurológico.
Difícilmente se va a superar un límite.
El método ideal de tortura es causar el mayor dolor posible causando el menor daño posible al cuerpo, de esta forma se incrementa el tiempo. Cuando se sobrepasa el límite de la persona, solo debe continuarse con lo mismo, pero aumentando alguna otra cosa. Al ser un impulso igual, proveniente de otro lugar el cerebro no lo ignora y eso hará un aumento en la sensación de dolor. 3 prácticas a la vez.