
Jot Down para Camper
Cuando tienes diez años quieres ser otra persona. A ver, en realidad dura toda la vida. El deseo de ser otro, de ser más alto o más guapo o con más pasta. De vivir las aventuras que no te atreves porque eres un cobarde y tu existencia es un coñazo supino. Lo hizo Jack a través de Tyler Durden en El club de la lucha porque lo hizo Chuck Palahniuk. Porque lo ha hecho cada escritor y cada guionista de ficción desde que existe la ficción. Porque lo hacemos todos cada día. Cuando tocamos un punteo en las cuerdas inexistentes de una air guitar, cuando nos ponemos delante de los fogones y nos creemos mejores que Ferran Adrià, o cuando vemos las fabulosas vidas de esos Españoles por el mundo que no somos nosotros.
Pero cuando tienes diez años quieres serlo de verdad. Como tu vida aún no es un coñazo y no pretendes que se convierta en un coñazo, quieres ser Indiana Jones o Han Solo o Dana Scully o Alaska sin necesidad de Pegamoides. Llámenme raro, pero cuando yo tenía diez años quería ser el Gordo de Minnesota. No es que tuviese una especial fascinación por Jackie Gleason —ni siquiera sabía que el actor que lo interpretaba se llamaba Jackie Gleason—, pero sabía que él era el único capaz de ganar al Chino. Porque el Chino era el rey de los billares.
Lo llamábamos «billares» aunque el cartel de fuera rezase «Salón Recreativo» y la mayoría de la sala estuviese ocupada por máquinas de marcianos. De hecho, había unos cuantos más salones recreativos en el barrio a los que también llamábamos «billares», aunque dentro solo hubiese máquinas de marcianos y alguna tragaperras. Los diferenciábamos por su localización: los billares del paseo, los de detrás del colegio, los de al lado del parque. También era la manera de distinguir al único que conservaba verdaderas mesas de billar y, por tanto, no necesitaba ninguna denominación topológica. Ese salón era los billares.
Los billares funcionaban como un rito iniciático de llegada a la madurez. Me explico: los niñatos jugábamos a las máquinas electrónicas que estaban en la entrada de la sala: cinco duros y a matar marcianos en el Galaxian o en el Space Invaders. Más hacia dentro, donde comenzaba a aflorar el humo de los Fortuna, se colocaban los pinball, aunque todos los llamasen «máquinas de petacos»; la electrónica daba paso a una cierta mecánica y los que jugaban tenían ya catorce o quince años y un incipiente bigote supralabial. Además, también se dejaba ver alguna chica golpeando las máquinas con inusual furia cuando la bola metálica no iba por donde ella quería. En ese ecosistema, los piun-piun se mezclaban con los placa-placa y nosotros éramos felices.
Pero había una última estación. Al fondo, en medio de una sólida cortina de humo —esta vez de Ducados— los mayores jugaban al billar. Solo había dos mesas; una casi siempre vacía para que jugasen entre ellos los que se aventuraban a salir de la zona de las máquinas; y otra siempre llena por los autóctonos. Esa mesa era un santuario de botellines, colillas, greñas heavies y bolas multicolores rodando sobre un tapete verde. Esa mesa era el templo del Chino. Porque el Chino no solo era el que mejor jugaba al billar y el único que manejaba un taco propio, también era el más cuidadoso con todo lo que le rodeaba, incluida su imagen. Si el armario de Immanuel Kant contenía siete trajes idénticos, el Chino debía ser un Kant del extrarradio, porque siempre vestía exactamente igual, sea cual fuere el día de la semana: deportivas blancas, pantalones pitillo, camiseta negra bajo chaleco vaquero con un enorme parche de Saxon, y unas Ray-Ban de aviador posiblemente falsas sobre la cabeza. Siempre igual. Siempre impecable.

El Gordo de Minnesota también iba siempre impecable. Es posible que Fast Eddie Felson jugase mejor que él —y desde luego, Paul Newman era mucho más guapo que Jackie Gleason—, pero cuando se encontraron por primera vez al poco de comenzar El Buscavidas, Felson descubrió que en el billar no solo se trata de dominar los impactos y las trayectorias. Si el Gordo de Minnesota era el mejor, lo era, entre otras cosas, por su firme pulcritud. Mientras Felson se iba desabrochando y derrumbando poco a poco entre tragos de bourbon, él permanecía inquebrantable dentro de su traje de tres piezas, perfectamente peinado y con una flor en la solapa. Y sobrio, claro. Tacada tras tacada y manga tras manga, durante veinticinco horas seguidas. Hasta la victoria.
Hay quien dice que ni la película de Robert Rossen ni la novela homónima de Walter Tevis en la que se basa hablan realmente de billar. El crítico Roger Ebert afirmaba que, en realidad, El Buscavidas «es una alegoría sobre el significado de la condición humana, expresada en el contexto de la victoria y la derrota». Quizá tiene razón, porque, al igual que sucedía en el salón recreativo de mi barrio, el billar es un microcosmos de la vida. Un mecanismo de múltiples piezas interconectadas que nace en el tapete verde y termina en la punta del pétalo de una flor en una solapa, pasando por la terminología, la rosca exacta de cada mitad de un taco, la intensidad y la incidencia de la luz de las lámparas que alumbran la mesa y hasta la textura de las sillas en las que se apoyan los jugadores. Cuando El Buscavidas está llegando a su fin y Fast Eddie Felson ha comprendido todas las partes de ese ecosistema es cuando puede volver a enfrentarse al Gordo de Minnesota. Y vencerle al fin.
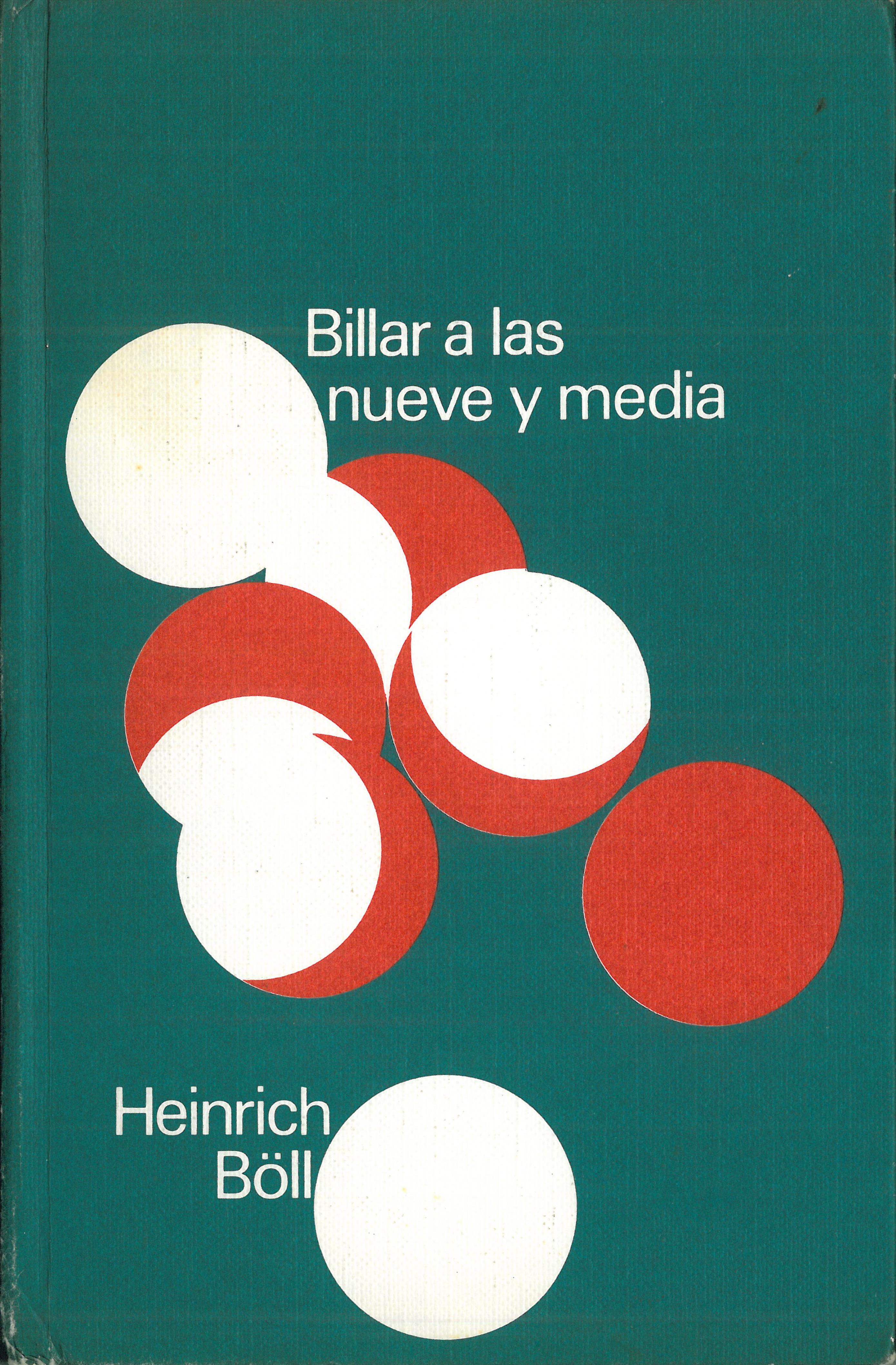
Es imposible que Heinrich Böll hubiese leído la novela de Tevis cuando escribió Billar a las nueve y media, más que nada porque ambas se publicaron en 1959. Tampoco pudo leer la crítica de Ebert al filme de Rossen porque Böll murió en 1985 y el texto de Ebert no salió hasta 2002, pero, si lo hubiera hecho, posiblemente estuviera en desacuerdo, al menos en parte. Para el escritor alemán, el billar también era una metáfora de la vida, pero no tenía nada que ver con ganar o perder. En la novela de Böll no hay partidas en las que apostar ni victorias que conseguir, es la propia mecánica del juego la que opera como condensación estructural y geométrica no solo de una vida, sino de tres generaciones. Y, sin embargo, toda la narración se desarrolla en un único día: el 6 de septiembre de 1958. El arquitecto Robert Faehmel, protagonista de la novela, se ha encerrado de 9:30 a 11:00 en la sala de billar del Hotel Príncipe Heinrich de Colonia. Como cada día. Siempre a la misma hora. Allí, las bolas y el tapete verde le sirven como reducto de comprensión y exactitud, lejos de la impredecible estupidez del mundo exterior. Lejos de la Alemania nazi y del bombardeo aliado que redujo la ciudad a escombros. Lejos de la abadía que construyó su padre y él se vio obligado a demoler. Lejos de la inquisitiva presión de su hijo Joseph, también arquitecto: «Nunca ha estado interesado en la parte creativa de la arquitectura. Solo en las fórmulas». Por eso, Robert «ha dejado de jugar de acuerdo a las normas». Ya no le interesa ganar o perder, solo la física del juego, cómo las acciones generan reacciones de acuerdo a leyes inmutables. Un golpe ejecutado con la fuerza y la fricción adecuada entre el taco y la bola, más el ángulo de ataque preciso, inicia un recorrido que dibuja una figura efímera sobre el tapete. Y ese dibujo será distinto en cuanto la fuerza, la fricción o el ángulo no sean exactamente iguales a los anteriores.
Quién sabe si fue un golpe de billar el que convirtió a Heinrich Böll en escritor. Quién sabe si fue una determinada carambola y no otra la que le llevó a ser uno de los mejores autores alemanes del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1972. Porque, al igual que su personaje, Böll también nació y vivió en Colonia, sirvió en la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial y se opuso a los nazis durante su ascenso.
Afortunadamente, ahora ya no hay nazis; desafortunadamente, tampoco quedan apenas salas de billar. No sucede en todo el mundo, claro. El snooker, por ejemplo, sigue manejando grandes sumas de dinero y sus torneos tienen cientos de miles de televidentes, sobre todo en los países del hemisferio anglosajón. Pero en España, tal y como pasó con los videoclubes, la electrónica doméstica se ha llevado por delante los billares de barrio y también la mayoría de los salones más opulentos. Y con ellos, su ecosistema.
En el Club Dos Billares del Hotel Casa Camper de Barcelona, el diseñador Fernando Amat dedica un esfuerzo sensible y cariñoso a recuperar no solo el billar sino, precisamente, todo ese engranaje ambiental que lo rodea y forma núcleo intrínseco del juego. Amat tiene ya setenta y cuatro años y ha sido una de las figuras generadoras del disseny català, además de ganador de la medalla del FAD en 1985 y del Premio Nacional de Diseño en 1995 por Vinçon, tienda de la que fue director e impulsor. Ha creado diseños de vanguardia como la hielera polar o los lavabos de la Instant City de Ibiza; sin embargo, su apuesta en Dos Billares es intencionadamente nostálgica: «Se llama así porque en su interior hay dos magníficos billares (de pool americano), como los que siempre hubo en Barcelona y que, ahora, están desapareciendo […]». El club se ha abierto con motivo del décimo aniversario del hotel y, entre la luz tenue de sus focos y los sillones orejeros que salpican la sala, quizá seamos capaces de construir una vida mediante trayectorias y carambolas sobre el tapete verde. Quizá tras escuchar cómo el taco golpea la bola blanca con el efecto justo, podamos imaginar que somos el Gordo de Minnesota y que, al fin, hemos conseguido ganar al Chino.


Casa Camper/Dos Billares/Barcelona: Carrer d´Elisabets, 11. 08001. Teléfono. 933426280












Hace mucho que el video mató a la estrella de la radio. Y los nuevos se criaron ajenos a extraviados códigos que nos habían socializado a los de otras generaciones. Ese fue, desde mi punto de vista, el verdadero drama de la muerte de los billares, casi paralela a la desaparición de la calle como espacio de convivencia: La extinción de los chavales de barrio que se alimentaban de su ecosistema.
Yo nunca me animé a jugar al billar, pero siempre EL BILLAR era (y es) el billar carambola=billar francés=billar a tres bolas=billar a tres bandas.
En una época lejana se pasaban (snif) los campeonatos por TV…
Todo se pierde… Nunca fui bueno al billar, lo mío era el futbolín que no tiene el glamour del primero, desde luego. Ahora que lo pienso, no tiene glamour alguno.
Todo va cambiando de forma a veces imperceptible porque ya me dirán cuál es el motivo de que no se encuentren películas porno en formato dvd en los video clubs, cuando antes ibas y en formato video, había hasta para aburrir.
… en los chinorris hay porno en chino de chinas y chinos para chinos y curiosos… digo por si te ves urgido.
Quizá me equivoque, pero. ¿El apodo de Felson no era Flash, y no Fast?
Hola,
El apodo de Felson era Fast Eddie. De hecho, Walter Tevis se basó en un jugador real de la época apodado Fast Eddie Parker para construír al protagonista de su novela.
Un saludo.