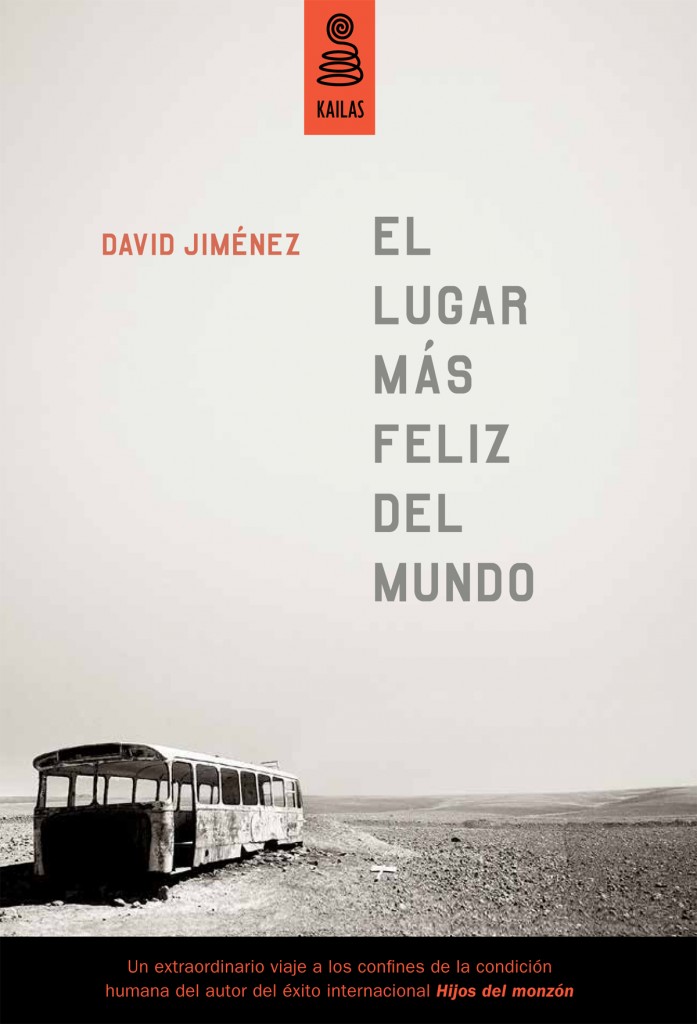 Hay dos tipos de enviados especiales: los que pisan la calle y los que no salen del hotel; los que tocan la realidad con los dedos y los que caminan con las manos en los bolsillos para no mancharse; los que rompen las reglas y los que las obedecen. David Jiménez (Barcelona, 1971) es de los primeros, los buenos reporteros, de los que se mojan.
Hay dos tipos de enviados especiales: los que pisan la calle y los que no salen del hotel; los que tocan la realidad con los dedos y los que caminan con las manos en los bolsillos para no mancharse; los que rompen las reglas y los que las obedecen. David Jiménez (Barcelona, 1971) es de los primeros, los buenos reporteros, de los que se mojan.
Su último libro, El lugar más feliz del mundo (Kailas), es una joya. Tiene todo lo que se espera de una gran crónica: información, contexto, voces, sin renunciar a una escritura cuidada, literaria en la mejor tradición del género, en la que el arte de ver y escribir está siempre al servicio de la historia y no al contrario, como sucede cuando el ego y la estupidez silencian al protagonista. Un mal extendido.
El libro está dividido en seis bloques con títulos poéticos: lugares, fronteras, calles, celdas, amaneceres, retornos. El último arranca con Fukushima, la madre de todas las tragedias: terremoto, tsunami y accidente nuclear. Impresionan los detalles, no el paisaje desolado que ya hemos visto en imágenes. Impresiona la soledad de los que vagan entre la nada, el silencio. Las descripciones son a voz baja, sin romper la escena, sin mancharla. Emociona la que dibuja cómo recogen los cadáveres, con una parsimonia oriental, como si el servicio fúnebre comenzara en el mismo instante del descubrimiento del muerto, como si las tradiciones y el respeto no tuvieran excepciones ni excusas.
Aquella triple catástrofe espantó a algunos de los reporteros más experimentados en guerras y tragedias. La radiactividad no es como las balas de fuego, no suena, no se presenta ni da los buenos días. El miedo a lo invisible es menos controlable que el miedo a las cosas físicas, aquellas que se pueden racionalizar y, desde la razón, combatir y vencer. Todos se marcharon menos Jiménez y algún loco más. No le sujetó la valentía o la estupidez, tantas veces hermanadas y confundidas, sino el sueño, un sueño pesado y espantoso de no haber dormido apenas durante cinco días. También el recuerdo de tres mujeres japonesas: Hiroko, Etsuko y Atsumo, supervivientes de Hiroshima, con las que había conversado unos años antes.
El libro nos lleva de la mano, sin soltarnos, por mundos lejanos, algunos mágicos en el imaginario occidental, como Katmandú, otros exóticos como Bhutan, el país cuya inocencia destruyó la televisión. Bajo del título «Donde las princesas no saben bailar», el corresponsal en Asia de El Mundo desgrana una crónica de contrastes: el país aislado y aparentemente feliz en sus costumbres centenarias, frente al que se abrió al mundo, a la modernidad, y perdió su magia, con padres avergonzados porque han detenido a sus hijos «robando cosas que la televisión ha convertido en indispensables». La globalización del mal, de la banalidad, de lo superfluo.
Asia apenas existe informativamente en España pese al interés por lo oriental, pese a nuestro pasado viajero por Japón, Filipinas, Guam. Resulta llamativo que Jiménez haya conseguido sobrevivir como corresponsal fijo al cataclismo de los recortes y los despidos que han asolado los medios de comunicación. Es algo que deben agradecer los lectores, la posibilidad de contar con una mirada fresca, honesta y comprometida en una zona del mundo en donde suceden muchas cosas, pero suceden de otra manera, sin prisa.
Sus informaciones sobre el Tíbet, donde entró tras mentir sobre su profesión, le han convertido en persona non grata para Pekín. El reportero debe informar libremente aunque después tenga que pagar las consecuencias. Las dictaduras no destacan por su sentido del humor. Las imágenes de una monja que se quemaba a lo bonzo para protestar por la ocupación china le convenció de ir al Tíbet y contar lo que allí sucedía. La monja Palden Choetso se inmoló al grito de «¡Larga vida al Dalai Lama!». En el vídeo son veinticuatro segundos de agonía sin emitir un gemido, sin descomponer la figura; es una lección de dignidad.
Otras mujeres, vietnamitas veteranas de la guerra contra EE. UU., le relatan sus historias de cómo superaron el desprecio de los hombres, sus camaradas, que sostenían que para ser un buen guerrillero había que mear por encima de la yerba. Las mujeres se subieron a un árbol y orinaron desde lo alto para demostrar su capacidad. Esa historia de las mujeres guerreras arranca con la de Vi Thi, a quien le cambió la vida la visión de tres soldados estadounidenses a los que iba a disparar. Estaban en la selva. Uno de ellos sacó una foto de su familia. Los dos otros hicieron lo mismo y lloraron de saudade. Vi Thi, que jamás había dudado con el dedo en el gatillo, humanizó a sus enemigos y no pudo disparar. Acababa de descubrir al Otro.
De todas las historias que narra el libro, la que más me ha impresionado es la de Camboya, del fotógrafo de la muerte. Nhem tenía dieciséis años cuando fue reclutado por los jemeres rojos. Su trabajo en el campo de exterminio S-21, hoy transformado en un museo del genocidio, consistía en hacer una foto a cada prisionero antes de su muerte, documentar su existencia, su último gesto de miedo o de resignación antes de pasar a ser un número en el exterminio de más de dos millones de personas. Los delitos eran graves: llevar gafas, saber idiomas, ser universitario. Nhem no tiene mala conciencia. Su cámara no era un trabajo, sino su única esperanza de supervivencia.
De ese campo de la muerte salieron vivas pocas personas. Una de ellas es Bou Meng. Le salvó la vida saber pintar. Le trajeron un retrato de Pol Pot y le pidieron una copia con la amenaza de muerte si no era buena. Los examinadores de su trabajo confundieron el original con la copia. Su trabajo en prisión era pintar cientos de Pol Pot como si fuera una máquina. Cada trazo del asesino era para él una esperanza de vida.
Hay libros río, como este de David Jiménez, que te conducen de un mundo a otro, de un paraíso a un infierno. La diferencia entre uno y otro no está en el paisaje ni en la mala suerte, está en los hombres y en su codicia enfermiza, en las fábricas de odio y fanatismo. Pese a todo, pese a Tiananmen, Kabul, Rangún y tantos sitios, en este El lugar más feliz del mundo, hay esperanza. Se puede respirar.












Pingback: El fotógrafo de los muertos y otras historias de gran periodismo
Pingback: Artículo de Ramón Lobo en “Jot Down Magazine” sobre “El lugar más feliz del mundo” | Blog Editorial Kailas
Me has convencido, si es la mitad de bueno que tu artículo, habré acertado.
Muchas gracias por la recomendación.
Saludos,
Milty
Me sumo a lo escrito por Milty, letra por letra.
Un libro increíble, muy humano y didáctico, algo difícil en tiempos de periodismo decadente.
Muy recomendable.
Pingback: Los corresponsales, en Jot Down |