 Kokoro (RBA). Decir que Natsume Soseki es el mejor escritor del Japón moderno es algo cercano a la obviedad (lo dice Murakami, ¿y quién se lo va a discutir a él?). De acuerdo, dirán algunos, pero murió en 1916… Sin embargo, poniéndonos serios, es difícil leer Kokoro y pensar que su autor nació en 1867: su delicadeza y su estilo encajan en el siglo XXI como una mano en su guante. En este libro, que recuerda a la cadencia de El rumor del oleaje, la preciosa obra de Yukio Mishima, Soseki demuestra que indagar en las raíces del Japón más tradicional no es incompatible con la contemplación y que las historias de amor pasadas por el tamiz oriental (de ese silencio —muchas veces sumiso— casi impensable para un occidental) resultan mucho más relevantes, más precisas de lo que uno podría prever: las palabras no siempre funcionan bien cuando de lo que se trata es de ilustrar ese vacío que genera la —extrema— contención. Esta historia de discípulos y senseis, a veces tan retorcida como un interrogante, a veces directa como un golpe de Ali, es de una sutileza tan insultante que cuando se acaba al lector le duelen algo más que los ojos.
Kokoro (RBA). Decir que Natsume Soseki es el mejor escritor del Japón moderno es algo cercano a la obviedad (lo dice Murakami, ¿y quién se lo va a discutir a él?). De acuerdo, dirán algunos, pero murió en 1916… Sin embargo, poniéndonos serios, es difícil leer Kokoro y pensar que su autor nació en 1867: su delicadeza y su estilo encajan en el siglo XXI como una mano en su guante. En este libro, que recuerda a la cadencia de El rumor del oleaje, la preciosa obra de Yukio Mishima, Soseki demuestra que indagar en las raíces del Japón más tradicional no es incompatible con la contemplación y que las historias de amor pasadas por el tamiz oriental (de ese silencio —muchas veces sumiso— casi impensable para un occidental) resultan mucho más relevantes, más precisas de lo que uno podría prever: las palabras no siempre funcionan bien cuando de lo que se trata es de ilustrar ese vacío que genera la —extrema— contención. Esta historia de discípulos y senseis, a veces tan retorcida como un interrogante, a veces directa como un golpe de Ali, es de una sutileza tan insultante que cuando se acaba al lector le duelen algo más que los ojos.
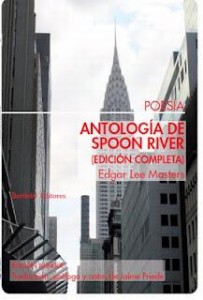 Antología de Spoon River (Bartlebey Editores). Figuras tan relevantes como Cesare Pavese o Fabrizio de André (curiosa la relación de la cultura italiana con este libro) consideran La antología de Spoon River como una de las grandes obras secretas (por desconocidas) de la poesía moderna. De hecho, si uno escucha atentamente a Tom Waits o Gavin Bryars es imposible no pensar en Edgar Lee Masters y sus versos alrededor de los habitantes de un pueblo, que estos recitan desde sus tumbas. Salpicado de humor, tristeza y nostalgia y lleno de borrachos, adúlteras, fracasados, perdedores y fallecidos que darían lo que fuera por no haber vivido, el libro de Lee Masters se lee más como una especie de delicioso folletín capaz de revivir Spoon River a base de los testimonios de los cadáveres que una vez recorrieron sus calles que como un simple compendio de poesías. No es solo la calidad de la literatura sino su capacidad para crear una narrativa que lo atraviesa de forma transversal. Así, con una gigantesca colección de fragmentos, Lee Masters explica —nada más y nada menos— que la maldita vida.
Antología de Spoon River (Bartlebey Editores). Figuras tan relevantes como Cesare Pavese o Fabrizio de André (curiosa la relación de la cultura italiana con este libro) consideran La antología de Spoon River como una de las grandes obras secretas (por desconocidas) de la poesía moderna. De hecho, si uno escucha atentamente a Tom Waits o Gavin Bryars es imposible no pensar en Edgar Lee Masters y sus versos alrededor de los habitantes de un pueblo, que estos recitan desde sus tumbas. Salpicado de humor, tristeza y nostalgia y lleno de borrachos, adúlteras, fracasados, perdedores y fallecidos que darían lo que fuera por no haber vivido, el libro de Lee Masters se lee más como una especie de delicioso folletín capaz de revivir Spoon River a base de los testimonios de los cadáveres que una vez recorrieron sus calles que como un simple compendio de poesías. No es solo la calidad de la literatura sino su capacidad para crear una narrativa que lo atraviesa de forma transversal. Así, con una gigantesca colección de fragmentos, Lee Masters explica —nada más y nada menos— que la maldita vida.
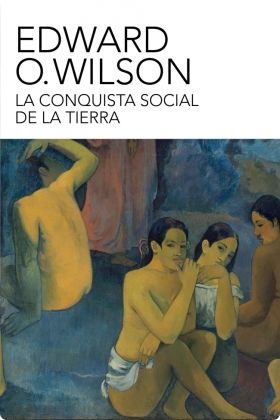 La conquista social de la tierra (Debate). Edward Wilson no llega a decirlo pero después de acabar la última página de La conquista social de la tierra se hace difícil (al menos para quien esto escribe) no pensar que está convencido de que el más simple de los insectos es más valioso que el mejor de los seres humanos. Su reflexión sobre la evolución humana, trazada desde su condición de erudito (sabio, sin ningún matiz), le sirve a Wilson para muchas cosas, pero sobre todo para enterrar el mito de que somos especiales (o algo parecido): «La humanidad se originó como una especie biológica en un mundo biológico, y en este sentido estricto ni más ni menos que lo que hicieron los insectos sociales». Su repaso a conceptos tan atemporales como el tribalismo, la guerra o el altruismo, se completa con una facilidad pasmosa para hilar una historia del hombre (social, asocial o eusocial) que casi parece una novela y que contiene algunos momentos, que, por si solos, bastarían para disfrutar de sus casi 400 páginas: «Hemos creado una civilización de La guerra de las galaxias, con emociones de la Edad de la Piedra, instituciones medievales y tecnología que parece de dioses». Bendito Wilson.
La conquista social de la tierra (Debate). Edward Wilson no llega a decirlo pero después de acabar la última página de La conquista social de la tierra se hace difícil (al menos para quien esto escribe) no pensar que está convencido de que el más simple de los insectos es más valioso que el mejor de los seres humanos. Su reflexión sobre la evolución humana, trazada desde su condición de erudito (sabio, sin ningún matiz), le sirve a Wilson para muchas cosas, pero sobre todo para enterrar el mito de que somos especiales (o algo parecido): «La humanidad se originó como una especie biológica en un mundo biológico, y en este sentido estricto ni más ni menos que lo que hicieron los insectos sociales». Su repaso a conceptos tan atemporales como el tribalismo, la guerra o el altruismo, se completa con una facilidad pasmosa para hilar una historia del hombre (social, asocial o eusocial) que casi parece una novela y que contiene algunos momentos, que, por si solos, bastarían para disfrutar de sus casi 400 páginas: «Hemos creado una civilización de La guerra de las galaxias, con emociones de la Edad de la Piedra, instituciones medievales y tecnología que parece de dioses». Bendito Wilson.
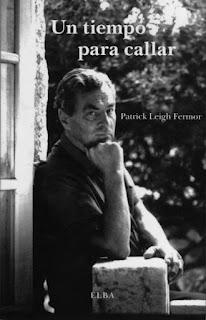 Un tiempo para callar (Elba Editorial). Ahora que, misterios del mundo literario, Patrick Leigh Fermor (el mejor escritor de viajes del siglo XX y uno de los mejores de la historia) se ha puesto de moda, el lector puede escoger entre lanzarse en brazos de Artemis Cooper y leer la deliciosa biografía de un tipo que se vestía por los pies cuando la mayoría andaban por ahí en cueros (Patrick Leigh Fermor, RBA) o repasar sus mejores obras (El tiempo de los regalos/ Entre los bosques y el agua, RBA) o hacerme caso (con perdón) y adquirir Un tiempo para callar. Este libro, una obra breve (demasiado breve) relata la visita de Leigh Fermor a cuatro abadías europeas para experimentar en su propia piel la vida del monje. Escrita desde un respeto severo, trufada de preciosos detalles (la descripción de la arquitectura de las abadías demuestra la maestría de la pluma de Leigh Fermor, más allá de su capacidad de observación) y articulada como la mirada de un ateo ante un mundo en el que se confunden religiosidad y escepticismo, Un tiempo para callar es una de las obras primerizas del autor (publicada en 1957) pero el efecto que tuvo en él (como el que tiene en el lector) es devastador: jamás nadie ha contado tan bien qué significa alejarse de todo para acercarse a uno mismo, por rimbombante y pomposo que esto pueda sonar. El canto gregoriano, los votos de silencio, el rigor y la disciplina de los monjes, todo parece en manos del autor algo de lo que nunca hemos leído, ni oído hablar, ni —desde luego— visto. Patrick Leigh Fermor se perdió unas cuantas veces más a lo largo de su vida (su maravillosa visita al Peloponeso —publicada por Acantilado— es inolvidable) pero nunca con tanta belleza e intensidad.
Un tiempo para callar (Elba Editorial). Ahora que, misterios del mundo literario, Patrick Leigh Fermor (el mejor escritor de viajes del siglo XX y uno de los mejores de la historia) se ha puesto de moda, el lector puede escoger entre lanzarse en brazos de Artemis Cooper y leer la deliciosa biografía de un tipo que se vestía por los pies cuando la mayoría andaban por ahí en cueros (Patrick Leigh Fermor, RBA) o repasar sus mejores obras (El tiempo de los regalos/ Entre los bosques y el agua, RBA) o hacerme caso (con perdón) y adquirir Un tiempo para callar. Este libro, una obra breve (demasiado breve) relata la visita de Leigh Fermor a cuatro abadías europeas para experimentar en su propia piel la vida del monje. Escrita desde un respeto severo, trufada de preciosos detalles (la descripción de la arquitectura de las abadías demuestra la maestría de la pluma de Leigh Fermor, más allá de su capacidad de observación) y articulada como la mirada de un ateo ante un mundo en el que se confunden religiosidad y escepticismo, Un tiempo para callar es una de las obras primerizas del autor (publicada en 1957) pero el efecto que tuvo en él (como el que tiene en el lector) es devastador: jamás nadie ha contado tan bien qué significa alejarse de todo para acercarse a uno mismo, por rimbombante y pomposo que esto pueda sonar. El canto gregoriano, los votos de silencio, el rigor y la disciplina de los monjes, todo parece en manos del autor algo de lo que nunca hemos leído, ni oído hablar, ni —desde luego— visto. Patrick Leigh Fermor se perdió unas cuantas veces más a lo largo de su vida (su maravillosa visita al Peloponeso —publicada por Acantilado— es inolvidable) pero nunca con tanta belleza e intensidad.
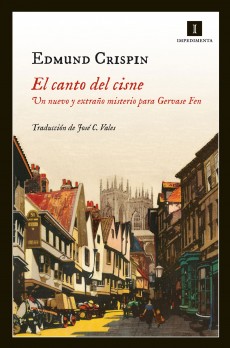 El canto del cisne (Impedimenta). «Pocas criaturas hay en el mundo más estúpidas que un cantante. Es como si el ajuste milimétrico de la laringe, la glotis y los senos bucofaríngeos que se precisa para la generación de sonidos hermosos tuviera que venir acompañado casi invariablemente —oh, cuán inescrutables son los caminos de la Providencia— de la estulticia propia de una ave de corral». Así arranca El canto del cisne, del inglés Edmund Crispin, un hombre que con aires de Simenon y Chesterton: un cabroncete cínico y desairado que usa a su detective, Gervase Fen, como agudo ariete contra los convencionalismos sociales de finales de los 40. Fen, un tipo con un sentido del humor más nocivo que el ébola, reparte mandobles (orales) a diestro y siniestro en este relato donde la investigación es lo de menos y en el que Crispin arremete contra la pompa y el desvarío del mundo de la opera. Publicado en 1947, sigue siendo descacharrante y sorprendentemente moderno. Dicen que a Crispin le horrorizaba el cine francés, el teatro contemporáneo, el psicoanálisis y las novelas policíacas psicológicas: el siglo XXI le habría sentado fatal.
El canto del cisne (Impedimenta). «Pocas criaturas hay en el mundo más estúpidas que un cantante. Es como si el ajuste milimétrico de la laringe, la glotis y los senos bucofaríngeos que se precisa para la generación de sonidos hermosos tuviera que venir acompañado casi invariablemente —oh, cuán inescrutables son los caminos de la Providencia— de la estulticia propia de una ave de corral». Así arranca El canto del cisne, del inglés Edmund Crispin, un hombre que con aires de Simenon y Chesterton: un cabroncete cínico y desairado que usa a su detective, Gervase Fen, como agudo ariete contra los convencionalismos sociales de finales de los 40. Fen, un tipo con un sentido del humor más nocivo que el ébola, reparte mandobles (orales) a diestro y siniestro en este relato donde la investigación es lo de menos y en el que Crispin arremete contra la pompa y el desvarío del mundo de la opera. Publicado en 1947, sigue siendo descacharrante y sorprendentemente moderno. Dicen que a Crispin le horrorizaba el cine francés, el teatro contemporáneo, el psicoanálisis y las novelas policíacas psicológicas: el siglo XXI le habría sentado fatal.
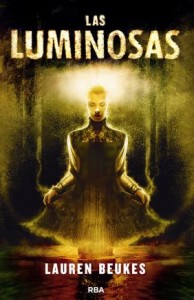 Las luminosas (RBA). Aún no se ha publicado (aparece el 11 de septiembre) pero este libro de la escritora surafricana Lauren Beukes es —probablemente— lo mejor que le ha pasado a la literatura de género (fantástica) en un par de lustros: la historia de un asesino en serie que viaja en el tiempo y escoge a sus víctimas por la luz especial que las envuelve. Escrita con tanta mala leche que a veces parece difícil de creer, salpicada por momentos de violencia de tanta intensidad que si a uno le dijeran que la autora ha asesinado a unas cuantas docenas de sus vecinos para documentarse se lo creería sin parpadear, Las luminosas es un libro poderoso en su génesis (esa imposible mezcla entre la investigación policial, el asesino que recuerda al Jack el destripador de Los pasajeros del tiempo de Nicholas Meyer, y el punto de vista femenino que puntea la novela a través del relato de la única víctima que ha logrado escapar del depredador), perfecto en su ejecución y memorable en su resolución. A Beukes ya la ha llamado Di Caprio (sí, el mismo), que planea una serie para adaptar el libro.
Las luminosas (RBA). Aún no se ha publicado (aparece el 11 de septiembre) pero este libro de la escritora surafricana Lauren Beukes es —probablemente— lo mejor que le ha pasado a la literatura de género (fantástica) en un par de lustros: la historia de un asesino en serie que viaja en el tiempo y escoge a sus víctimas por la luz especial que las envuelve. Escrita con tanta mala leche que a veces parece difícil de creer, salpicada por momentos de violencia de tanta intensidad que si a uno le dijeran que la autora ha asesinado a unas cuantas docenas de sus vecinos para documentarse se lo creería sin parpadear, Las luminosas es un libro poderoso en su génesis (esa imposible mezcla entre la investigación policial, el asesino que recuerda al Jack el destripador de Los pasajeros del tiempo de Nicholas Meyer, y el punto de vista femenino que puntea la novela a través del relato de la única víctima que ha logrado escapar del depredador), perfecto en su ejecución y memorable en su resolución. A Beukes ya la ha llamado Di Caprio (sí, el mismo), que planea una serie para adaptar el libro.
 La historia secreta del Día D (Crítica). De todos los libros publicados sobre la Segunda Guerra Mundial (un tema en el que las editoriales han encontrado un inacabable filón) en 2013 este de Ben Macintyre es —por derecho propio— uno de los mejores. Primero por la estructura, claramente novelesca aunque los hechos sean reales; segundo por abrir el abanico del relato a personajes aparentemente secundarios pero básicos para redondear la misión. ¿Y cuál era la misión? Pues tomarle el pelo a un señor llamado Adolf Hitler y a todo el alto mando alemán haciéndoles creer que la invasión del Dia D no se efectuaría en las playas de Normandía sino en otro sitio. Macintyre no se ocupa solo de los espías (con el legendario Garbo entre otros) sino que le da pábulo a los afamados agentes secretos alemanes que se tragaron todos los bulos que les lanzaba la red de topos del Servicio Secreto Británico (lo de Karl-Erich Kühlenthal da para medalla póstuma, por burro). Curioso además que mientras el Generalísimo iba por ahí de aliado de los nazis y Ramón Serrano Suñer de neutral, o viceversa (un pasito p’adelante y un pasito p’atrás) sin que ninguno de los dos pudiera disimular sus simpatías para con la raza superior, un montón de sus compatriotas contribuían a que el seis de junio de 1944 fuera el principio del fin para el Eje. Sin las mentiras de los españoles Europa hubiera seguido hablando alemán unos cuantos años, cosas de la historia.
La historia secreta del Día D (Crítica). De todos los libros publicados sobre la Segunda Guerra Mundial (un tema en el que las editoriales han encontrado un inacabable filón) en 2013 este de Ben Macintyre es —por derecho propio— uno de los mejores. Primero por la estructura, claramente novelesca aunque los hechos sean reales; segundo por abrir el abanico del relato a personajes aparentemente secundarios pero básicos para redondear la misión. ¿Y cuál era la misión? Pues tomarle el pelo a un señor llamado Adolf Hitler y a todo el alto mando alemán haciéndoles creer que la invasión del Dia D no se efectuaría en las playas de Normandía sino en otro sitio. Macintyre no se ocupa solo de los espías (con el legendario Garbo entre otros) sino que le da pábulo a los afamados agentes secretos alemanes que se tragaron todos los bulos que les lanzaba la red de topos del Servicio Secreto Británico (lo de Karl-Erich Kühlenthal da para medalla póstuma, por burro). Curioso además que mientras el Generalísimo iba por ahí de aliado de los nazis y Ramón Serrano Suñer de neutral, o viceversa (un pasito p’adelante y un pasito p’atrás) sin que ninguno de los dos pudiera disimular sus simpatías para con la raza superior, un montón de sus compatriotas contribuían a que el seis de junio de 1944 fuera el principio del fin para el Eje. Sin las mentiras de los españoles Europa hubiera seguido hablando alemán unos cuantos años, cosas de la historia.












Somos unos mentirosos cojonudos
Muchisimas gracias por el articulo, habra que hacerse con alguno de estos titulos.