Las amenazas lo atormentaron durante toda su carrera pública, muy especialmente después del asesinato de Kennedy: si el mismísimo Presidente no tenía garantizada su seguridad, cualquiera podría abatirlo a tiros a él en cualquier momento y lugar. No renunció a su agenda de actividades por ello, pero no era la clase de individuo que aceptaba con resignación el constante peligro: la sola idea de resultar asesinado lo atormentaba.
Pero hubo otro asunto que contribuyó a acentuar aún más los sinsabores de su posición como líder del movimiento de los Derechos Civiles: los chantajes y la inminente posibilidad de que algunos aspectos poco conocidos de su vida privada saltasen a los titulares de los periódicos, arruinando su imagen y quizá pulverizando el futuro inmediato de las aspiraciones de dicho movimiento.
Una carta anónima
A principios de los años 60, el director del FBI inició un programa secreto de espionaje destinado a tener bajo control a grupos y sectores políticos que él pudiese considerar radicales, o una amenaza para la estabilidad política de la nación. Sus objetivos fueron variados, eso no se puede negar: desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y desde grupos reivindicativos negros hasta grupos de racistas blancos, todos ellos fueron objeto de vigilancia y acciones de contrainteligencia. Toda clase de organizaciones fueron espiadas, infiltradas e incluso desestabilizadas: los Panteras Negras, el Ku Klux Klan, el Partido Comunista de EEUU, el Partido Nazi Americano, asociaciones políticas de estudiantes, asambleas de izquierdistas, etc. Aquel programa de espionaje, llamado Cointelpro, recurría a toda clase de tácticas sucias para obtener información de estos grupos, sembrar el caos entre sus miembros y debilitar sus estructuras. Curiosamente —y más teniendo en cuenta lo que vamos a contar aquí— uno de los grupos más perjudicados fue el KKK, que tenía un considerable poder e influencia en diversos estados al comenzar la década de los sesenta, pero que fue boicoteado por el programa Cointelpro hasta casi bordear la desaparición.
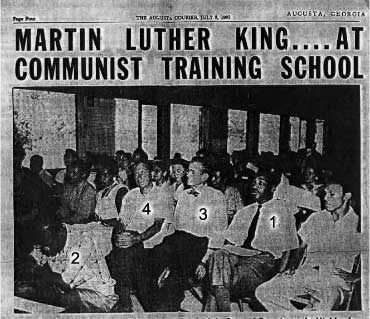
Pero la gran preocupación del director del FBI, J. Edgar Hoover, eran los comunistas. Obsesionado con la idea de que los rojos se estaban infiltrando en los más dispares círculos del país, utilizó Cointelpro para rastrear posibles conexiones entre diversos movimientos políticos y sociales con la URSS. Cualquiera podía convertirse en sospechoso de trabajar para los soviéticos y sufrir, por tanto, el espionaje o incluso el acoso de aquella sección secreta —e ilegal— del FBI.
En un principio Martin Luther King no era un objetivo prioritario, hasta que elementos cercanos a Hoover convencieron al factotum del FBI de que King, o al menos alguno de sus colaboradores cercanos, podían estar a sueldo de Moscú. Su movimiento de reivindicaciones raciales podría ser una herramienta para promover el desorden en la sociedad norteamericana. Con la intención de descubrir aquellas posibles conexiones, el FBI empezó a espiar a King mediante micrófonos y la intervención de sus llamadas telefónicas privadas. Todo ello en absoluto secreto, sin respaldo legal ni autorización judicial. Aquel era el procedimiento habitual de Cointelpro.
Los espías del FBI, naturalmente, no encontraron ninguna conexión entre Martin Luther King y el comunismo. Sólo uno de sus colaboradores tenía cierto historial de simpatías hacia el Partido Comunista en el pasado, pero aquello era muy poca cosa como para considerar a un pastor protestante como un “infiltrado rojo”. Las inclinaciones de King hacia un socialismo democrático a la europea eran, en todo caso, bastante moderadas y más bien discretas. Tampoco ocultaba planes desestabilizadores en su agenda. En todas las conversaciones grabadas que mantenía con gente de su entorno quedaba claro que, incluso en la intimidad, mantenía exactamente el mismo mensaje que en sus apariciones públicas. No aspiraba a provocar el caos racial en el país. Sus objetivos eran la hermandad y la convivencia entre blancos y negros, e incluso reprendía a aquellos de sus colaboradores que, aunque fuera como producto de la frustración, soltaban algún improperio contra los blancos delante suyo. La figura íntima de Martin Luther King era exactamente igual, en lo político, a la figura pública. No había dobles intenciones.
Pero sí había algunos aspectos delicados, aunque de índole estrictamente personal. Los espías del FBI descubrieron en las escuchas que King —reverendo protestante, hombre casado y padre de varios hijos— engañaba a su mujer. Incluso se le podía considerar mujeriego. Con bastante frecuencia, en su tiempo libre, cometía infidelidades mientras estaba de gira defendiendo la causa de los Derechos Civiles. El propio King se sentía enormemente culpable, pero según cuentan algunos de sus amigos más cercanos, tenía “debilidad por las mujeres” y además aquello era una vía de escape para la situación de constante tensión en la que vivía. Sea como fuere, hoy podríamos decir que aquellos líos de faldas eran estrictamente su problema privado, no del FBI, y en todo caso problema de su esposa. Pero, lógicamente, cabe imaginar lo que podía suponer en la América de los años 60 el que se hiciera público que Martin Luther King era un adúltero. Aquello podía, además de las implicaciones personales para él, causar un enorme daño a su movimiento.
El propio King, que por descontado desconocía que el FBI lo estaba espiando, se llevó una muy desagradable sorpresa cuando recibió una nota anónima, que junto a una copia de las grabaciones telefónicas que demostraban sus infidelidades, decía así:
“El público americano, las organizaciones eclesiásticas católicas, judías y protestantes que te han prestado ayuda, van a saber que eres una bestia malvada. También lo sabrán otros que te han respaldado. Estás acabado. King, ya sólo hay una cosa que puedes hacer. Y tú ya sabes lo que es. Tienes solamente 34 días para hacerlo. Sólo hay una salida para ti. Será mejor que la tomes antes de que tu sucio y fraudulento yo verdadero sea mostrado a la nación”
Aunque ex-miembros de Cointelpro aseguraron después que el objetivo de la nota había sido únicamente hacerlo renunciar a su papel como activista, Martin Luther King no lo vio así. La interpretó como una invitación al suicidio: si no se quitaba la vida, los chantajistas destaparían el asunto. Atrapado entre la sórdida idea de que alguien le estaba pidiendo que se quitase de en medio y la posibilidad de que sus asuntos privados vieran la luz y sin tener la más remota idea sobre de quién provenía aquel mensaje, King decidió no denunciar el chantaje a la policía (cuando irónicamente era la propia policía quien le estaba chantajeando). Cabe imaginar cómo fueron para él aquellos 34 días, una cuenta atrás hacia el momento en que sus vergüenzas fuesen expuestas ante los ojos del mundo y todo un movimiento de liberación racial sufriera un funesto golpe como consecuencia. King, obviamente, no se suicidó… aunque resulta difícil saber hasta qué punto se sintió tentado de hacerlo. Al cumplirse el plazo anunciado, el chantaje, finalmente, no se hizo efectivo. Las grabaciones no aparecieron en las primeras páginas. Pero aquello no sirvió para disipar sus angustias: sus infidelidades no habían salido a la luz en aquellos treinta y cuatro días, pero nada impedía que fuesen hechas públicas en cualquier instante a partir de entonces.
Sobre la cuerda floja

Ahora se enfrentaba a una doble amenaza: la muerte y el escarnio nacional. Lo uno o lo otro podría suceder en un minuto o en el siguiente, y por si se le ocurría dejar de pensar en ello frecuentemente recibía llamadas anónimas o cartas recordándoselo (no sólo de los chantajistas del FBI, sino de su multitud de enemigos y detractores). Su vida se había convertido en una pesadilla constante y llevaba a cuestas una cruz para la que a duras penas estaba psicológicamente preparado. Como decíamos más arriba, no tenía aquellas facetas ascéticas de un Gandhi, y pese a su naturaleza evidentemente espiritual no se sentía deseoso de convertirse en un mártir. Más bien todo lo contrario: aquello le causaba una amarga angustia difícil de sobrellevar. Se volvió un hombre taciturno, visiblemente infeliz, que sonreía poco y a quien ni siquiera sus más cercanos amigos veían reír abiertamente. Sin embargo, pese a la enorme tentación que sentía diariamente de abandonar su papel como activista, nunca renunció ni abandonó la causa por la que había decidido luchar. Hubiese sido más fácil dejarlo, a fin de cuentas era algo con lo que ni siquiera se estaba lucrando, pero no sólo era un individuo de principios sino que probablemente era consciente —y si no, así se lo recordaban sus colaboradores— de que su papel en aquel momento histórico era demasiado importante. ¿Qué otro hombre podría encontrar el movimiento con sus mismas cualidades? Siguió adelante. Incluso siguió acudiendo a manifestaciones y demás demostraciones públicas, aunque verdaderamente le aterrorizaba saber que en cualquiera de ellas podría sufrir un atentado. Existen unas imágenes bastante impresionantes en la que le vemos encabezando una marcha y, cuando a alguien se le ocurre explotar unos petardos en la distancia, lo vemos estremecerse como si sintiera que cada “bang” era el sonido del disparo que iba a terminar con su vida. Así, sumido permanentemente en un pánico del que nadie en la nación sabía nada, pasaba sus últimos años uno de los hombres más admirables del siglo XX.
Mientras, su prestigio internacional había crecido hasta límites insospechados. La concesión del Premio Nobel de la Paz —que por entonces, podríamos decir, tenía más significado que ahora y realmente era una distinción a la que honraban sus premiados y no a la inversa— fue sólo la culminación en forma de medalla de lo que era ya un estatus de icono mundial de la lucha por los derechos humanos. Aunque nadie sabía hasta qué punto sufría King a causa de las presiones de su posición, resultaba evidente que se trataba de un hombre que remaba contracorriente en su propio país y que, pese a su mensaje de paz, estaba levantando ampollas y creándose muchos enemigos. En el extranjero, sobre todo, despertaba una asombrada admiración. Su mensaje era impoluto, consistente y básicamente inatacable. Un discurso como el de “he tenido un sueño” traspasó fronteras y pese a la mención de topónimos norteamericanos, parecía poder aplicarse a multitud de otros lugares y situaciones. Era uno de los grandes líderes espirituales del planeta y un orador cuyas frases se convertían casi instantáneamente en dogmas de la paz.

Además, hacia 1965, después de la concesión del Nobel, mucha gente lo consideraba ya un héroe. Los peligros de su posición parecían evidentes, por más que —de cara al público— él pareciese llevarlo con calma, ya que las amenazas eran algo que nunca mencionaba en sus apariciones. El riesgo de asesinato no era ninguna broma, y no sólo porque la muerte de Kennedy hubiese mostrado que como decían en una película “se puede matar a cualquiera”, sino porque el extremismo de uno y otro signo que rodeaba la cuestión racial había producido ya algunas víctimas relevantes. El otro gran líder carismático de los movimientos negros de su tiempo, Malcolm X, había sido asesinado a tiros durante un mitin por miembros del grupo radical Nación del Islam, del que había sido principal portavoz pero del que se había terminado distanciando. La muerte de Malcolm X no produjo un shock nacional porque era un personaje menos prominente, considerado por la mayoría un radical —aunque fue el alejamiento de esas posturas radicales lo que le costó la vida— y, aunque elocuente y razonable, había representado a un extraño grupúsculo a medio camino entre la secta religiosa y la asociación política extremista. Martin Luther King y Malcolm X tenían ideologías totalmente diferentes y se movieron en círculos muy distintos —de hecho sólo se encontraron alguna vez en persona y de modo casual— pero ambos eran dos de los rostros más reconocibles de los movimientos afroamericanos, y por muy distintos que fuesen les unía la capacidad de llamar la atención con su carisma y oratoria. Los magnicidios estaban empezando a “ponerse de moda” durante aquellos años y determinadas figuras públicas se sentían, y con razón, inseguras. De hecho, poco antes de morir asesinado, Malcolm X fue fotografiado en la ventana de su habitación de hotel sosteniendo un arma. Sabía que era un objetivo y quería poner de manifiesto que estaba dispuesto a defenderse; aun así, murió bajo las balas durante un mitin. King, que también se sabía un objetivo, tenía todavía menos motivos para estar tranquilo.
Por si fuera poco, a nivel nacional, la tensión era creciente en todos los ámbitos y las protestas pacíficas siempre estaban a punto de dejar de serlo, o degeneraban en tumultos. Ya fuese a causa de exaltados o de infiltrados encargados de caldear el ambiente. Por ejemplo, en Montgomery, ciudad donde años atrás King había saltado a la fama con su boicot sobre la empresa municipal de transportes, tuvo lugar una marcha pacífica del movimiento de Derechos Civiles de la que él mismo —aunque no estaba presente— era uno de los organizadores. La manifestación, teóricamente, seguía los preceptos de no-violencia y resistencia pasiva adoptados del Mahatma Gandhi, en los que Martin Luther King insistía continuamente, censurando el que la población negra intentase hacerse oír mediante actos agresivos. Pero, pese a la actitud pacífica de los manifestantes, la policía se condujo con innecesaria brutalidad y su trato brutal hacia los componentes de la marcha fue recogido por las cámaras de televisión. Cuando se vieron las imágenes la indignación creció entre la población negra de todo el país, lo cual era un arma de doble filo: por un lado ayudaba a poner de manifiesto que siguiendo las tácticas pacíficas de King se demostraba que eran los cuerpos de seguridad —y no la gente que protestaba— los que se comportaban de manera incivilizada. Pero por otra parte aquella indignación ayudaba al surgimiento de brotes de violencia contra los que MLK intentaba luchar constantemente. Insistía una y otra vez que no se involucraría con ningún movimiento que hiciese uso de la violencia. Aun así, ante la brutalidad policial, el sentimiento de frustración y la proliferación de minoritarios pero ruidosos grupos radicales, el brote de incidentes turbulentos resultaba tensión creciese tanto por parte de los negros como de aquel porcentaje de blancos retrógrados que no veían su movimiento con buenos ojos. Alguno de estos, especialmente, estaría quizá pensando que eliminar a Martin Luther King sería una buena idea.
El hombre que dictó su propio epitafio
Durante sus últimos años se vio obligado a mantener un delicado equilibrio entre su imagen pública y las presiones a las que estaba siendo sometido en lo personal. Se reunía con presidentes, senadores y toda clase de individuos influyentes a nivel mundial. Su efigie estaba en todos los periódicos y sus palabras se escuchaban en todos los noticiarios. Pero nadie supo leer qué se escondía detrás de aquella perenne —y creciente— seriedad de su rostro. Sintiéndose, como decíamos, escasamente preparado para el martirio, Martin Luther King pasaba los días sumido en la tétrica congoja de pensar en una posible muerte inminente y atribulado por las amenazas y los chantajes. Lo más meritorio, lo más impactante en torno a su biografía y su legado es que conociendo —como hoy ya conocemos— sus debilidades humanas, la nula ganancia que le reportaba su misión y el miedo atroz que sintió en casi cada instante de su vida pública, nunca abandonó. De esa actividad pública sólo obtenía sinsabores, era cada vez más infeliz. ¿Cuándo iba a recibir la bala que le mataría? ¿Cuándo se harían públicos sus asuntos personales? ¿Cómo, cuando y donde perdería el respeto del público o incluso la vida?

No obstante, pese a su estado de creciente tensión su discurso público no cambió lo más mínimo. Siguió preconizando la paz y la hermandad. Criticó el consumismo y determinados aspectos del capitalismo, aunque siempre desde una dialéctica de espiritualidad frente a terrenalidad, no desde parámetros puramente políticos. Sí conocemos sus inclinaciones políticas especialmente gracias a declaraciones antiguas, pero no dejó que tiñeran su retórica humanista. No hacía mención de que probablemente había no pocas personas en el país que querían verlo muerto. No se hacía el héroe, porque probablemente no se sentía un héroe, atrapado como estaba en un nudo de miedos y culpabilidades. Y sin embargo eran aquellos miedos y culpabilidades, de los que casi nadie tenía noticia fuera de su entorno, los que convertían su misión en heroica. Sus casi catorce años de actividad pública habían ido cayendo sobre su espíritu, aplastándolo, pero no destruyéndolo.
Aquel 3 de abril de 1968 en que se produjo su última aparición pública, su estado mental era agónico. Estaba emocionalmente agotado, al límite de su resistencia. Cuando, en vez de retornar a Washington para descansar —como había estado previsto en su agenda— aceptó hablar para los trabajadores de la limpieza de Memphis, algunos de sus colaboradores intentaron impedirlo. Una pequeña huelga local no les parecía motivo suficiente como para alargar su estancia en la ciudad. Menos aún cuando resultaba tan evidente que su torturada psique necesitaba reposo urgente. Pero él nunca decía que no a quienes buscaban su ayuda y habiéndose producido el asesinato de un joven manifestante negro en las protestas, decidió poner su grano de arena. Aquella noche —su última noche— aceptó hablar ante una reducida audiencia para apoyar a los huelguistas en sus reivindicaciones. Fue su último e impactante discurso, del que ya hablamos en la primera parte, aunque nunca está de más recordarlo: tras haber estado tratando de cuestiones sociales y laborales propias de la ocasión, hacia el final del discurso su tono de voz y la expresión de su rostro cambiaron súbitamente. Durante un último y escalofriante minuto —y sin saberlo, estando a pocas horas de aquello que tanto le aterraba: morir— habló por primera vez abiertamente de la posibilidad de ser asesinado. En cuanto pronunció la frase “he estado en la cima de la montaña” el público respondió con euforia, sabiendo que estaban asistiendo a “uno de esos momentos”. Habló sobre su posible —e inminente asesinato— y al alejarse del micrófono, uno de sus ayudantes lo abrazó; él se dejó caer en una silla. Parecía estar extenuado.
El último día
¿Cómo es posible que precisamente sus últimas palabras en público antes de su asesinato fuesen precisamente aquéllas, cuando nunca antes había tratado abiertamente el tema? Para quienes sean religiosos —como lo era él— sin duda será un perceptible poso de la intervención divina, canalizándose a través de su discurso. Para quienes no lo somos, no deja sin embargo de resultar escalofriante que se produjese aquella especie de casualidad mística, tan trágica como poética. Sea como fuere, tuvo la ocasión de dejar su propio epitafio para la historia (el que figura en su tumba —“free at last”, libre al fin— está extraído del otro de sus discursos más célebres, el de “he tenido un sueño”) y nosotros, los demás, fuimos lo bastante afortunados como para que hubiese unas cámaras grabando el instante, ya que fue uno de los momentos retóricos más impresionantes que se hayan registrado jamás.
Tras el discurso, un exhausto King y sus ayudantes fueron al motel Lorraine para pasar noche, el típico motel estadounidense cuyas habitaciones estaban situadas en galerías exteriores —como tantas veces vemos en las películas—, allí Martin Luther King durmió profundamente.

Por la mañana se había operado un cambio en él. Hablar a la audiencia sobre su propia muerte parecía haberle quitado algún peso de encima. Cuando sus amigos y ayudantes acudieron a su habitación lo vieron —por primera vez en años— animado e incluso con ganas de reír. Los hombres de su entorno, a un tiempo colaboradores y amigos, estaban tan asombrados como contagiados por la repentina transformación y estuvieron bromeando con él durante un buen rato. El día parecía ser más luminoso ahora que el gran líder del movimiento por los Derechos Civiles había asumido ante la gente y las cámaras que llevaba mucho tiempo siendo amenazado de muerte. Quizá aquello disiparía parte del peligro cuando los noticiarios se hicieran eco del discurso. En todo caso, al propio orador, aquellas impresionantes palabras le habían servido como catarsis. King y sus ayudantes pasaron el resto de la mañana en las habitaciones, haciendo tiempo hasta partir hacia Washington.
Por la tarde, en aquel nuevo y repentino estado de ánimo, el grupo de hombres se dispuso a dejar el motel. Martin Luther King fue de los primeros en salir a la galería exterior, conversando animadamente y, si queremos reparar en otra coincidencia, sugiriendo a uno de sus ayudantes —que era músico— que en su actuación de la noche tocase el himno gospel preferido de King, Precious Lord, take my hand… esto es, “amado Señor, toma mi mano”.
En aquel mismo momento se escucharon los disparos. Los hombres que aún quedaban dentro de la habitación salieron rápidamente. Martin Luther King estaba tendido en el suelo, sangrando, con una bala alojada en la garganta. No pudo hacerse nada por él.
Su profecía de la noche anterior se había cumplido. Aún hoy atribuimos oficialmente el crimen a un extremista que actuó como francotirador en solitario: aunque el asesino pudo escapar del lugar de los hechos —existe una famosa fotografía donde varios testigos señalan al lugar de donde habrían provenido los disparos— fue detenido semanas después en Londres, cuando trataba de tomar un avión para salir del Reino Unido. Aquello era lo que Martin Luther King había temido durante años: que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier parte, pudiese terminar con su vida. Así había sucedido, justo tras la noche en que se enfrentó a sus miedos con palabras.
Martin Luther KIng siempre defendió la no-violencia, pero la ola de protestas que siguió a su asesinato, pacíficas en algunos casos, en otros degeneró inevitablemente en disturbios violentos en diversas partes del país. Su asesinato fue percibido por los afroamericanos como un ataque directo a la lucha por sus derechos. Se produjo un luto oficial a nivel nacional y hubo declaraciones públicas por parte de los hombres más poderosos del país —fue especialmente significativo el anuncio de su muerte hecho por Robert Kennedy, cuyo hermano ya había sido asesinado; él mismo terminaría muriendo pocos meses después a manos de otro tirador— pero nada de esto servía para amortiguar el “shock”. Incluso a nivel internacional el asesinato de King dejó perplejos y preocupados a ciudadanos de todo el mundo: la primera potencia mundial volvía a ser escenario de un magnicidio que amenazaba su estabilidad interna. La fractura social en Estados Unidos se materializaba en aquel suceso de forma muy preocupante. Además, como en el asesinato de Gandhi, la muerte de un pensador universalmente respetado por su defensa de la paz ponía una mancha negra en la Historia.
Tras su muerte, rápidamente alcanzó la categoría de mártir. Cuando con el tiempo fueron conociéndose aspectos de su vida privada como el espionaje, los chantajes, etc., aquello sólo sirvió para darle más valor al hecho de que hubiese continuado en la lucha. Todos los hombres tienen debilidades, pero no todos las obvian en pos de un ideal; de hecho, se trata de casos muy excepcionales y Martin Luther King era uno de esos casos.
Murió a los treinta y nueve años, aunque aparentaba bastantes más y la autopsia mostró que su corazón era casi el un anciano a causa de las tensiones que había sufrido constantemente durante casi tres lustros. Había entregado su vida a la causa no únicamente en el momento del súbito martirio final, sino en la tortura del difícil día a día, agotándose progresivamente y renunciando a una vida medianamente feliz y satisfactoria. Ello ha acrecentado su figura con el tiempo, porque pone de manifiesto la magnitud del sacrificio que realizó y que no consistió solamente en arriesgarse a ser asesinado, sino en renunciar conscientemente a su propia paz como ser humano. Incluso su debilidad le hace más admirable, porque tuvo que obligarse a superarla para continuar desempeñando un papel que él mismo se había impuesto. Hoy en día es un arquetipo universal del humanismo, como lo fue su idolatrado Gandhi: el que ambos muriesen asesinados nos da una buena medida de lo que la raza humana es —tristemente— y de lo que debería ser capaz de llegar a ser. Si alguna vez conseguimos dar un salto adelante, son personajes como Martin Luther King los que dieron los primeros pasos. “Puede que no llegue allí con vosotros. Pero nosotros, como pueblo, alcanzaremos la Tierra Prometida”.














Hermoso articulo, me gusto mucho.
Pingback: Jot Down Cultural Magazine | La última noche de Martin Luther King (I)
Sobrecogedora historia. Enorme persona.
Gracias al autor por su relato.
Impresionante las dos partes del artículo. NO deja de ser curioso que en el supuesto país de la libertad que es EEUU se hiciesen, y probablemente se sigan haciendo, escuchas ilegales a grupos o individuos por el mero hecho de pensar diferente a lo establecido, aunque esto sirviese para desarticular a grupos como el KKK o alguno filo-nazi como se indica en el artículo. No me parece que sea una característica de un país muy democrático y de libertades como siempre nos lo están describiendo. Además también me asombra que en un país, que a pesar de que su prosperidad es bien conocida por todo el mundo, la existencia de grandes desigualdades económicas entre sus ciudadanos no se refleje en la existencia de partidos de izquierda que representen políticamente a los más desfavorecidos de ese país, como si pasa en Europa. Probablemente esto sea debido al uso de prácticas como las que se le aplicaron a MLK desde organismos nacionales para acabar con los que piensan diferente. País de la libertad y de la oportunidades sí, pero para los que piensan de una manera.
Muy interesante artículo, pero es una pena que nadie lo haya revisado antes de publicarlo. Falta alguna tilde, se ha comido letras y tiene redundancias (como «precisamente» 2 veces en un renglón) que impiden disfrutar completamente su lectura.
Pingback: La última noche de Martin Luther King (y II)
A pesar de ser una novela, es muy recomendable «Seis de los Grandes», de James Ellroy, en el que se habla, entre otras cosas de la relación FBI-MLK
E. J. Rodríguez, J. E. Hoover, curioso. Magnífico artículo. De los más recomendables de la web. Últimamente leo demasiados textos de opinión donde la intención del autor/a parece ser la de lucirse en lugar de contar algo. La base del periodismo siempre ha sido esa: contar historias. Está, aunque conocida, está muy bien contada. Gracias.
esta fue la mejor informacian q avia encontrado
Buenismi aporte , exito sigue trabajando en busca de la verdad .