Como bien dijo el sabio de Éfeso, “la razón es común a todos”, pero no sólo la razón es patrimonio de los hombres en todo tiempo y lugar. La alegría, el dolor, la superstición, el valor, la guerra, la amistad o el frenesí amoroso son constantes que aparecen en cualquier crónica actual o pretérita, si bien las sociedades distribuyen dichas constantes de muy diferente manera. Leo un artículo de Pedro García Cuartango en el que formula algunas ideas que me flotaban en la cabeza a la hora de comparar dos libros leídos recientemente: Historia de la columna infame y Una tumba para Boris Davidovich; Cuartango cuestiona el mito del progreso, la concepción de que la humanidad avanza metro a metro hacia un estado de plenitud, bienestar y felicidad, el prejuicio de que el pasado ha sido una permanente era de tinieblas rasgada por el destello constante y benéfico del presente. En los dos libros citados, que comentaré a continuación, observamos por el contrario que las personas siguen dominadas desde hace siglos por las mismos vicios y pasiones, y que un sistema político posterior a otro en trescientos años puede ser infinitamente más nocivo e inhumano que su antepasado.
Historia de la columna infame, de Alessandro Manzoni
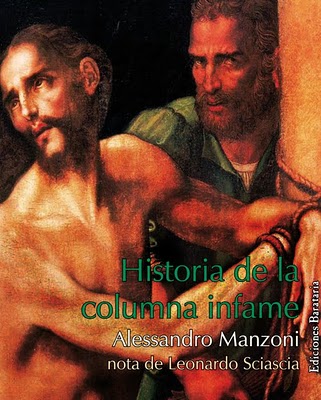 Publicada como apéndice de la monumental novela de Manzoni Los novios, la Historia de la columna infame narra un proceso real en el que se torturó y ejecutó a varios acusados de haber propagado la peste con misteriosas artes. Corría el año 1630 y la enfermedad asolaba Milán. El miedo, los sufrimientos y las muertes favorecieron que las vaguedades que refirió una mujer llamada Caterina Rosa, a saber: que había visto a un hombre desconocido tocando con las manos las paredes de la calle; que dichas vaguedades, decía, favorecieron el inicio de un proceso que llevó a la tortura, la muerte y el descrédito póstumo de varios inocentes.
Publicada como apéndice de la monumental novela de Manzoni Los novios, la Historia de la columna infame narra un proceso real en el que se torturó y ejecutó a varios acusados de haber propagado la peste con misteriosas artes. Corría el año 1630 y la enfermedad asolaba Milán. El miedo, los sufrimientos y las muertes favorecieron que las vaguedades que refirió una mujer llamada Caterina Rosa, a saber: que había visto a un hombre desconocido tocando con las manos las paredes de la calle; que dichas vaguedades, decía, favorecieron el inicio de un proceso que llevó a la tortura, la muerte y el descrédito póstumo de varios inocentes.
Guglielmo Piazza, comisario de sanidad, era el hombre al que Caterina Rosa vio tocando las paredes y al que relacionó, cediendo a una superstición común, con los hombres que propagaban la peste untando ungüentos por la ciudad. El comisario fue detenido e interrogado, y su declaración de inocencia no convenció a unos jueces ávidos de encontrar un culpable, por lo que se le aplicó la tortura. Soprendentemente, este método fue incapaz de obtener la anhelada confesión de culpabilidad, con lo que se hizo necesaria una nueva sesión de tormento. En su agonía y guiado por las preguntas de los jueces más que por cualquier anclaje en los hechos, Piazza aulló el nombre de un colaborador: el barbero Giangiacomo Mora. Habiéndole detenido e investigado, la justicia siguió el mismo camino que con Piazza: tomar vagos indicios como pruebas y dejar el asunto de la confesión a la fuerza irresistible de la tortura. Con pruebas endebles y confesiones más que dudosas se armó una acusación, Piazza y Mora fueron declarados culpables y ejecutados con ensañamiento. Por si fuese poco, se demolió la casa de uno de ellos y en el solar se erigió una columna estigmatizada como infame, para que perdurase la ignominia de los dos desdichados.
Manzoni repasa pormenorizadamente los documentos del proceso y registra con pasmo las torpezas, los errores, el obnubilamiento y la crueldad de los jueces. Analiza la legislación de la época concerniente a la tortura y ya entonces encuentra voces que ponen en duda la eficacia del dolor para obtener confesiones verdaderas. Pospongo y subrayo el adjetivo para diferenciar con claridad la mera declaración para salir del paso del testimonio ajustado a los hechos, preciso y verificable. En el primer caso el acusado dice lo que el juez quiere oír, magnifica los sucesos esperando halagar su turbia imaginación, habla a lo loco esperando dar con la palabra mágica que haga cesar su castigo, se inventa cómplices a los que arrastra a la misma suerte. Como Manzoni escribe certeramente:
“Uno y otro hicieron como las arañas, que fijan los extremos del hilo en algo sólido y luego trabajan en el aire”.
Manzoni ataca con dureza la actuación de los magistrados, cegados tal vez por la fuerza de la presión social, tal vez por tener una solución a mano que les ahorraba mucho trabajo o, quizá, por una mezcla de todo que endureció sus corazones y los llenó de rencor y obstinación contra las personas que tenían en sus manos. En cualquier caso, achaca los fallos del proceso a la actuación y las decisiones de los jueces, no a la brutalidad intrínseca del sistema, como hizo la crítica ilustrada. Con esfuerzo y capacidad de juicio, cualidades que no hay por qué negarles a los jueces que investigaron el caso, se podía haber llegado a la verdad y haber evitado el infinito sufrimiento causado a Piazza y Mora. Pero cedieron a las pasiones de siempre, al miedo, la pereza y la ira.
Una tumba para Boris Davidovich, de Danilo Kis
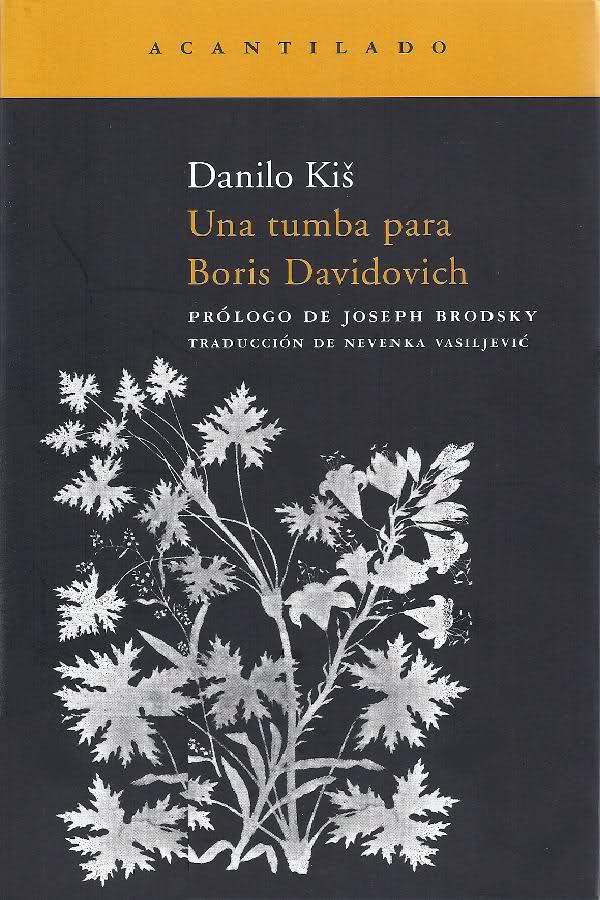 Estos Siete capítulos de una misma historia levantaron gran revuelo en Yugoslavia tras su publicación en 1976, como recuerda Joseph Brodsky en el prólogo. La imagen despiadadamente fiel del sistema comunista que dibuja la obra de Kis hizo rechinar los dientes de todos los intelectuales de estufa que se acercaron al libro. Y es que la negra miseria de delaciones, mezquindades, arbitrariedades y torturas a la que el socialismo real condenaba a los que vivían bajo él aparece certeramente perfilado por la pluma del autor.
Estos Siete capítulos de una misma historia levantaron gran revuelo en Yugoslavia tras su publicación en 1976, como recuerda Joseph Brodsky en el prólogo. La imagen despiadadamente fiel del sistema comunista que dibuja la obra de Kis hizo rechinar los dientes de todos los intelectuales de estufa que se acercaron al libro. Y es que la negra miseria de delaciones, mezquindades, arbitrariedades y torturas a la que el socialismo real condenaba a los que vivían bajo él aparece certeramente perfilado por la pluma del autor.
En el primer relato, La navaja con la empuñadura de palo rosa, observamos las rencillas de los distintos grupos revolucionarios, la coartada que la ideología ofrece al crimen, la amable colaboración que los distintos regímenes comunistas se prestan entre sí para aplastar al individuo después de haber obtenido su lealtad, las detenciones y torturas llevadas a cabo por los servicios secretos y, al fin, las confesiones forzadas que incluían delaciones obligatorias, esto es, aunque no hubiese nadie a quien delatar. Así, un vecino que no le cae bien, un profesor que le pegó o esa chica que no le hace caso pueden correr la misma suerte horrible que el prisionero. Tan solo colaborando con el sistema.
La marrana que devora su camada y Los leones mecánicos se me antojan dos variaciones del mismo tema: el cándido idealismo que movió detrás de la utopía socialista a tantos jóvenes y a algunas de las mejores cabezas de Europa (“Marx, el eterno ladrón de energías” escribió Juan Goytisolo parafraseando a Rimbaud). En el primero, un joven irlandés cae bajo el hechizo de la noble poesía de la fraternidad y se propone llevarla a cabo en la Guerra Civil española. Allí se ve enredado en las paranoicas intrigas contrarrevolucionarias y se le aplica la rutina habitual: interrogatorio, tortura y confesión forzada. Los leones mecánicos es un relato grotescamente cómico. Narra el peregrinaje a la URSS de un político francés, Édouard Herriot, para comprobar si los anuncios de un paraíso de los trabajadores en la tierra son ciertos. El Komintern ha de adecuar la realidad a su propia propaganda y, como parte de la pantomima, debe restaurar a toda prisa el patrimonio destruido por el frenesí revolucionario y volver a oficiar cultos ya erradicados. A tal fin una fábrica de cerveza se transforma en catedral y un amoral conspirador, A. L. Chelyustnikov, es investido pope para llevar a cabo una falsa misa. La rápida escenificación conduce a que el cartel con la inscripción
“LA RELIGIÓN ES EL OPIO DEL PUEBLO fuera cambiado a toda prisa por otro con un mensaje un poco metafísico: VIVA EL SOL, ABAJO LA NOCHE”.
Las carcajadas que provoca la historia se cortan de golpe al pensar en los muchos intelectuales que viajaron en bussiness class a la Unión Soviética, vieron sólo lo que les llevaron a ver y volvieron cantando las gestas de las fábricas y los tractores.
Después de El mágico circular de los naipes, un relato sobre el gulag, nos enfrentamos al durísimo Una tumba para Boris Davidovich. La romántica vida de un conspirador profesional, llena de emociones y amores turbulentos hasta que, según la lógica particular del estalinismo en la que no importan ni el mérito ni la adhesión, llega la hora de pasar por el calabozo. Kis detalla con férrea meticulosidad las distintas estaciones del tormento: la afilada creatividad del torturador, la terca y desesperada resistencia del preso. Ambos cada vez más lejos de huella alguna de humanidad, uno por su voluntad de aniquilar el cuerpo y la mente del prisionero, el otro por sufrir dolor en cantidades inconmensurables. El siguiente relato, Los perros y los libros, es una variante del anterior ambientada varios siglos antes, durante las persecuciones y conversiones forzosas de los judíos por los cristianos. El último, Una breve biografía de A. A. Darmolatov (1892-1968), cuenta la patética vida de un poeta del régimen.
El arte de Danilo Kis se revela magistral en todo el libro. Los personajes están dibujados con viveza y lirismo mediante la yuxtaposición de detalles significativos. La acción se reparte por muchos de los países del archipiélago comunista (pero no en Yugoslavia, como señala Brodsky) y conduce invariablemente al mismo final: la anulación del sujeto. Pese a la dureza de las historias, el humor es un rasgo fundamental del estilo de Kis. Un humor negrísimo que me recuerda a los tebeos de Bruguera haciendo chistes sobre algunos de los peores aspectos de la dictadura. De esta manera Kis retrata la grisácea vida cotidiana, el celo miope y cerril de los funcionarios, la credulidad occidental y toda una serie de elementos grotescos que conformaban el día a día al otro lado del telón de acero.
Del dolor y la infamia
Tenía intención de escribir dos artículos, uno sobre cada libro, pero luego se me ocurrió que sería más interesante subrayar lo que ambos tienen en común, a pesar de sus grandes diferencias. En cuanto a éstas, hay una fundamental que me ha hecho dudar mucho acerca de la justeza de la comparación: la naturaleza de cada relato, uno de non fiction y el otro de fiction. Manzoni habría suscrito estas dudas. Sin embargo, me parece que el espíritu de ambos libros es similar y me atrevo a recomendarlos en el mismo pack. Manzoni somete a los documentos a un minucioso escrutinio (lo mismo hará Leonardo Sciascia un siglo más tarde; no es casualidad que recomiende encarecidamente esta Historia…) y se aparta de las interpretaciones usuales de la tortura como un medio legítimo de interrogatorio mientras sea usado con moderación. Por el contrario, la tortura vicia desde el comienzo cualquier confesión, haciendo que el torturado moldee su relato conforme a lo que cree que el torturador quiere oír. El dolor no sirve para llegar a la verdad. En los relatos de Una tumba para Boris Davidovich asistimos a una versión aún más descarada de la tortura como sistema de obtener confesiones: la burocracia soviética no tiene interés alguno en saber lo que ha sucedido realmente. Con estremecedora tozudez, se inventa un relato y espera que el torturado lo valide con su firma. El Partido no se equivoca, por lo que el tormento “intenta convencerlo [al acusado] del deber moral de una falsa confesión.”
Esta necesidad de justificación es uno de los aspectos más siniestros del totalitarismo. Cualquiera que haya leído testimonios acerca del estalinismo reconocerá la veracidad de las biografías dibujadas por Kis. Si elige el relato de ficción para enfrentarse a dichos terrores, no lo hace con menos inteligencia e intuición que Manzoni a la hora de reconstruir el caso de la Columna Infame. Lo que distingue a ambos autores es su compasión hacia el sufrimiento y su defensa del individuo frente a la presión de la colectividad. Los atrapados en los engranajes de estos sistemas caen con todos lo que tienen a su alrededor y su nombre queda manchado hasta que la labor de estudiosos con coraje y capacidad de juicio proporciona el consuelo magro, pero necesario, de la restitución de los hechos a su verdad natural. La razón es común a todos y, pese al mundo, siempre hay alguien que la hace valer.












Pingback: Manzoni y Kis: Del dolor y la verdad