Harto como me siento (supongo que les pasa a muchos) de los tiempos de corrección política y de patrocinio cultural bienpensante por parte de grandes conglomerados empresariales privados (y públicos, que tiene cojones) en los que vivimos, siempre me ha atraído la idea de escribir una novela victoriana o histórica (a lo Ildefonso Falcones) y titularla Tu coño moreno o alguna sandez semejante que despiste al personal. No hay nada que me pueda resultar más estimulante que imaginar los escaparates de La Casa del Libro plagados de copias de mi Tápate el conejo, buscavidas o De ti sólo me queda una almorrana y en cuanto me la quite, te olvido. De verdad. La cosa es que allá por junio, llevaba ya tiempo jugueteando con la idea de escribir un texto realmente obsceno, muy cerdo, quinqui y divertido. Algo que supurase verdadero mal gusto (que no mala educación ni griterío tertuliano, eso es otra cosa). Hablo de un compendio de letras revulsivamente ordinarias a la par que exquisitamente elitistas. El verdadero mal gusto ha sido siempre, para mí, un ARTE (sí, en mayúsculas). Suelo dejarme empapar (mi personalidad dista mucho de estar fortificada contra homenajes) por las películas que veo o por mis lecturas (también por confidencias sin ropa a altas horas de la noche) y, a comienzos de verano, andaba yo despiporrao de la risa inmerso en el Majareta de John Waters (que ahora rescata Anagrama): una colección de textos desternillantes, libérrimos y refrescantes de la mano del Pope del trash. Eufórico y algo revuelto ante semejante despliegue de acidez y verborrea, quería, mientras leía las barbaridades cómicas perpetradas por el primer Waters (hablo del Waters de comienzos de los ochenta, que escribía en Rolling Stone, al que aún le permitían los ocurrentes excesos antes de ser relegado al olvido por la “falta de financiación”), escribir algo realmente asqueroso, taleguero, rompedor, iconoclasta, heavy, incómodo, escatológico, tronchante. Desgranando sus historietas de proyecciones de Female Trouble en penales de mala muerte, sus listas de cosas que odia y que ama (verdaderos manifiestos pop ineludibles para cualquier amante del medio), sus porno-entrevistas a actrices de duodécima categoría, sólo pensaba en emularle, teñirme de mala hostia, cultura de vertedero y conseguir parir algo parecido: un texto que se pudiera leer a carcajadas heladas, con crisis de histeria y deseoso de que no termine. Una barrabasada de altura que nunca pudiese dejar leer a mi madre y que me hiciese sentir heredero de la máxima condena en el infierno. Una nueva vuelta de tuerca al underground, si es que eso es posible con lo manoseado que lo tenemos ya. Por ejemplo: una diatriba de la colección de amantes inexistentes de mi verano, salpicado todo con descripciones sodomitas de comedia de quinta o escarceos sexuales con amazonas a lo Kathy Bates en cárceles del extrarradio o un estudio de las válvulas de escape ante la presión de los mercados del ojete de Zapatero o mis aventuras lisérgicas intentando conseguir las subvenciones del Ministerio de Cultura, a lo Berlanga con un toque de Tinto Brass y mucho Kenneth Anger (al referirme a los funcionarios y funcionarias). Algo así.
Pero, como digo, eso fue a comienzos de verano, antes de saber que Waters nos estaría visitando en el Festival Rizzoma en Madrid en septiembre (quién pudiera, joder) y después de terminar su Majareta (que recomiendo vivamente a cualquiera que sea lo suficientemente desprejuiciado como para poder divertirse en soledad y que aún conserve algo de la curiosidad, anti-saber-estar, lucidez y sentido del humor que se han empeñado en arrebatarnos).
Luego, sin embargo, como ocurre cuando te entretienes haciendo planes, construyendo rutas y estableciendo objetivos, todo cambió. La vida, supongo.
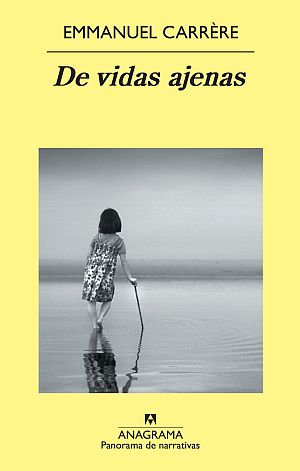 Y cambió, curiosamente, de la mano de otro gran prestidigitador de la palabra y las imágenes, otro extraterrestre rompedor de estereotipos, prejuicios y andamios sociales, otro enfant-terrible descarado y divertidísimo, esta vez nacional: Pedro Almodóvar. Tuve el inmenso placer y honor de acudir a uno de los primeros pases de su última película, La piel que habito. Y en el momento en el que abandoné la sala, desconcertado, emocionado, estimulado, superado, descolocado, supe que ya no escribiría algo divertido sino todo lo contrario. Supe que, después de darle vueltas y más vueltas, de que esa historia sobre un cirujano y su obra viva me empapase por dentro, tenía que escribir algo personal acerca de esa experiencia más allá de descripciones. En ese momento no tenía aún ni idea de que la mayor parte del verano (con permiso de Waters) giraría en torno a un tema recurrente en muchas etapas de mi vida: el dolor.
Y cambió, curiosamente, de la mano de otro gran prestidigitador de la palabra y las imágenes, otro extraterrestre rompedor de estereotipos, prejuicios y andamios sociales, otro enfant-terrible descarado y divertidísimo, esta vez nacional: Pedro Almodóvar. Tuve el inmenso placer y honor de acudir a uno de los primeros pases de su última película, La piel que habito. Y en el momento en el que abandoné la sala, desconcertado, emocionado, estimulado, superado, descolocado, supe que ya no escribiría algo divertido sino todo lo contrario. Supe que, después de darle vueltas y más vueltas, de que esa historia sobre un cirujano y su obra viva me empapase por dentro, tenía que escribir algo personal acerca de esa experiencia más allá de descripciones. En ese momento no tenía aún ni idea de que la mayor parte del verano (con permiso de Waters) giraría en torno a un tema recurrente en muchas etapas de mi vida: el dolor.
Han pasado casi dos meses desde que vi la película pero sin embargo la tengo fresca en la memoria como si la hubiese visto ayer. Tal es su poder de magnetismo, al menos en mi caso. Es extraña, preciosa, inquietante, magistral, libre, atípica, especial. Es un caramelo envenenado. Es una película de una maestría más allá de las palabras, con un sentido del riesgo suicida admirable, excesiva y diferente. No hay nadie en el mundo con el arrojo suficiente y el conocimiento del arte cinematográfico para levantar estas imposibilidades que no sea Almodóvar. A lo largo y ancho del verano he mascado la película (incluso he escrito entrevistas con su director y actores para otra publicación), la he digerido, me he sorprendido volviendo a ella una y otra vez (un milagro en estos tiempos de consumo instantáneo), la he cagado y estoy deseando de que llegue el día en el que pueda volver a la sala oscura a degustarla. Y vuelta a empezar. Me ha acompañado a lo largo de mis vacaciones calurosas de un modo casi me atrevería a decir que obsceno. La he hecho mía y la he revisado mentalmente. Me ha cogido las pelotas y las tripas y no me las ha soltado durante semanas. Y no ha estado sola en estos meses. Ha venido de la mano del otro descubrimiento veraniego, tan distinto y similar a la película más importante del otoño: la novela De vidas ajenas de Emmanuel Carrère (curiosamente, recomendada por Pedro en nuestra entrevista).
Ambas obras presentan universos distintos (opuestos incluso) pero con un denominador común: el intento de descripción de un dolor prácticamente inenarrable. El de la pérdida de la identidad a través de la venganza en el caso de La piel que habito y el de la muerte de dos familiares en el caso de la novela de Carrère. No son comparables, ya digo. El mundo de Pedro pertenece a la ficción (aunque suene y se sienta tan real y cercano) mientras que el de Carrère es brutalmente real. Las subtramas de ambos mundos son muy diferentes, aunque ambas estén construidas sobre los pilares del concepto de justicia. Son dos misiles poderosísimos defensores de la identidad, la supervivencia y la dignidad. Son dos caras paralelas de una misma valentía.
Poco a poco, según me imbuía tembloroso y emocionado en las páginas de Carrère, comprendía que el dolor en verano es tan obsceno como sentir tristeza en la visita del papa, cuando debería ser el sentimiento predominante ante la situación actual (Iglesia incluida). Se me escapa tanto fasto y bombo cuando la situación no puede ser tan miserable. De la misma forma, resulta casi pecaminoso estar degustando el dolor en una playa abarrotada a treinta y tres grados, rodeado por ingles brasileñas, depilación, tetas durísimas y mucho aceite corporal. Y reaggeton, supongo, porque yo a la playa siempre llevo cascos (en los que suele sonar una música melancólica y lánguida). Parece que bajo el sol no tiene cabida la tristeza, cuando realmente, quizá es el momento en el que es más necesaria. Al final, a través de varios vericuetos dignos de un melodrama algo increíble, terminaba escribiendo lo que pretendía: algo obsceno. Y esa obscenidad se trataba del disfrute del dolor en pleno verano.
Siempre, desde niño, me ha atraído el dolor en todas sus vertientes como concepto y experiencia. Mucho más que la alegría, lo cual no deja de ser tremendamente curioso y, supongo, revelador. No he llegado a convertirme en un intelectual sadomaso (aunque llevo piercings), ni siquiera en un drama-queen cabaretero. No escribo en mis estados del facebook lo mucho que sufro. Tampoco es que sufra demasiado. Lo justo, como todo hijo de vecina. Mis relatos, casi todos, comparten un dolor envenenado, aunque yo me conduzca en mi vida diaria con un positivismo existencialista la mar de vintage. Las historias que imagino normalmente están entrelazadas por esta sensación. He sido voluntario haciendo acompañamientos terapéuticos a enfermos mentales y toxicómanos: almas perdidas que conocen un dolor desgarrador inexplicable (y lamentablemente, para muchos incomprensible) para el resto de nosotros. Degusto a diario el dolor en muchas formas. Soy fan del dolor. De muchos dolores. El dolor durmiente de Carver, el rabioso de Salinger. El dolor, literal, empapado de Duras. El dolor incomprensivo de Burroughs. El divertido de Amis. El insolente de A.M Homes. El fatídico del noir de Ellroy. El neoyorkino de Price. El maricón-melodramático de Williams y Capote. El hiriente y mordaz de Houellebeq. El áspero de McCarthy. El frío de Jelinek. La impotencia medicoanalítica de la Didion de El año del pensamiento mágico. Y es que la realidad es que los seres humanos dolemos, por mucho que nos joda. Más allá de cinismos, autoayudas, el dolor, la tristeza, nos pertenece tanto como la alegría. Y quizás nos acerca mucho más, unos a otros, quiero decir. A no ser que seas andaluz y que vivas con las castañuelas por peineta. Siempre he visto la alegría como algo egoísta, que invita irremediablemente a la comparación y de ahí a sentimientos de insuficiencia. Mientras que el dolor no sólo nos humaniza sino que nos acerca. A través del dolor físico crecemos, nos dan a luz con dolor, evolucionamos emocionalmente doliendo y nos comprendemos unos a otros compartiéndolo con los que tenemos cerca. Quizás esa sea la característica de lo humano: ser capaz de doler.
 Curiosamente, La piel que habito y De vidas ajenas comparten algo de todos estos dolores literarios que menciono, tan reales como los de la vida. También hablan de muchos otros aspectos que estos dos monstruos de la creación han tocado en varias de sus obras: el autoconocimiento, la familia, la aceptación, la lucha, la defensa de la diferencia. No son obras sencillas, ni siquiera veraniegas, todo lo contrario. Resultan algo obsceno en verano, ya digo. Acostumbrados como estamos a que el consumo de cultura sea cada vez más absurdo, más simple (en el peor sentido posible), más instantáneo, es de agradecer que Almodóvar y Carrère nos las hagan pasar putas, en más de un sentido. Y muchísimo más que sean capaces de insuflar sus creaciones de una esperanza callada y caliente que se esparce por el cuerpo una vez terminado el viaje. Parece que quieren decirnos que todo es posible, pero que al dolor se le vence, cuando te permites atravesarlo y que, lo que hay al otro lado, es una sensación de paz, entrega e identidad que nos hace ser quiénes somos, sin más adjetivos. Qué lástima que tomar por inteligente al público sea una práctica en desuso con la que sólo se atreven los verdaderamente grandes.
Curiosamente, La piel que habito y De vidas ajenas comparten algo de todos estos dolores literarios que menciono, tan reales como los de la vida. También hablan de muchos otros aspectos que estos dos monstruos de la creación han tocado en varias de sus obras: el autoconocimiento, la familia, la aceptación, la lucha, la defensa de la diferencia. No son obras sencillas, ni siquiera veraniegas, todo lo contrario. Resultan algo obsceno en verano, ya digo. Acostumbrados como estamos a que el consumo de cultura sea cada vez más absurdo, más simple (en el peor sentido posible), más instantáneo, es de agradecer que Almodóvar y Carrère nos las hagan pasar putas, en más de un sentido. Y muchísimo más que sean capaces de insuflar sus creaciones de una esperanza callada y caliente que se esparce por el cuerpo una vez terminado el viaje. Parece que quieren decirnos que todo es posible, pero que al dolor se le vence, cuando te permites atravesarlo y que, lo que hay al otro lado, es una sensación de paz, entrega e identidad que nos hace ser quiénes somos, sin más adjetivos. Qué lástima que tomar por inteligente al público sea una práctica en desuso con la que sólo se atreven los verdaderamente grandes.
Me encantaría terminar este texto diciendo que me voy a hacer un pajote, que me estoy poniendo demasiado profundo para estar en verano y que necesito marcha para el cuerpo y algo de frivolidad. Pero si dijera eso, esto sería otro artículo, más en la línea del punk destroyer de Waters. Y hemos dejado claro desde el principio que no iba de esto. Así que me despido deseando que muráis de dolor, que os arañe por dentro, para que os sintáis fuera de lugar, rebeldes bajo estas temperaturas salvajes, degustando con masoquismo y placer De vidas ajenas y La piel que habito, esas dos obras maestras de la cultura internacional. Sin prejuicios, que es condición necesaria para poder disfrutar. Esta noche comienzo El mapa y el territorio, la última de Houellebeq que publica Anagrama con el premio Goncourt bajo el brazo. Promete un otoño de desgarro. ¿Por qué no? A divertirse sufriendo.













jajajjajajajajajjajajajjajajajajja Me flipa. Me he reído bien a gusto leyendo este artículo. Y el tío parece que sabe de lo que habla. Qué ganas de hincarle el diente a «Majareta» y ver la de Almodóvar.
Con este texto, el que se masturba mentalmente al leerlo soy yo, orgásmico.
GRACIAS.
Como siempre un texto excelente. Muy grande, Javier Giner.
Me encanta la manera de escribir de éste tío. Tienes Twitter Javier?