Dadas las charlas que suelo mantener con otros conocidos aficionados al arte secuencial, he terminado por suponer que serán pocos los aficionados modernos a los cómics en general y a las tiras de prensa en particular a los que no se les atragante la primera experiencia con el gato Krazy y el ratón Ignatz.
A pesar de que soy un seguidor confeso y proselitista de Krazy Kat, tampoco para mí fue un trayecto sencillo. He de reconocer que, en un principio, ese cosmos absurdo, surrealista, gráficamente obsoleto por muy brillante que resultara el trazo, la deliberada ausencia de una trama que yo me empeñaba en rebuscar entre las alegorías, los juegos de palabras y los retruécanos, los en ocasiones dadaístas punch-lines y los gags, más sardónicos que hilarantes, en definitiva, no pocos los rasgos distintivos del arte de George Herriman, se me hicieron muy áridos. Apreciaba la tira como una rareza delirante, obtusa, pero con el apego distante del completista que acapara algo atractivo pero no apasionante. Tal fue mi primera impresión tras leer con doce o catorce años el tomo recopilatorio que Ediciones La Urraca le vendió a mi padre en los setenta, descubierto al azar entre las variadas cajas de tebeos que se fueron acumulando en el desván.
Tiempo después, con algo más de bagaje, descubrí el Calvin & Hobbes de Bill Watterson. Gracias a esa fantástica obra, en la cual se le rinden no pocos homenajes a Krazy Kat, rememoré la tira de Herriman. Sin duda espoleado por el entusiasmo contagioso de Watterson, no puede evitar darle una nueva oportunidad. Releí el vetusto tomo, lo paladeé de forma un tanto más adulta y sin haberme convertido en un fan fatal sí que quise ahondar en el imaginario deslumbrante del condado de Kokonino. Durante semanas, puede que meses, busqué de manera infructuosa nuevo material; búsqueda que abandoné ya que siempre he vivido en lo que no deja de ser una ciudad de provincias, que no ofrecía demasiado donde elegir. Cierto es que me quedaba Internet, pero por entonces mis posibilidades económicas eran muy limitadas y comprar online caras ediciones en Estados Unidos era para mí una experiencia cercana a la ciencia-ficción ya que en los últimos noventa, para aquellos que los recuerden, la red de redes en España estaba todavía en pañales: el comercio electrónico sonaba a caladero óptimo para que confiados pardillos se dejaran los cuartos en manos de avispados cibertimadores. Así que durante un buen puñado de años Herriman se convirtió para mí en uno de esos autores de culto personal, esas referencias que uno cita por puro esnobismo oscurantista, un ejercicio de vanidad un tanto inmadura pero imagino que disculpable por lo ingenua. En especial debido a que apenas había leído un tomo recopilatorio de tiras diarias de 1937, material que, ingenioso como es, palidece ante la maestría de las planchas dominicales que por entonces ni siquiera había vislumbrado.
 En resumen, durante años me pasé citando entre mis autores favoritos a un autor al que, como único acercamiento, había leído un fragmento no especialmente inspirado, en una edición argentina de traducción bastante pobre. Pero apareció Planeta. Las recopilaciones de Herriman se venden relativamente bien en Estados Unidos, donde el autor goza de un merecido prestigio crítico —su obra siempre figura situada en lo más alto por la crítica, en lo que se refiere a la narrativa gráfica americana— y las tiras se han venido reeditando de forma periódica en tomos de lujo para coleccionistas. Y Planeta adquirió los derechos de la última de esas ediciones, obra de Phantagraphics, comercializando en España tomos que recopilan las planchas dominicales. Y puedo decir que ahora sí, desde hace tres, cuatro años, soy un enamorado de Krazy Kat.
En resumen, durante años me pasé citando entre mis autores favoritos a un autor al que, como único acercamiento, había leído un fragmento no especialmente inspirado, en una edición argentina de traducción bastante pobre. Pero apareció Planeta. Las recopilaciones de Herriman se venden relativamente bien en Estados Unidos, donde el autor goza de un merecido prestigio crítico —su obra siempre figura situada en lo más alto por la crítica, en lo que se refiere a la narrativa gráfica americana— y las tiras se han venido reeditando de forma periódica en tomos de lujo para coleccionistas. Y Planeta adquirió los derechos de la última de esas ediciones, obra de Phantagraphics, comercializando en España tomos que recopilan las planchas dominicales. Y puedo decir que ahora sí, desde hace tres, cuatro años, soy un enamorado de Krazy Kat.
Y reconozco que no es, desde luego, una lectura fácil (y digo fácil sin el menor matiz peyorativo) para el lector de hoy, como sí pueden serlo Peanuts o Calvin & Hobbes, donde el dibujo es diáfano, el lenguaje claro, los personajes perfilados con precisión, los gags agudos y divertidos. No es, en absoluto, cómoda para el lector primerizo. Se requiere un esfuerzo, un ejercicio de voluntad, para introducirse en los subtextos, para apreciar la elegancia, poesía y delicadeza del dibujo y el lenguaje del autor. Es necesario conectar con ese sentido del humor tan especial, tan peculiar, para paladear del todo la ironía y la sutil perversión de cada una de sus páginas. Y por supuesto, hay que abandonar en cierto modo los prejuicios y las ideas preconcebidas, esos pequeños vicios de lector irredento que todos hemos adquirido. Es imposible comparar, como lector, como experiencia, esta tira con Zits, con Liberty Meadows, Mutts o Garfield, por citar tiras de prensa de reconocida calidad. Ni tampoco con Terry y los Piratas, El Príncipe Valiente o Dick Tracy. Ni con The Spirit. Ni con Modesty Blaise. Ni con Watchmen. Ni con Sandman. Krazy Kat es, por encima de todo, única e irrepetible.
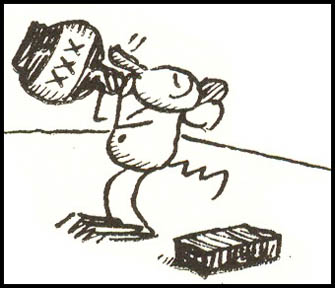 Para poder recorrer los caminos y paisajes de Kokonino uno tiene que subirse en la cama de Little Nemo y viajar a la tierra del sueño (a la primigenia, no al barroco y oscuro laberinto gaimaniano). Debe atreverse a acariciar al perro andaluz. Es preciso que recuerde que la memoria persiste, pasar en vela la noche del cazador, ser capaz de convertirse en el héroe del río y viajar en un gran cohete hasta el ojo de la luna. Ignatz nunca te arrancará una carcajada estentórea, nunca dejará en el recuerdo una réplica mordaz, no creará atractivo merchandising ni camisetas con frases icónicas que uno pueda repetir como un mantra postmoderno. Pero quienes leemos comics para abandonar durante un momento, por breve que sea, esta anodina existencia coloreada en diversos tonos de gris ceniza no podemos sino agradecer que durante un gozoso y despreocupado puñado de viñetas el amor sea un travieso ladrillazo avieso; que la justicia sea un admirador celoso y secreto con cara de perro; que los gatos canten al son del banjo; que los abejorros sean vagabundos de verbo fácil; que las cigüeñas entreguen regalos envenenados; que la orografía tenga patas de elefante; que la nigromancia sean filtros de amor junto a extraños arbustos de inesperados colores… El mundo de los sueños de Kokonino es el más inocente, mágico, disparatado y alocado que puede visitar nadie en sus periplos por miles de páginas y quien sepa de verdad apreciarlo experimentará un placer inmenso al regresar a él. Siempre será grato recordar que uno guarda esas viñetas de alegre belleza escondidas en mi estante y no podrá si no desear que ese placer no se acabe nunca.
Para poder recorrer los caminos y paisajes de Kokonino uno tiene que subirse en la cama de Little Nemo y viajar a la tierra del sueño (a la primigenia, no al barroco y oscuro laberinto gaimaniano). Debe atreverse a acariciar al perro andaluz. Es preciso que recuerde que la memoria persiste, pasar en vela la noche del cazador, ser capaz de convertirse en el héroe del río y viajar en un gran cohete hasta el ojo de la luna. Ignatz nunca te arrancará una carcajada estentórea, nunca dejará en el recuerdo una réplica mordaz, no creará atractivo merchandising ni camisetas con frases icónicas que uno pueda repetir como un mantra postmoderno. Pero quienes leemos comics para abandonar durante un momento, por breve que sea, esta anodina existencia coloreada en diversos tonos de gris ceniza no podemos sino agradecer que durante un gozoso y despreocupado puñado de viñetas el amor sea un travieso ladrillazo avieso; que la justicia sea un admirador celoso y secreto con cara de perro; que los gatos canten al son del banjo; que los abejorros sean vagabundos de verbo fácil; que las cigüeñas entreguen regalos envenenados; que la orografía tenga patas de elefante; que la nigromancia sean filtros de amor junto a extraños arbustos de inesperados colores… El mundo de los sueños de Kokonino es el más inocente, mágico, disparatado y alocado que puede visitar nadie en sus periplos por miles de páginas y quien sepa de verdad apreciarlo experimentará un placer inmenso al regresar a él. Siempre será grato recordar que uno guarda esas viñetas de alegre belleza escondidas en mi estante y no podrá si no desear que ese placer no se acabe nunca.
Porque, al menos en mi caso, Herriman se encarga de recordarme que pase lo que pase, lejos, muy lejos de aquí, existe una tierra feliz.



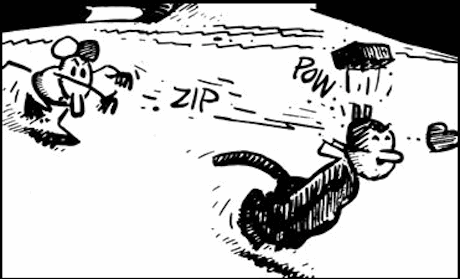









Ciertamente una lectura difícil. El sentido del humor de Herriman es jodidamente personal y un tanto bizarro. Aprovecharé para leer los dos tomos que tengo. Por cierto, ¿sabes si se completó la edición española de Planeta? Leí que el último tomo corría peligro por falta de ventas.
Un saludo!