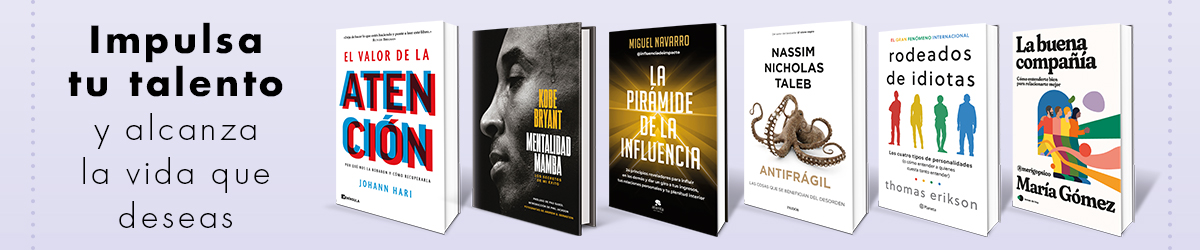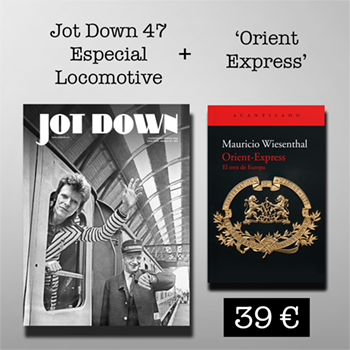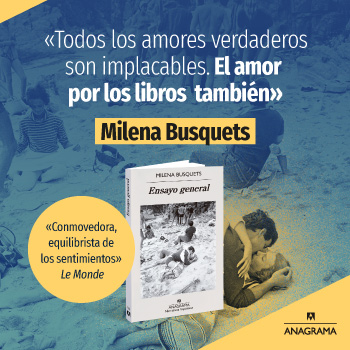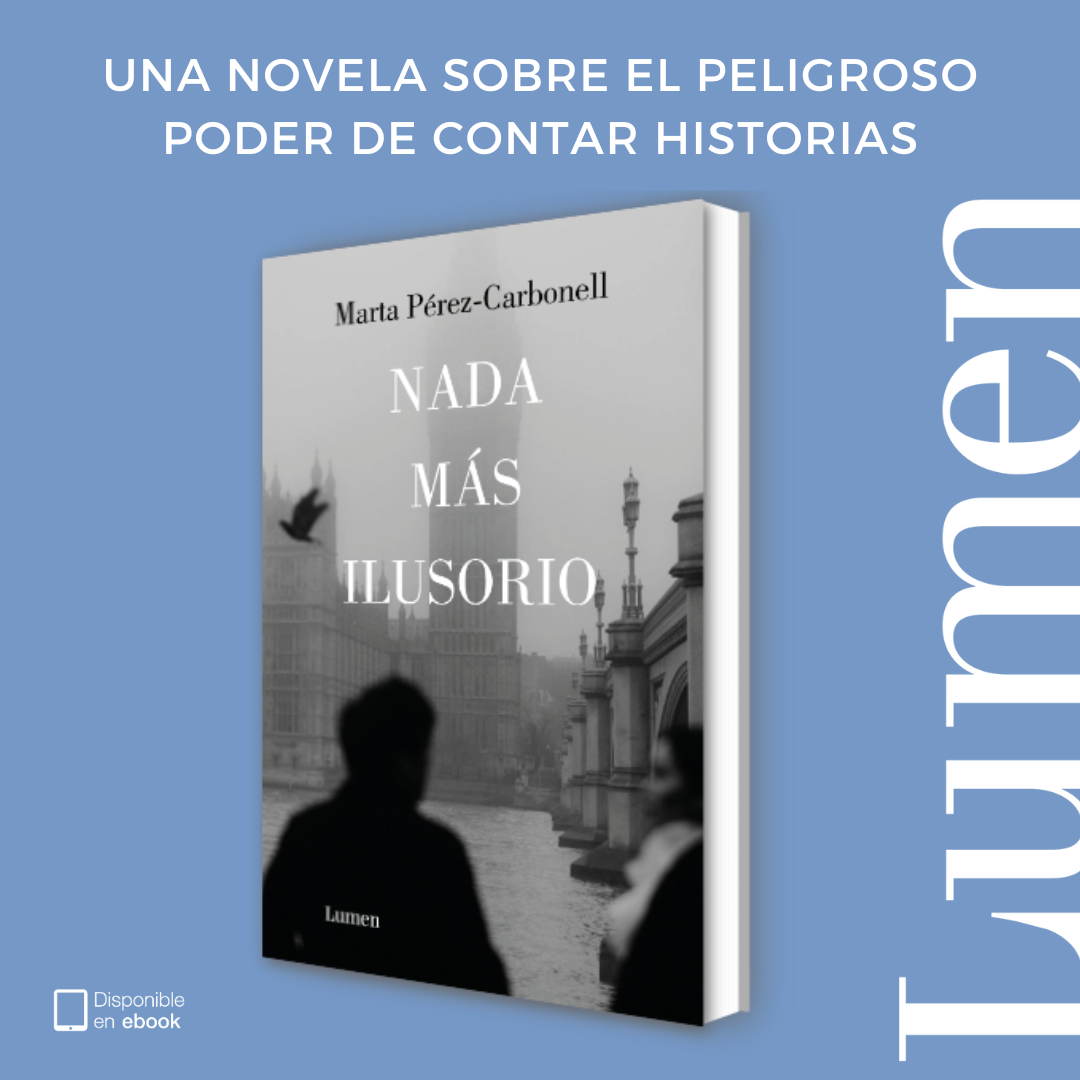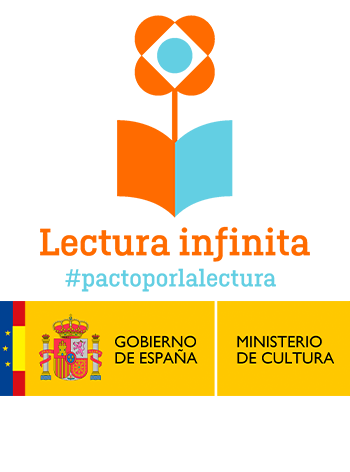Al cumplirse los cien años del Primer manifiesto del surrealismo, parece oportuno fijar la atención en uno de los grandes poetas surrealistas españoles, Luis Cernuda, cuya obra bajo la égida de la revuelta preconizada por el grupo francés se hace patente en los libros Un río, un amor y Los placeres prohibidos (el primero de 1929 y el segundo de 1931, pero que, salvo adelantos en revistas y antologías, no vieron la luz hasta 1936, con su aparición conjunta en la primera edición de La realidad y el deseo).
Queriendo huir de la cárcel rigurosa (versos como barrotes exactos) en la que él mismo se había metido al escribir Perfil del aire (1927) y luego Égloga, elegía y oda, dos libros muy encorsetadamente formalistas (aunque con aires simbolistas y por entonces modernos), Cernuda ensanchó el espectro de sus lecturas francesas y miró hacia el nuevo fenómeno venido de Francia, el surrealismo, abriendo sus ojos a André Breton y su grupo (con Louis Aragon ya estaba familiarizado).
En carta de Higinio Capote de 4 de diciembre de 1929, decía a este que quisiera tener en Madrid (es decir, que le enviara desde Sevilla, donde había quedado su biblioteca, confiada a su amigo) Les pas perdus del primero y Les aventures de Télémaque, Le libertinage y Le paysan de Paris del segundo, todas obras publicadas entre el annus mirabilis de 1922 y 1926. De esos libros tenía un ejemplar del primero y del tercero, servidos por la librería de León Sánchez Cuesta. De Le libertinage ya había intentado hacerse en 1926 pidiéndolo también a Sánchez Cuesta, pero sin éxito, y había adquirido el mismo año una obra anterior: Anicet ou le panorama, de 1921.
De Paul Éluard compró igualmente en 1926 Mourir de ne pas mourir. Y a principios del año siguiente Le laboratoire central, de Max Jacob, escritor también vinculado al movimiento. Pero tan interesante como esto es ver que, también en 1926, pedía la obra de un precedente del surrealismo, Isidore Ducasse, conde de Lautréamont, incluidos los Cantos de Maldoror. Y que Pierre Reverdy, con importantes puntos en común con el surrealismo, ya le era familiar, y perceptible su huella desde Perfil del aire.
Hablando de Paul Éluard, anotó en Historial de un libro (1958): «el surrealismo, con sus propósitos y técnica, había ganado mi simpatía. Leyendo aquellos libros primeros de Aragon, de Breton, de Éluard, de Crevel, percibía cómo eran míos también el malestar y osadía que en dichos libros hallaban voz». Y recuerda a continuación que «no podía menos de sentir hostilidad hacia esa sociedad en medio de la cual vivía como extraño».
Algo más adelante en Historial añade: «De regreso en Toulouse, un día, al escribir el poema «Remordimiento en traje de noche», encontré de pronto camino y forma para expresar en poesía cierta parte de aquello que no había dicho hasta entonces. Inactivo prácticamente desde el año anterior, uno tras otro, surgieron los tres poemas primeros de la serie que luego llamaría Un Río, un Amor, dictados por un impulso similar al que animaba a los superrealistas. Ya he aludido a mi disgusto ante los manierismos de la moda literaria y acaso deba aclarar que el superrealismo no fue solo, según creo, una moda literaria, sino además algo muy distinto: una corriente espiritual en la juventud de una época, ante la cual yo no pude, ni quise, permanecer indiferente». Ese día de bautismo surrealista cernudiano se puede fijar en el 15 de abril de 1929, fecha en que está datado el citado poema.
En el mismo 1929 publicó un texto en prosa sobre Éluard en Litoral, donde tradujo asimismo seis poema suyos de El amor, la poesía. También publicó este año un texto sobre Jacques Vaché en Revista de Occidente. Allí anotaba: «El suprarrealismo, único movimiento literario de la época actual, por ser el único que sin detenerse en lo externo penetró en el espíritu con una inteligencia y sensibilidad propia y diferentes, fue, en parte, desencadenado por Vaché, sin olvidar, antecedente indispensable, a Lautréamont, y olvidando, recordando vagamente a Rimbaud». Como se puede ver, Cernuda vacilaba entre los términos superrealismo y suprarrealismo (a la postre, se decantaría por el primero): una y otra palabra subrayan la idea de lo que está por encima de la realidad y, por consiguiente, de su plasmación realista en lo artístico y literario.
Tan valiosos como las declaraciones de Cernuda sobre sí mismo son sus juicios sobre otros poetas de su generación. De Vicente Aleixandre escribe en 1950: «Buscábamos mayor libertad de expresión. Supusimos que podíamos hallar esta a través del superrealismo, entonces en su boga inicial». Y a continuación: «Pero el superrealismo acaso no representó para nosotros más de lo que el trampolín representa para el atleta; y lo importante, ya se sabe, es el atleta, no el trampolín».
En Estudios sobre poesía española contemporánea (1957) volvió Cernuda a escribir sobre el autor de La destrucción o el amor: «Aleixandre halla su rumbo al encontrarse hacia 1929 con el superrealismo […] sé que era lector de las publicaciones del grupo superrealista francés». También era, y Cernuda lo recordó igualmente, lector de Freud.
Y añade: «Pero Aleixandre no fue un adepto más del superrealismo, sino que fue el superrealismo el que se adapta a su visión y a su expresión poéticas. Entre los poetas franceses el superrealismo no fue, en gran parte, sino otra tentativa más para librarse del academicismo que liga su poesía y literatura; en Aleixandre […] el superrealismo fue el medio de hallarse a sí mismo, a su ser más recóndito e insospechado, que para aparecer a la luz acaso necesitaba aquel reactivo. Demasiadas cosas pesaban sobre la vida y la conciencia del poeta: el medio social, la familia, su propio instinto de las conveniencias, bastante fuertes en él: de ahí que el superrealismo le atrajese de una parte, como técnica para expresar todo aquello que yacía en la subconsciencia, y de otra parte, porque su misteriosa manera de decir le permitía al mismo tiempo eludir la comprensión ajena de las verdades íntimas». Cosa que hay que decir que él no hizo, porque a Cernuda el surrealismo le sirvió para expresar su homosexualidad, no para velarla o disfrazarla como hizo su amigo.
Dedicó bastantes líneas más al superrealismo de Aleixandre, lo que le sirve para recordar que «también para los superrealistas era el amor sentimiento avasallador y exclusivo, como lo muestra la encuesta que sobre el amor realizó La Revolución Surrealista entre los adherentes al grupo, cuyas respuestas publicó en uno de sus números». Finalmente, emitía esta opinión que hay que entender como una preferencia por el poema artístico, armónico, frente al imperante automatismo del surrealismo original en la lengua que le era nativa: «el superrealismo francés obtiene con Aleixandre en España lo que no obtuvo en su tierra de origen: un gran poeta». El tiempo, o los premios, le han dado la razón, pues la poesía surrealista está escrita fundamentalmente en francés y español; y mientras que tres poetas de nuestra lengua que cultivaron el surrealismo obtuvieron el Premio Nobel (Pablo Neruda, Aleixandre y Octavio Paz), ningún francés de la misma escuela (o contraescuela) se alzó nunca con el galardón.
También establece Cernuda la prelación cronológica del surrealismo en nuestro país. Hablando en Estudios sobre poesía española contemporánea (1957) de Litoral, de cuya segunda época fue editor José María Hinojosa, escribe que este «fue según creo el primer superrealista español». Y, efectivamente, lo fue fugazmente, dejando el libro más netamente surrealista de los publicados en aquel tiempo entre nosotros, La flor de Californía (1928). En Estudios sobre poesía española contemporánea habla también de Moreno Villa y Gómez de la Serna como precursores del superrealismo en España.
Hinojosa trató de embarcar a Cernuda en el proyecto de una revista de inspiración surrealista que finalmente resultó nonata. Los títulos que se barajaron fueron El Libertinaje, Poesía y Destrucción y El agua en la boca, según se ve en carta a Capote de 21 de enero de 1930. Hay que recordar que Le Libertinage (1924) es título de un libro de Aragon. Y James Valender señaló que, de todos los surrealistas, Aragon fue por quien Cernuda sintió más interés. En general le atrajo la etapa Dadá del surrealismo, lo que coincidiría con su idea de que el surrealismo acabó hacia 1930, haciendo caso omiso de lo que vendría después. También señala Valender que sin duda fue Vaché la figura dadaísta por la que sintió mayor predilección Cernuda (recuérdese que le dedicó un texto en prosa en 1929).
Cernuda no fue muy entusiasta (¿en qué lo fue?), pero Emilio Prados sí acogió la idea de la revista con entusiasmo, aunque luego esta no llegó a buen puerto, probablemente porque Hinojosa, quien la iba a financiar, dio marcha atrás al tener cosas más importantes de las que ocuparse. Al final de sus días, Cernuda evocaría con desapego un supuesto manifiesto surrealista que habrían de redactar Aleixandre, Prados y él, en la última carta suya conocida, dirigida el 4 de noviembre de 1963 al estudioso de su obra Derek Harris. Allí dice que, más que nadie, Hinojosa era quien debía haber redactado ese manifiesto, y ataca a Manuel Durán Gili, quien en su libro El superrealismo en la poesía española contemporánea (1950) afirmaba que Prados preparó con Aleixandre y Cernuda (no Hinojosa) un manifiesto del surrealismo español, que quedó solo en proyecto.
En cuanto a Prados, este confesó en una carta: «No quise figurar en la Antología de Gerardo Diego porque mi moral (de entonces) me lo impedía. Yo creía en un verdadero cambio que deberíamos al surréalisme». Así se lo dije a Vicente y a Luis […] Pero la verdad es que después de acordar, los tres, no tomar parte en dicha Antología, me quedé solo y tiste, con mi verdad o mi mentira».
A su regreso de Toulouse, de nuevo en Madrid, Cernuda continuó leyendo las revistas y libros del grupo surrealista; «la protesta del mismo, su rebeldía, contra la sociedad y las bases sobre las cuales se hallaba sustentada, hallaban mi asentimiento». Eso se ve en su texto autobiográfico para la Antología de Diego, y en el disgusto que le provocaba la situación española previa el advenimiento de la República. Nótese lo que también en Historial de un libro escribirá acerca de su decisión de marchar de Estados Unidos a México: que siempre tuvo «cierta vena protestante y rebelde». La protesta y rebeldía que halló en el surrealismo. Porque nada más surrealista que, por fin teniendo un puesto docente (y decente) en los EE. UU., tirara por la borda esa estabilidad y marchara a México con una mano detrás y otra delante, como suele decirse, impulsado solo por el deseo que sentía hacia un mozo (el inspirador de Poemas para un cuerpo) y las ganas de vivir en un país, opuesto al frío y racional norte, que por tantos motivos era más surrealista que los propios surrealistas, como reconoció Breton en su visita al país en 1938 (también Dalí dijo que México era más surrealista que sus pinturas).
¿Pero cómo es la poesía que el propio Cernuda escribió bajo el signo del surrealismo? Un poema que puede considerarse ejemplo del Cernuda surrealista es «¿Son todos felices?» de Un río, un amor. Aquí, junto a imágenes libres que rozan la escritura automática, en la que faltan nexos lógicos, tenemos la rebeldía: «Abajo pues la virtud, el orden, la miseria; / abajo todo esto, excepto la derrota». Aunque en realidad no fue así como escribió en un principio Cernuda esos versos, que carecían de comas. El poeta dejó sin puntuación ortográfica sus libros de la etapa surrealista, aunque luego, al reunirlos en 1936, les añadiera la puntuación de la que carecían.
Al igual que los lectores de T. S. Eliot se dividen entre quienes prefieren La tierra baldía y quienes admiran más Cuatro cuartetos, los lectores de Cernuda tradicionalmente se han clasificado entre aquellos que tienen en más alta estima sus libros surrealistas (a los que habría que añadir atenuadamente Donde habite el olvido, poemario de transición) y quienes ponen por encima de aquellos Las nubes y Como quien espera el alba, de plena madurez meditativa frente a aquel irracionalismo anterior. Lo interesante es ver cómo, del surrealismo, Cernuda pasó a la raíz de este, el romanticismo, en un viaje interior contrario al cronológico pero perfectamente explicable.
Cuando acababa esa etapa romántica, suya se sintió más lejos del surrealismo. La entrevista con Jaime Tello (El Tiempo, Bogotá, 1945) muestra a un Cernuda muy reticente hacia este movimiento. Preguntado por el entrevistador acerca del camino que cree que seguirá la poesía tras «las experiencias dadaístas y surrealistas», el autor de La realidad y el deseo responde: «Esos dos movimientos que menciona no creo que tuvieran influencia entre nosotros. La influencia de esos y otros movimientos, y aun su existencia, solo pueden concebirse en Francia, donde son necesarios para luchar contra la perenne indigencia poética y el rígido academicismo. Mas en España, ¿para qué? solo vendrían a favorecer cierta exuberancia irreflexiva, que por estar de antemano bien favorecida no necesita de ulterior estímulo» (tómese con cierta reserva, pues Cernuda desautorizó esa entrevista, que tildó de «conversación imaginaria»).
Diez años después matizará. En entrevista con Raúl Leiva de 1955 (publicada en México en la Cultura), dijo: «Para mí, el superrealismo, después de un periodo de vida activo y fecundo que abarca unos diez años, terminó hacia 1930, cuando algunos de sus miembros principales (Aragon, Éluard) entraron en el Partido Comunista, lo cual era término lógico del movimiento. El único recalcitrante fue Breton, que trató y sigue tratando de convencer al público de que el superrealismo goza de vida renovada; él es siempre un literato estimable, pero los nuevos adeptos reclutados no tienen la importancia que tuvieron los primeros». Esta datación del surrealismo coincide con la del mismo Breton, pues para este el comienzo del surrealismo hay que datarlo en 1919, año de aparición de Los campos magnéticos, libro suyo escrito en colaboración con Philippe Soupault.
En cuanto a la intervención en política, Breton se afilió, efectivamente, al Partido Comunista y puso bajo el signo de este el surrealismo, llegando a afirmar en 1934 en su conferencia ¿Qué es el surrealismo?: «Me parece muy natural que el pensamiento surrealista, antes de desembocar en el materialismo dialéctico, antes de defender, como hace ahora, la primacía de la materia sobre el pensamiento […] ». Cernuda, hacia 1934, se sintió también cercano al comunismo, más o menos compañero de viaje suyo hasta que en 1937 se le cayó la venda de los ojos ante la censura comunista sufrida por su elegía a Lorca y el terror ejercido por «los sacripantes del partido» (que él mismo estuvo a punto de sufrir en sus propias carnes).
Conviene, con todo, recordar que ni Cernuda ni Aleixandre ni Prados ni Hinojosa formaron parte estrictamente hablando del surrealismo francés. Cabe hablar, pues, de un disciplinado ejército surrealista galo, con un Napoléon que fue Breton, frente a la más dispersa, desordenada e irregular guerrilla española.
Si L’Amour, La poésie de Éluard tiene mucho parecido, como epígrafe, con Un río, un amor, Les pas perdus y Los placeres prohibidos guardan cierta similitud también como títulos (notable es la coincidencia aliterativa de la bilabial p), pero esta semejanza es engañosa porque el libro de Breton se trata de una colección de estudios de los predecesores del movimiento, no es uno propiamente de poesía. Lo que sí es importante es la correspondencia entre los pares realidad/deseo de Cernuda y realidad/sueño de Breton. Esto ya lo señaló, por ejemplo, Nuria Rodríguez Lázaro en su artículo «Luis Cernuda y el surrealismo francés», quien también indicó ecos, casi traducciones, de Éluard en el poema «Cuerpo en pena» de Cernuda (los versos de Éluard pertenecen a El amor, la poesía, que como hemos visto el sevillano seleccionó y tradujo para Litoral).
En el Segundo manifiesto del surrealismo podemos leer: «Todo induce a creer que en el espíritu humano existe un cierto punto desde el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como contradicciones. De nada servirá intentar hallar en la actividad surrealista un móvil que no sea el de la esperanza de hallar este punto». ¿Y qué, sino esto, es La realidad y el deseo, ese contraste pero a la vez anhelo de fusión?
«La omnipotencia del deseo, desde sus comienzos, constituye el único acto de fe del surrealismo», escribió también Breton, quien en el primer Manifiesto añadió: «Creo en la futura fusión de esos dos estados, aparentemente contradictorios, como son el sueño y la realidad, en una suerte de realidad absoluta, de surrealidad, por así decir. Tras ella voy, sabiendo que no la alcanzaré pero demasiado indiferente a la muerte como para privarme de las alegrías que pueda tener».
Abundan en esto otros surrealistas, como Aragon en Una ola de sueños (1924):
«Hay que entender lo real como una relación más; entender que la esencia de las cosas no depende de su realidad; que, además de lo real, hay otras relaciones que la mente puede percibir y que también son fundamentales, como el azar, la ilusión, lo fantástico, el sueño. Estas nociones convergen en un único orden, la surrealidad…»
La importancia liberadora que el surrealismo tuvo en Cernuda fue bien vista por un amigo cercano de este, que bien lo conoció. Octavio Paz escribió en ese prodigioso ensayo que es La palabra edificante lo siguiente: «Para Cernuda el surrealismo fue algo más que una lección de estilo, más que una poética o una escuela de asociaciones e imágenes verbales: fue una tentativa de encarnación de la poesía en la vida, una subversión que abarcaba tanto al lenguaje como a las instituciones. Una moral y una pasión. Cernuda fue el primero, y casi el único, que comprendió e hizo suya la verdadera significación del surrealismo como movimiento de liberación —no del verso sino de la conciencia—: el último gran sacudimiento espiritual de Occidente».
Cernuda escribió el ensayo «Superrealismo» en el suplemento México en la Cultura del diario mexicano Novedades, febrero de 1954. Como señaló James Valender, es interesante ponerlo en relación con una conferencia de Octavio Paz pronunciada ese mismo año, pue ambos textos dialogan entre sí. «Superrealismo» contiene párrafos que luego quedaron fuera del capítulo «La generación de 1925» de Estudios sobre poesía española contemporánea. De ellos cabe entresacar dos pensamientos clave: el primero, que el surrealismo tenía algo terrible, no meramente lúdico, con lo que no se podía jugar y que, extremo, condujo a varios de sus miembros a la locura y el suicidio; el segundo, que el surrealismo era, sobre todo, un desafío a la sociedad (y en ello el amor sexual, el erotismo tiene una función preponderante). Importante es que sostuviera que «un estado de protesta y rebelión no puede mantenerse indefinidamente, aunque los males contra los que se levanta sigan subsistiendo». Protesta y rebelión, dos rasgos que, como se señaló arriba, Cernuda atribuyó a su propia persona.
Por lo que se refiere a Paz, se pueden espigar de entre sus escritos valiosas pinceladas sobre el surrealismo (y por extensión sobre Cernuda). Por ejemplo: «Al mundo de «robots» de la sociedad contemporánea el surrealismo opone los fantasmas del deseo». ¿Y no es precisamente «Los fantasmas del deseo» el título de un poema de Cernuda en Donde habite el olvido? También, sobre el contraste entre realidad y deseo (o imaginación): «El objeto se subjetiviza. O como dice un héroes de Arnim: «Discierno con pena lo que veo con los ojos de la realidad de lo que veo con los ojos de la imaginación»». Y recuerda: «René Char escribe: «El poema es el amor realizado del deseo que permanece deseo»». En cuanto al surrealismo en sí, aprecia algo que coincide con la sensación de Cernuda: «Pero no se trataba de crear un nuevo arte sino un hombre nuevo». Y, para concluir: «El surrealismo es un movimiento de liberación total, no una escuela poética».
A esa libertad quiso aplicarse el primer Cernuda y, aunque luego ya no empleara los modos surrealistas, su liberación fue ya decisiva en el resto de su obra y concede a esta ese carácter indómito, antipático si es necesario, que llega hasta Desolación de la Quimera y se manifiesta en lo sexual, en lo moral, en lo social. Sirva de ejemplo tardío de ese Cernuda de resabios surrealistas (no en el lenguaje sino en el desplante) su poema «Birds in the Night» de Desolación de la Quimera, donde viene a plantear la misma rebeldía que el grupo francés ante las conmemoraciones oficiales: en su caso, la colocación de una lápida en la casa londinense en que vivieron (y «fornicaron») Rimbaud y Verlaine. En el caso de los surrealistas franceses, recuérdese esto de André Breton en ¿Qué es el surrealismo?: «En el momento en que los poderes públicos de Francia se disponen a celebrar grotescamente con diversas conmemoraciones el centenario del romanticismo, nosotros declaramos que, históricamente, de este romanticismo en nuestros días solo queda la cola, pero se trata de una cola extremadamente prendible, y la esencia de lo que queda de este romanticismo, en 1930, consiste en la negación de esos poderes y de esas conmemoraciones». Esto, por lo que hace al rechazo de esas celebraciones oficiales e hipócritas de quienes a posteriori adulan lo que combatieron. En cuanto a la estirpe romántica del surrealismo, a ese camino que Cernuda remonta desde el surrealismo hacia su origen, añade Breton: «asimismo declaramos que, para el romanticismo, tener cien años de existencia equivale a la juventud, que los días del romanticismo erróneamente calificados de heroicos tan solo merecen, honestamente, la calificación de días de vagidos de un ser que ahora comienza a dar sus deseos a través de nosotros».
Cernuda fue el gran poeta romántico español (con más de un siglo de retraso sobre el alemán y el inglés). Pero también, y no es casual, uno de los más transidos de surrealismo, camino por el que llegó a ese romanticismo que, padre de aquel movimiento, se caracteriza por la protesta y la rebeldía. En Cernuda se demuestra, por vía de estas corrientes, el verso de Wordsworth: «El niño es el padre del hombre», que citó en Historial de un libro» El surrealismo, en fin, fue el padre de su romanticismo.