Sí, tres novelas sucias: violentas, bruscas, íntimas, salvajes. Tres mujeres expuestas a la brutalidad de un padre, un párroco y un granjero —el hombre. Tres jóvenes sin filtros ni velos, en plena exhibición. Porque la voz de Del color de la leche pertenece a una adolescente, la pequeña de tres hermanas, albina y coja, a la que su padre desprecia por no ser tan eficiente en el trabajo como las demás. La de La niña que amaba las cerillas, a una cría que se tiene por niño, que habla de sí misma en masculino, porque así lo hacía su padre, que acaba de morir y les ha dejado a ella y a su hermano el universo entero por cuidar. Y la de The burial, a una mujer joven huérfana que, después de ser una artista circense, acaba en la cárcel y, al salir, en manos de un hombre violento y bebedor que la maltratará. Son tres personajes femeninos con los que Nell Leyshon, Gaétan Soucy y Courtney Collins —respectivamente— no tienen compasión, no se andan con rodeos: las tienen contra las cuerdas, indefensas.
Lo que hace sucias a estas tres novelas es el estilo descarnado con el que están escritas: no hay tregua para el lector. Quizá The burial acaba compadeciéndose de nosotros y se amabiliza, pero en Del color de la leche y La niña que amaba las cerillas, no —hay una conmoción durante toda su lectura, sin bajar la guardia, sin mostrarnos la bondad.
Del color de la leche, o la ingenuidad
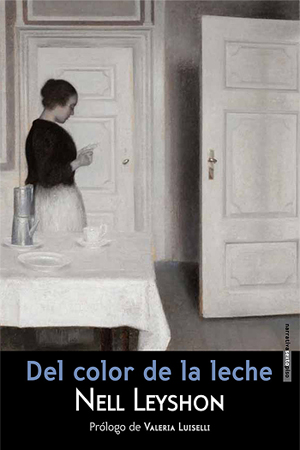
Mary vive con su familia en una granja. Es albina, es coja. Tiene un padre bruto, fuerte, que habría querido tres varones, pero no, tiene tres hijas. Y la pequeña, además, diferente. La novela está escrita por la misma protagonista, que tiene un estilo de lo más peculiar. No me refiero a que esté en minúsculas, ni mucho menos, sino a su tono, a su modo de contarlo todo —al raso. Mary vive así, sumergida en el miedo hasta el punto de normalizarlo y convertirlo en su modus vivendi. El único cómplice con el que cuenta es el abuelo, igual de inútil que ella, en una silla de ruedas. Por lo demás, Mary solo hace que contagiarnos de su encierro, de cómo se vive así, en la brutalidad. Lo que hace que esta novela sea tan especial no es tanto la historia que nos cuenta, que también, sino la voz de Mary, que con su ingenuidad y sus repeticiones, como si hablara un niño o un anciano, te va sujetando.
Cuando la mujer del párroco muere, la niña con el pelo del color de la leche sueña con volver a su casa, pero hay otros planes para ella: quedarse con él, quedarse a solas con su dueño, con el hombre que le paga a su padre una mensualidad para que trabaje con él —trabajos para una albina, para una coja, para una mujer. El trabajo de aceptar el destino, que es de lo que va la suciedad, estas tres novelas.
La niña que amaba las cerillas, o la ignorancia
«Mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo del Universo, pues una mañana sin avisar, poco antes del alba, papá entregó su espíritu». Así es como empieza esta historia y así es como sigue, con un padre muerto, con dos hermanos que se tienen que hacer cargo de un universo del que no saben absolutamente nada. La mayor curiosidad es que el personaje femenino habla de sí misma en masculino, y su padre también se dirige a ella como si fuera un chico. No es hasta más adelante, cuando la niña tiene contacto con el exterior, que se advierte el horror, las condiciones en las que han vivido desde siempre.
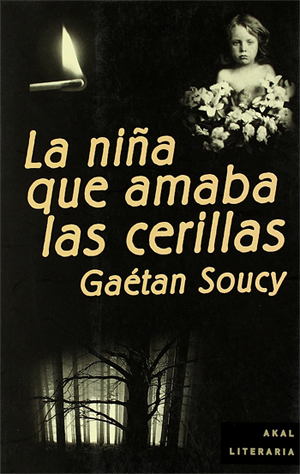
Probablemente, de las tres, esta sea la más sucia, porque no evita los detalles escabrosos. El secreto de Mary y de esta niña es precisamente la lupa con la que miran el mundo, que está completamente limpia, sin prejuicios ni manchas —así puede hablar de cómo lanza su propia sangre, la de cada mes (aunque no lo entienda, aunque no le expliquen que es una mujer menstruando), a su hermano. Cualquier otro personaje habría sido mucho más sutil, pero esta niña vive de espaldas a ese universo del que ahora se tiene que ocupar.
Hasta la muerte del padre, ellos eran dos hermanos que habían nacido de la naturaleza, sin que hubiera ninguna madre. Lo han creído hasta el punto de que no se lo cuestionan, porque el padre los tiene encerrados y no hay comparación posible con otras vidas. Viven ahogados, pero sin ser conscientes del aire, porque nunca lo han respirado. En el sótano hay un gran misterio que nos cuesta comprender, porque no jugamos con las reglas del mundo que conocemos. No sabemos cómo adaptarnos a la situación, porque no tenemos las herramientas, no tenemos los códigos. La niña que amaba las cerillas es una historia horripilante contada sin tapujos, sin ayudas —no hay eufemismos, pero sí matices.
La vida fuera del mundo que el padre construyó para ellos no es más sencilla, viniendo de un mundo descuidado, sin piel. Para ellos no es tan sencillo comprender las maneras que nosotros, los lectores, sí manejamos. El pueblo, cuando se entera de que el padre ha muerto, intenta devolver la luz a los hermanos, pero no están dispuestos a salir del horror, de donde han nacido.
The burial, o lo salvaje
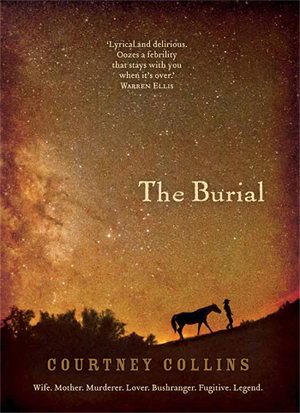
Jessie vive con Fitz, su marido. No es un marido que haya elegido: es el que la ha sacado de la cárcel y le ha dado un trabajo. Está embarazada de siete meses, pero no va a ser madre. En cuanto ha tenido ocasión, ha matado al hombre con el que vive, un hombre violento, bebedor, déspota. No duda en que esa es la única salida que le queda para convertirse en una mujer libre. El precio que paga es demasiado alto, porque va a sacrificar a su hija: el mismo día que nace, antes de tiempo, la entierra. No todos los días son un buen día para nacer, y la niña que relata la historia es precisamente la criatura que está bajo tierra: de ahí el título —el entierro.
El argumento de la historia es descorazonador, pero no hay rastro de debilidad, porque Jessie es una mujer salvaje, un animal desbocado. Después de quedarse huérfana y de ser una artista en el circo como amazona, cae en los brazos de Fitz. Se dedica, junto a Jack Brown, su compañero aborigen, a robar ganado y volverlo a vender. Una exconvicta y un negro no podrían nunca delatar a un hombre blanco, y de ahí la lealtad que le guardan al patrón —un ser despiadado. La situación parece insostenible, pero de pronto la novela se convierte en una historia con mucha acción. Aunque empieza íntimamente con el nacimiento y el entierro de la niña, la segunda mitad de la historia es mucho más ágil, porque Jessie, para escapar de sí misma y del asesinato que acaba de cometer, se ve expuesta a la naturaleza, a la montaña y los bosques, sin más seguridad que su propia intuición. Por el camino se irá encontrando sedienta, asustada, dolorida, exhausta. Mientras, por otra parte, varias vidas se van cruzando hasta dar con la misma, con la de Jessie, que intenta seguir adelante, salvarse.
No pretende ser una biografía, pero Courtney Collins se ha apoyado para su primera novela en la vida de Jessie Hickman, una bandolera con ciertas similitudes. Mató a su tercer marido y huyó, como el personaje, convirtiéndose en una heroína extraña, fuerte, sobrenatural. Incluso llegan a pensar que se trata de magia negra, porque no creen capaz de tanto a una mujer como ella. Un ser casi mitológico, pero real, al que defienden o criminalizan, según. Jessie Hickman también fue una estrella del circo, también era cuatrera y también tuvo que escapar de su casa para no ser juzgada. Temida, con leyendas a su espalda, ambas Jessie huyen de lo que no se puede huir —de una misma.
La fealdad literaria
Estas tres novelas, ambiciosas y con mucha calidad, no son afables, no son buenas lecturas. La fealdad literaria está ahí, ocupando un pequeño hueco en la mesa de novedades, inmóvil, de una quietud desoladora. Las novelas de Nell Leyshon, Gaétan Soucy y Courtney Collins sobrecogen y no dejan un buen recuerdo. De una primera persona devastadora y cruel, nacen pequeñas criaturas como estos tres personajes femeninos que, a pesar de todo, la bestialidad, lo bárbaro, son entrañables. Su vulnerabilidad nos desarma y las convierte en nuestras protegidas, a pesar de que como lectores podamos hacer más bien poco, excepto seguir con ellas —guardianes.
Estoy hablando de tres novelas que no entretienen, que no abren caminos en la literatura, que no se convierten en grandes clásicos de la historia, pero que conmueven profundamente. Mary, la niña de las cerillas y Jessie no tienen protección y no saben cómo buscarla. No tienen referentes de la bondad, no tienen humanidad porque no la han recibido. Están salvajes, sucias. Son violentas, bruscas. No tienen un lugar al que volver, un refugio, y por eso avanzan, avanzan, avanzan. Pero al otro lado no les aguarda nada mejor —salvo más suciedad, más fealdad.
Fotografía de portada: Horia Varlan (CC).











Añado a la lista: El Diablo a Todas Horas, de Donald Ray Pollock.
Gracias por las recomendaciones, no conocía ni una y tienen pinta desgarradora.
¿Hasta cuándo va a durar la insoportable moda de titular los libros con una subordinada adjetiva? Empezamos susurrando a los caballos, pasamos a no amar a las mujeres y a jugar con cerillas y gasolina, y veo que seguimos en ello, jugando con cerillas.
Dicho lo anterior, Canadá de Richard Ford habla del desarraigo, la violencia de la América de la frontera, etc, en un tono que creo que está en línea con estas reseñas. Muy recomendable también.
Gracias por las recomendaciones.
Para sucia, Supermame, de Pablo Álvarez. Y buena además.
Pingback: Jot Down Cultural Magazine – Tres novelas sucias más