Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez.
No he podido evitar abrir la reseña con el comienzo más evocador que he leído jamás. Lo leí por primera vez con 13 años a instancias de un peculiar maestro de Lengua Castellana que utilizaba métodos pedagógicos revolucionarios: durante sus clases del viernes por la tarde nos leía pasajes interminables del Quijote a cambio de permitirnos salir al patio un rato antes para jugar todos juntos un partido de baloncesto. Una de esas veces se torció el tobillo: no volvimos a salir el resto del curso, lo que se tradujo en que la ración de Quijote se multiplicó. Ni que decir tiene que desde entonces mantengo una relación amor-odio con la obra de Cervantes, claro. No obstante, aun reconociendo su excepcional valía y que su lectura (también) me gustó, fue la historia de Macondo la que me marcó para siempre.
Apenas leí la primera frase, un microrrelato en sí misma, comprendí que, evidentemente, aquello era muy diferente a todo lo que había leído hasta entonces; el hipnótico narrador te sumergía en el presente de una época indeterminada mezclándolo una y otra vez con personas e historias pasadas y futuras, como las señoras mayores que repiten a la menor oportunidad anécdotas y nombres por miedo a que se pierdan en su memoria. El argumento giraba alrededor de Macondo, un pueblo fantástico en toda las acepciones de la palabra, que ante mis ojos nacía, se desarrollaba y moría irremediablemente, creando a cada paso su propia mitología a semejanza de los hechos bíblicos, de quien tanto bebe. Pero la historia de Macondo es indisoluble de la del clan de los Buendía, una desgraciada estirpe que se ahogaba en la atmósfera nostálgica y carente de esperanza que impregnaba todo el relato. Guardo muy fresco el impacto que me supusieron algunos pasajes, tan fáciles de extrapolar a la vida real, como los fantasmas que no nos abandonan y los vivos que se resisten a morir o amar.
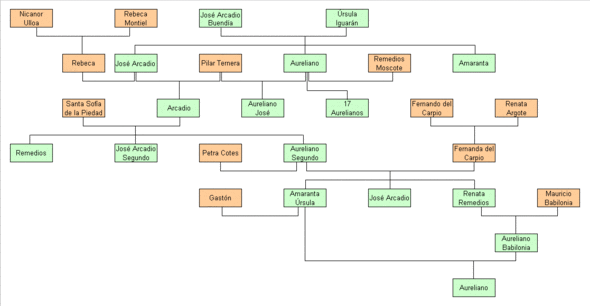
Al hacer memoria de aquellas sensaciones a veces pienso que puede que no sea una lectura apropiada para una mente relativamente inocente (como la mía, al menos; por aquel entonces, matizo), como los beneficios de introducir los melocotones en almíbar en una intensa relación sexual endogámica, aunque también saqué valiosísimas lecciones que me han servido de mucho en la vida como que es preferible hacer pescaditos de oro que promover 32 levantamientos armados y perderlos todos. No obstante, viéndolo en perspectiva, si la educación reglada me obligó a los 16 años a enfrentarme a Kant o Wittgenstein, leer a Gabo a los 13 tampoco parece excesivamente controvertido.
Recuerdo que leí varias veces las dos últimas páginas. En parte porque no podía creer que fuera posible rematar así de bien la novela (cualquier novela, en realidad), pero sobre todo porque me resistía a abandonar Macondo. Inocentemente, pensé que la literatura adulta estaba formada por cientos de millones de volúmenes similares. Algunos miles de libros después, apenas he leído un puñado de ellos que merezcan compartir siquiera su mismo estante. Y sigo buscando.
Tardé una década en volver a leer Cien años… por miedo a que, como tantos otros, aquel fuera un recuerdo magnificado por la distancia y el tiempo. Por fortuna me equivoqué porque con un bagaje literario mucho mayor pude apreciar matices (sobre todo cómicos, curiosamente) y estructuras que se me habían pasado por desconocimiento juvenil… o ignorancia, hablando en plata. Desde entonces, desaparecido ya ese temor, paseo con regularidad por las polvorientas calles de Macondo aun a riesgo de perderme con toda la familia Buendía para siempre.
Vivo como quiero vivir. Esta frase, una línea de diálogo apenas murmurada por Andrew Wyke (Laurence Oliver), es uno de los dos lazos que unen Cien años… con La huella, película dirigida en 1972 por Joseph L. Mankiewicz. Con la mirada perdida, Wyke musita intentado autoconvencerse aunque sepa que está descorazonadoramente solo. El otro nexo de unión es la escena en la que Milo Tindle (Michael Cane) es encañonado con un arma; en esos instantes en los que observa la uña de su dedo meñique, el botón de la chaqueta o la balaustrada pensando que es lo último que verá en su vida, se siente absolutamente vencido y abandonado, como el coronel Aureliano Buendía, porque no existe mayor soledad que la que sufre un hombre en el paredón: la muerte antes de la muerte.

Antes de llegar a estas escenas, probablemente los puntos álgidos de la película y que desencadenan (más) giros inesperados en la trama, habíamos conocido superficialmente a Wyke, un hombre encantado de conocerse que vive en una mansión repleta de juegos y juguetes donde se aísla del mundo para escribir novelas de detectives. Huelga decir que siempre quise tener esa casa, con la misma decoración y con ese jardín con el laberinto de setos en el que te esperas que tras cada recodo aparezca Jack Nicholson con un hacha. El film comienza con Tindle, un elegante y joven nuevo rico, consiguiendo a duras penas encontrarse con Wyke en el centro del laberinto, con quien había quedado no sabemos con qué motivo. Esta escena, el primer contacto entre los protagonistas, nos marca la línea del argumento: Tindle se introduce en el mundo del escritor, un mundo en el que todo es un juego y objeto de diversión. Porque la película trata de juegos, más allá de referencias puntuales a la soledad; incluso es un juego en sí misma y, desde los créditos iniciales hasta los quiebros argumentales, el espectador es una marioneta en manos de Mankiewicz, de quien se ríe abiertamente intercalando las muecas mudas de los juguetes, que parecen cobrar vida fuera de plano, ante las ocurrencias de los protagonistas.
Todo es un juego. Y quien dice juego, dice partida, o combate, o duelo, como el que mantienen a nivel interpretativo Oliver y Caine, el viejo rey frente al joven aspirante, filtrándose en cada toma que comparten la tensión que sentían por estar a la altura del desafío. Impecables ambos, colosales en la evolución de sus personajes a lo largo de la película. Por ejemplo, en pocos minutos vemos pasar a Wyke del miedo a la ira, de la ira al odio y del odio al sufrimiento, transformándose en un Lord Sith en lugar de en su queridísimo Lord Merridew, el azote de los policías ineptos.
La huella se estrenó en 1972, el mismo año que El Padrino, una de las películas que siempre aparece entre las cinco mejores de la historia. Así como ya he dejado entrever que creo que Cien años… debería ocupar el cetro de mejor obra en castellano en detrimento del Quijote, opino análogamente de La huella frente a El Padrino. Está claro que me gustan las causas perdidas.
Para terminar, y como homenaje a La huella, se me ha ocurrido plantear el siguiente jueguecito, un experimento más bien: cómo sería enfrentarse a ambas obras al mismo tiempo, tal y como propone esta sección de Jot Down, porque tanto una como otra necesitan que se les preste la debida atención y, si nos embarcamos en la penosa tarea de leer y visionar, irremediablemente acabas siendo infiel a ambas pudiéndose formar en la cabeza una idea así:
El coronel Aureliano Buendía cae tras ser fusilado por un pelotón de payasos. Andrew Wyke conoce el hielo y lo utiliza para enfriar su gin-tonic. Una muñeca toca el piano. Milo Tindle intenta construir un puzzle blanco en el que están escritas con tinta invisible las profecías del gitano Melquíades. Como no podía ser de otra forma, Tindle pierde la razón en el intento y le atan a un árbol, desde donde observa a Remedios, aquella cuyos ojos color cobalto esconden los secretos de los lagos de Finlandia, correr hacia Macondo perseguida por un enjambre de hormigas voladoras. El inspector Doppler sale como un resorte de un baúl, descubre un rastro de sangre, una pestaña y unos lingotes imantados y concluye que el coronel Aureliano ha muerto tras haber recibido un golpe seco en la nuca con un pene inconcebiblemente grande, por lo que el asesino es… ¡Aureliano! No especifica cuál de ellos. Un autómata hace una cabriola en barras paralelas. Wyke sorprende a su amado Lord Merridew (vestido únicamente con un femenino abrigo de pieles), en una situación incómoda con José Arcadio Buendía, puesto que están embadurnando con caviar a El Marinero Jovial para posteriormente lamerlo como perros. Merridew, avergonzado, se suicida de una forma muy complicada utilizando una lupa gigante; más tarde, en la autopsia descubren que tiene una cola de cerdo. Un oso de juguete se da a la bebida. FIN.
¡Aprende a hacer adaptaciones y remakes, Kenneth Branagh! Todavía no estoy seguro de si es basura o una obra maestra porque tiene cierto aire a David Lynch, pero me ha parecido divertido. Y antes de que me crucifiquen los puristas, les recuerdo que solo ha sido un juego.














El peor artículo de la sección. Le falta chispa y ritmo. En fin
Un apunte. En el noveno párrafo escribes «Ocupar el cetro». Ocupar no es el verbo que va con cetro, puedes ocupar un trono, pero no un cetro; si quieres conservar la palabra cetro deberías decir «ostentar el cetro».
Saludos
¿»Cien años de soledad» una causa perdida? ¿En serio?